EL MUNDO
› ROBERT FISK ESCRIBE SOBRE EL PALESTINO
EDWARD SAID, MUERTO AYER EN NUEVA YORK
Retrato del intelectual como militante
Edward Said, una de las voces internacionales más potentes de los palestinos, murió ayer de leucemia en Nueva York. En esta nota, el periodista británico Robert Fisk, quien fuera su amigo, traza la figura de un hombre de muchos mundos.
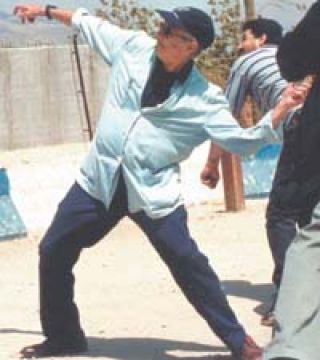
Por Robert Fisk *
La última vez que vi a Edward Said le pedí que siguiera viviendo. Sabía de su leucemia. Varias veces había dicho que estaba recibiendo un tratamiento de primera línea de un médico judío y, a pesar de toda la basura que sus enemigos le tiraban, siempre reconocía la bondad y el honor de sus amigos judíos, entre los cuales Daniel Barenboim era de los mejores. Edward estaba cenando en un restaurante junto a su familia en Beirut, frágil pero enojado por el último renuncio de Arafat para con Palestina e Israel. Y contestó a mi pedido como un soldado. “No me voy a morir”, dijo. “Porque tanta gente me quiere ver muerto.”
La primera vez que lo vi fue al comienzo de la guerra civil libanesa. Había oído hablar de este hombre, este luchador intelectual, lingüista, académico y musicólogo y –Dios perdone mi ignorancia en los ‘70– no sabía mucho sobre él. Me dijeron que fuera a un departamento cerca de la calle Hamra en Beirut. Había disparos en las calles –qué fácilmente llegamos a aceptar la normalidad de la guerra–, pero cuando trepé las escaleras hacia su departamento, escuché una sonata de piano de Beethoven. No, no era “Claro de Luna” –nada demasiado popular para Edward–, pero esperé ante la puerta pintada de marrón por 10 minutos hasta que hubo terminado.
“Leíste mis libros, Robert, pero apuesto a que no has leído mi trabajo sobre música”, me retó una vez. Y, por supuesto, corrí a la Librarie International en el Edificio Gefinor en Beirut para comprar su libro definitivo para añadir a mi colección: sus maravillosos ensayos sobre los palestinos, críticas a la corrupción y maldad de Yasser Arafat, su indignada condena a la criminalidad de Ariel Sharon.
No era un hombre sin defectos. Podía ser arrogante, podía ser cruel en su crítica. Podía ser repetitivo. Podía enojarse hasta la exasperación. Pero tenía tanto por lo que enojarse. Una tarde, fui a verlo a la casa de su hermana Jean en Beirut –una señora cuyo propio racconto de la invasión israelí a Líbano en 1982, Fragmentos de Beirut, es digno de la integridad de su hermano– y lo encontré medio recostado en un sofá.
“Estoy un poco cansado por el tratamiento de la leucemia”, dijo. “Sigo andando.” “No pararé.” Era un tipo duro, el defensor más elocuente de un pueblo ocupado y el atacante más irascible de su liderazgo corrupto. Arafat prohibió sus libros en los territorios ocupados, probando así la inmensidad de Said y el empobrecimiento intelectual de Arafat.
En el primer encuentro en Beirut a fines de los ‘70, le pregunté por Arafat. “Fui a una reunión que tuvo el otro día en Beirut”, me dijo. “Y Arafat estaba parado ahí y le preguntaban sobre el futuro del Estado Palestino y lo único que podía decir era ‘hay que hacerle esa pregunta a cada niño palestino’. Todos aplaudieron. Pero ¿qué quería decir? ¿De qué diablos estaba hablando? Era retórica. Pero no significaba nada.”
Después de que Arafat adhiriera a los acuerdos de Oslo, Said fue el primero, y con razón, en atacarlo. Arafat nunca había visto un asentamiento judío en los terrenos ocupados, dijo. No había ni un solo abogado palestino presente durante las negociaciones de Oslo. Said fue inmediatamente condenado –todos los que dijimos que Oslo sería un fracaso catastrófico lo fuimos– como “antipacifista” y por extensión “pro terrorista”.
Said se cansaba de repetir la historia palestina, la importancia de denunciar las viejas mentiras. Una de ellas, que lo enfurecía particularmente, era el mito de que las estaciones de radio árabes habían dicho a los árabes palestinos de 1948 que abandonaran sus hogares en el nuevo Estado israelí. Y él repetía, una y otra vez, la importancia de volver a contar la historia de la tragedia palestina. Fue acosado por llamados anónimos; su oficina fue visitada por un hombre bomba y muchas veces fue difamado por los judíos norteamericanos que odiaban que él, un profesor de literatura de Columbia, pudiera defender a su pueblo ocupado tan elocuente y vigorosamente.
Se hizo un intento, en sus últimos días, de privarlo de su trabajo académico por parte de algunos crueles partidarios de Israel que declaraban la misma falsa y vieja calumnia, que era un antisemita. Columbia, en una declaración larga y un poco ambivalente, lo defendió. Cuando el decano judío de Harvard expresó su preocupación por el crecimiento del “antisemitismo” en Estados Unidos, por aquellos que se animaban a criticar a Israel, Said escribió mordazmente que un académico judío que era decano de Harvard “¡se queja del antisemitismo!”.
Mientras su salud declinaba, fue invitado a dar una conferencia en el norte de Inglaterra. Todavía puedo oír a la señora que la organizaba quejarse porque él insistía en viajar en business class. ¿Pero por qué no? ¿No se le permitía a un hombre que estaba muy enfermo, luchando por su vida y su pueblo, un poco de comodidad para cruzar el Atlántico? Su amistad con el brillante Barenboim, y su apoyo conjunto por una orquesta árabe-israelí que recién el mes pasado tocó en Marruecos, era prueba de su decencia humana. Cuando a Barenboim se le negó el permiso para tocar en Ramala, Said redispuso su concierto, para rabia del gobierno de Sharon, por el que Said sólo tenía desprecio.
La última vez que lo vi estaba exultante de felicidad por el casamiento de su hijo con una hermosa joven. La vez anterior que lo vi estaba furioso por el fracaso de los palestinos en Boston para arreglar las diapositivas en el orden correcto para una conferencia sobre el “derecho a regresar” de los palestinos a Palestina. Como todos los académicos serios, quería la exactitud. Más grande fue su furia cuando uno de sus enemigos declaró que nunca había sido un verdadero refugiado de Palestina porque estaba en El Cairo en el momento de la expulsión de los palestinos. No tenía paciencia con el periodismo chapucero –no hay más que echar una mirada a “Informando sobre el Islam”, su análisis de los informes periodísticos sobre la revolución iraní–, y tenía aún menos paciencia con los conductores de televisión estadounidenses. “Cuando estuve en el aire –me dijo una vez–, el cónsul israelí en Nueva York dijo que yo era un terrorista y quería matarlo. ¿Y qué me dijo la conductora a mí? “Señor Said, ¿por qué quiere matar al cónsul israelí?” “¿Qué se contesta a una basura así?”
Edward era un “rara avis”. Era a la vez un ícono y un iconoclasta.
* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère
La última vez que vi a Edward Said le pedí que siguiera viviendo. Sabía de su leucemia. Varias veces había dicho que estaba recibiendo un tratamiento de primera línea de un médico judío y, a pesar de toda la basura que sus enemigos le tiraban, siempre reconocía la bondad y el honor de sus amigos judíos, entre los cuales Daniel Barenboim era de los mejores. Edward estaba cenando en un restaurante junto a su familia en Beirut, frágil pero enojado por el último renuncio de Arafat para con Palestina e Israel. Y contestó a mi pedido como un soldado. “No me voy a morir”, dijo. “Porque tanta gente me quiere ver muerto.”
La primera vez que lo vi fue al comienzo de la guerra civil libanesa. Había oído hablar de este hombre, este luchador intelectual, lingüista, académico y musicólogo y –Dios perdone mi ignorancia en los ‘70– no sabía mucho sobre él. Me dijeron que fuera a un departamento cerca de la calle Hamra en Beirut. Había disparos en las calles –qué fácilmente llegamos a aceptar la normalidad de la guerra–, pero cuando trepé las escaleras hacia su departamento, escuché una sonata de piano de Beethoven. No, no era “Claro de Luna” –nada demasiado popular para Edward–, pero esperé ante la puerta pintada de marrón por 10 minutos hasta que hubo terminado.
“Leíste mis libros, Robert, pero apuesto a que no has leído mi trabajo sobre música”, me retó una vez. Y, por supuesto, corrí a la Librarie International en el Edificio Gefinor en Beirut para comprar su libro definitivo para añadir a mi colección: sus maravillosos ensayos sobre los palestinos, críticas a la corrupción y maldad de Yasser Arafat, su indignada condena a la criminalidad de Ariel Sharon.
No era un hombre sin defectos. Podía ser arrogante, podía ser cruel en su crítica. Podía ser repetitivo. Podía enojarse hasta la exasperación. Pero tenía tanto por lo que enojarse. Una tarde, fui a verlo a la casa de su hermana Jean en Beirut –una señora cuyo propio racconto de la invasión israelí a Líbano en 1982, Fragmentos de Beirut, es digno de la integridad de su hermano– y lo encontré medio recostado en un sofá.
“Estoy un poco cansado por el tratamiento de la leucemia”, dijo. “Sigo andando.” “No pararé.” Era un tipo duro, el defensor más elocuente de un pueblo ocupado y el atacante más irascible de su liderazgo corrupto. Arafat prohibió sus libros en los territorios ocupados, probando así la inmensidad de Said y el empobrecimiento intelectual de Arafat.
En el primer encuentro en Beirut a fines de los ‘70, le pregunté por Arafat. “Fui a una reunión que tuvo el otro día en Beirut”, me dijo. “Y Arafat estaba parado ahí y le preguntaban sobre el futuro del Estado Palestino y lo único que podía decir era ‘hay que hacerle esa pregunta a cada niño palestino’. Todos aplaudieron. Pero ¿qué quería decir? ¿De qué diablos estaba hablando? Era retórica. Pero no significaba nada.”
Después de que Arafat adhiriera a los acuerdos de Oslo, Said fue el primero, y con razón, en atacarlo. Arafat nunca había visto un asentamiento judío en los terrenos ocupados, dijo. No había ni un solo abogado palestino presente durante las negociaciones de Oslo. Said fue inmediatamente condenado –todos los que dijimos que Oslo sería un fracaso catastrófico lo fuimos– como “antipacifista” y por extensión “pro terrorista”.
Said se cansaba de repetir la historia palestina, la importancia de denunciar las viejas mentiras. Una de ellas, que lo enfurecía particularmente, era el mito de que las estaciones de radio árabes habían dicho a los árabes palestinos de 1948 que abandonaran sus hogares en el nuevo Estado israelí. Y él repetía, una y otra vez, la importancia de volver a contar la historia de la tragedia palestina. Fue acosado por llamados anónimos; su oficina fue visitada por un hombre bomba y muchas veces fue difamado por los judíos norteamericanos que odiaban que él, un profesor de literatura de Columbia, pudiera defender a su pueblo ocupado tan elocuente y vigorosamente.
Se hizo un intento, en sus últimos días, de privarlo de su trabajo académico por parte de algunos crueles partidarios de Israel que declaraban la misma falsa y vieja calumnia, que era un antisemita. Columbia, en una declaración larga y un poco ambivalente, lo defendió. Cuando el decano judío de Harvard expresó su preocupación por el crecimiento del “antisemitismo” en Estados Unidos, por aquellos que se animaban a criticar a Israel, Said escribió mordazmente que un académico judío que era decano de Harvard “¡se queja del antisemitismo!”.
Mientras su salud declinaba, fue invitado a dar una conferencia en el norte de Inglaterra. Todavía puedo oír a la señora que la organizaba quejarse porque él insistía en viajar en business class. ¿Pero por qué no? ¿No se le permitía a un hombre que estaba muy enfermo, luchando por su vida y su pueblo, un poco de comodidad para cruzar el Atlántico? Su amistad con el brillante Barenboim, y su apoyo conjunto por una orquesta árabe-israelí que recién el mes pasado tocó en Marruecos, era prueba de su decencia humana. Cuando a Barenboim se le negó el permiso para tocar en Ramala, Said redispuso su concierto, para rabia del gobierno de Sharon, por el que Said sólo tenía desprecio.
La última vez que lo vi estaba exultante de felicidad por el casamiento de su hijo con una hermosa joven. La vez anterior que lo vi estaba furioso por el fracaso de los palestinos en Boston para arreglar las diapositivas en el orden correcto para una conferencia sobre el “derecho a regresar” de los palestinos a Palestina. Como todos los académicos serios, quería la exactitud. Más grande fue su furia cuando uno de sus enemigos declaró que nunca había sido un verdadero refugiado de Palestina porque estaba en El Cairo en el momento de la expulsión de los palestinos. No tenía paciencia con el periodismo chapucero –no hay más que echar una mirada a “Informando sobre el Islam”, su análisis de los informes periodísticos sobre la revolución iraní–, y tenía aún menos paciencia con los conductores de televisión estadounidenses. “Cuando estuve en el aire –me dijo una vez–, el cónsul israelí en Nueva York dijo que yo era un terrorista y quería matarlo. ¿Y qué me dijo la conductora a mí? “Señor Said, ¿por qué quiere matar al cónsul israelí?” “¿Qué se contesta a una basura así?”
Edward era un “rara avis”. Era a la vez un ícono y un iconoclasta.
* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux