Edmond y Celine
Un viaje. Un aeropuerto, una sala de espera y un pedido desesperado. Una historia de amor y un mensaje. El portador, por azar o, quizá, también por amor, fue el actor Patricio Contreras que aquí lo cuenta en primera persona.
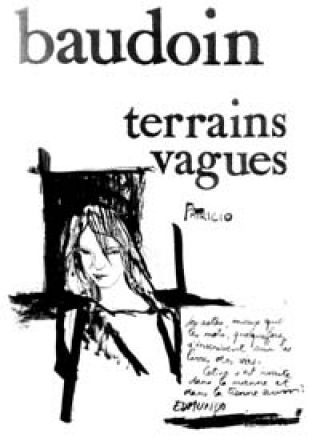
Por Patricio Contreras
Estoy en el aeropuerto de Santiago de Chile. Como aún debo esperar cerca de una hora para pasar por Policía Internacional, intento matar el tiempo en el puesto de diarios y revistas. Los titulares son los de todos lados; escándalos políticos, escándalos de corrupción, escándalos sexuales. Y los protagonistas, los de siempre; políticos, funcionarios, policías, empresarios... Entonces elijo mirar las probablemente menos truculentas fabulaciones de Auster, Skármeta, Coelho y la omnipresente Isabel Allende.
En el momento en que reacomodo sobre el hombro mi bolso de viaje para hojear (y ojear) uno de los libros, siento la presencia fuerte de alguien que llega a mi lado. Me giro y ahí está. Unos treinta años, pelo lacio y oscuro, tez blanca, belleza oculta debajo del desaliño casual de jeans, remera y una campera de cuero, preguntándome con urgencia y evidente acento francés si voy a embarcarme. Sorprendido por la pregunta y su premura, no alcanzo a recomponerme elegantemente mundano o encantadoramente atolondrado como lo habrían hecho Sean Connery o Hugh Grant respectivamente, y le contesto medio boquiabierto, mirándola por sobre mis anteojitos de leer (lamentable) que sí, que voy a embarcarme. Y entonces ella en seguida:
–¿Va a París? –con la misma expresión “fascinante” alcanzo a articular un “no” desabrido y desconcertado. Entonces como un relámpago que destella en su rostro exclama:
–¡Merde!
Como seguramente ella advierte que mi boca ahora está un poquito más abierta, se apresura a explicarme que vive en Santiago, que trabaja en una librería y que me ha visto en la tele y en el cine. Que sabe que soy un actor y que por eso se permitió abordarme (ya sabemos; los actores, para muchos, somos gente como de la familia) pensando que tal vez yo iría en el mismo vuelo de una persona a la que quería mandarle un mensaje. Ya con más reflejos, le digo que si bien voy a Buenos Aires, el avión que me lleva continúa luego a París, así es que debe ser el mismo vuelo. Entonces nuevamente esperanzada me describe con celeridad a la persona que debo ubicar.
–Es un hombre delgado, canoso, un poco más viejo que yo –noto que su traducción literal del francés al español hace más dura esa expresión que en nuestro idioma sólo significa “mayor que yo” o mejor aún, como dicen encantadoramente los argentinos, “más grande que yo”, y continúa:
–Es más o menos de su estatura y lleva puesta una chaqueta de pana negra.
–Bien, ¿cómo se llama ? –pregunto sacando una lapicera dispuesto a escribir en el grueso papel de la bolsa en que cargo dos buenos tintos chilenos.
–Edmond –dice ella. Y mientras lo escribo le pregunto:
—¿Y tu nombre?
–Celine.
–Muy bien; Edmond y Celine... ¿y... qué quieres que le diga?
Entonces con unos ojos enormes, asombrosamente brillantes me responde:
–Que lo amo –y corre rápida una lágrima negra por su mejilla. Me estremezco. Y lo único que atino a hacer es abrazarla. Con mi bolso de viaje en el hombro, con los tintazos en una mano y la lapicera en la otra, de pronto me veo, insólitamente, abrazado a una muchacha francesa en medio del trajín de un aeropuerto. Siento que en ese abrazo de segundos, que a mí me ayuda a contener la emoción, ella me está confirmando que sí, que ama a Edmond.
Cuando nos separamos, por su rostro ya navega en sus lágrimas todo el rimmel de sus ojos. Y entonces como un latigazo sus cabellos vuelan, cuando al girarse y sin decir palabra, huye corriendo, perdiéndose entre el gentío.
Y ahí me quedo yo, paralizado, conmovido. Cuando consigo reaccionar, de pronto me siento el privilegiado portador de un mensaje extraordinario. Qué suerte y qué fácil. Debo ubicar a un tipo de chaqueta de pana negra, que se llama Edmond y decirle que Celine lo ama. Siento que mi vida adquiere en estos instantes un sentido maravilloso y que ese tiempo de la espera para embarcar, que hasta hace un rato yo quería matar, se llena de una dichosa y viva emoción.
Mientras disfruto de este momento, pienso: “¡Qué buen material para un cuento!”. Entonces me voy al escueto lugar que los aeropuertos les otorgan a los fumadores, enciendo un cigarrillo, que es lo que, según mi cultura cinematográfica, obviamente hay que hacer en circunstancias como éstas y me dispongo, lapicera en mano, a ensayar en uno de esos tantos papeles que en los viajes empiezan a poblar nuestros bolsillos, la manera en que podría comenzar este relato. Pero mi disfrute de sentirme un escritor no pasa de ahí, porque justo en ese momento me asalta una inquietante pregunta: ¿por qué, si con Edmond vamos en el mismo vuelo, él ya pasó por Policía Internacional y yo aún debo esperar como cuarenta minutos más? Temo lo peor. Apresurado, me dirijo a las pantallas que detallan horarios y destinos de los vuelos y ahí confirmo lo repentinamente temido; no vamos en el mismo vuelo. El de Lufthansa con destino final París, que me dejará en su escala en Buenos Aires, sale cuarenta y cinco minutos más tarde que el de Air France, que hace la misma ruta y que es en el que obviamente viaja Edmond. ¿Qué hacer? ¿Cómo no voy a entregar este mensaje? ¿Cómo no voy a cumplir con Celine y sus ojos repletos de lágrimas? Pienso con velocidad. Entonces me dirijo al mesón de Air France donde, seguro, encontraré a alguien que le haga saber a Edmond que Celine lo ama. Y allí me planto frente a una azafata de la línea que habla por teléfono. Ante el requerimiento solícito de otro empleado de la compañía, un varón, le señalo que quiero hablar con su compañera. Prefiero esperar. Imagino que para semejante trámite, una mujer será más comprensiva. Cuando corta me apresuro a decirle que me ha ocurrido algo extraordinario y le empiezo a contar de qué se trata. Pero antes de que termine, ella ya comprendiendo hacia dónde voy, me interrumpe imperativa; “no, no, imposible, ¿sabe la cantidad de casos como éste que tenemos a diario? No, no podemos ocuparnos de eso”. Me desarma que no la conmueva mi historia y es tan definitiva que es claro que no tiene sentido insistir.
El encantador sentido que mi aburrida espera había adquirido, gracias a una anónima historia de amor, empieza a frustrarse por la prosaica y gris realidad. No podré cumplir con mi misión.
Doy unas vueltas por ahí lamentándome. Pero como mi cabeza no para, pronto se enciende en mí una débil y última posibilidad: en las escalas, a los pasajeros que continúan, suelen hacerlos esperar en una sala de tránsito. Sí, allí podré ubicar a Edmond.
Durante las casi dos horas de vuelo hasta Buenos Aires, no paro de analizar, una y otra vez, las escasas posibilidades de lograr mi objetivo.
Cuando salgo de la manga del avión, en vez de seguir a los pasajeros que bajan por la escalera mecánica a Policía Internacional, me aparto y me dirijo apresurado a una puerta de cristal tras la cual, efectivamente, hay unas cuantas decenas de pasajeros en tránsito. Un guardia me detiene. Le digo que debo ubicar a una persona. Entonces, escandalizado, me responde que nadie puede pasar y que ni siquiera puedo permanecer allí. Me hago el boludo y me alejo de él mirando a través de las paredes de cristal. Voy fijándome con atención en las personas que allí esperan. Hay un grupo de japoneses que me facilita el trámite pues, por cierto, los descarto en masa y continúo la búsqueda del francés.
Descubro entonces a un hombre de mediana edad y estatura, con una campera negra, que si bien es de cuero, no de pana, podría ser. Me lo quedo mirando un rato. Está en la fila que ya se está armando para retomar el vuelo, pero lo descarto apenas se le acerca una nenita a quién él le acaricia los cabellos. Busco por otro lado. Para ver mejor pego mi frente al vidrio, como puedo, ya casi desesperado en mi empeño, acomodo los bártulos que cargo y con las manos haciendo de anteojeras trato de evitar el reflejo espejado de los cristales. Mi aspecto para los que están del otro lado, aturdidos por el tedio de la espera, debe ser por lo menos curioso, si no cómica directamente, a juzgar por la expresión de los pocos que me advierten. Tal vez por eso uno de ellos, un muchacho de mochila y aspecto nórdico que está con un grupo, al verme agita su mano saludándome divertido. Le sonrío, le contesto el saludo y continúo mi búsqueda. Hasta que, de pronto, lo veo. Allí está. Sentado, ensimismado, delgado y entrecano y totalmente de negro, como dibujado con tinta china. Pantalón negro, remera negra, mochila negra y la famosa chaqueta de pana negra. Sí, sin duda, es Edmond.
Está a varios metros del cristal que nos separa. Lo miro con fuerza para que gire su cabeza hacia mí. No hay caso. Continúa inmóvil y con la vista perdida. Entonces vuelvo sobre mis pasos a buscar al amistoso muchacho que antes me saludara y le hago señas indicándole que llame a Edmond. Comprende enseguida mi premura y se desplaza siguiéndome desde el otro lado del cristal. Le señalo a Edmond, pero como, obviamente, hay más gente, apunta, preguntándome con su mirada, a otras personas. No acierta. Le digo que no, ¡que ése no! ¡Que más allá! ¡Y se lo salta! Tan ensimismado está Edmond que el muchacho no lo ve. Ahora me está indicando a una mujer gorda y rubia que advierte sus movimientos y me mira sin entender. Con fuerza, entonces, le hago señas al rubio para que retroceda unos metros y cuando ya está frente a Edmond, con gestos desesperados le digo que sí, ¡que es ése!
Edmond mira sorprendido al rubio que le habla y en seguida mira desorientado hacia dónde estoy. Entonces aleteo llamándolo. Se aproxima sin comprender qué pasa hasta que está frente a mí, a un metro tras el cristal y ahí, ya en el paroxismo, le silabeo, mudo, pero con ojos, boca, brazos, mano, preguntando: “¿Edmond?”, y él con los ojos redondos, me afirma que sí. Le hago señas de que lo espero en la puerta. Y caminamos hacia allí, paralelamente mientras Edmond me mira curioso y expectante del otro lado. En este momento soy el único de los pasajeros recién arribados que permanece en ese sector. Por eso al descubrirme una azafata, se me acerca a decirme que no puedo estar allí. Apresurado le cuento mi historia. Y ella, que es argentina, ¡carajo! Ella sí comprende lo trascendental de mi tarea. Entonces me dice sonriendo que puedo quedarme pero sin retener demasiado al pasajero.
Estoy feliz. Edmond del otro lado, ya en la fila, me sonríe sin entender una mierda. Y cuando sale finalmente, con la misma sonrisa, cruzando la puerta de cristal, en ese momento, cuando ya lo tengo a tres metros, estallo y le largo: “¡Edmond, Celine te ama!”. Y enseguida, chapuceando palabras en francés, inglés y español le explico que Celine me encargó darle este mensaje. Que no, que no soy amigo de ella. Que me habló porque yo soy actor, que soy chileno pero que vivo aquí en Buenos Aires y que ella me dio su nombre y sus señas. Y que la estatura y que el pelo y que así y asá y que la campera de pana negra y que bueno, que le dijera eso; que lo ama... y que por último, huyó bañada en lágrimas. Edmond en ese momento es, y me consta, el hombre más feliz del mundo. Y creo que yo también. Entonces como dos viejos amigos nos abrazamos y mientras la azafata sonriendo ya nos apura, yo no sé de dónde, ni cómo, saco una tarjeta y se la doy diciéndole, como buen porteño, que si anda de vuelta por estos lados no deje de llamarme. Finalmente cuando Edmond, sin dejar de mirarme, incrédulo aún, retrocede hacia el corredor que lo llevará de vuelta a su hogar, abre sus brazos y como en esas comedias francesas de enamorados locos y lindos que veíamos cuando la vida parecía que era bella, me lanza: “¡Vive la vie!”.
Ahora, mientras viajo en el taxi que me lleva a la Capital, disfrutando de la luminosidad incomparable del cielo de Buenos Aires, mientras me voy acercando a la ciudad de la inseguridad y el miedo, de la violencia y el hambre, de la injusticia y la bronca, advierto que no puedo borrar de mi rostro una tremenda sonrisa. Noto que el chofer por el espejito retrovisorme mira, curioso. Debo parecer tonto –pienso– mientras se ensancha aún más mi sonrisa, feliz, sintiendo que sí, que la vida, a veces, también es bella.
Estoy en el aeropuerto de Santiago de Chile. Como aún debo esperar cerca de una hora para pasar por Policía Internacional, intento matar el tiempo en el puesto de diarios y revistas. Los titulares son los de todos lados; escándalos políticos, escándalos de corrupción, escándalos sexuales. Y los protagonistas, los de siempre; políticos, funcionarios, policías, empresarios... Entonces elijo mirar las probablemente menos truculentas fabulaciones de Auster, Skármeta, Coelho y la omnipresente Isabel Allende.
En el momento en que reacomodo sobre el hombro mi bolso de viaje para hojear (y ojear) uno de los libros, siento la presencia fuerte de alguien que llega a mi lado. Me giro y ahí está. Unos treinta años, pelo lacio y oscuro, tez blanca, belleza oculta debajo del desaliño casual de jeans, remera y una campera de cuero, preguntándome con urgencia y evidente acento francés si voy a embarcarme. Sorprendido por la pregunta y su premura, no alcanzo a recomponerme elegantemente mundano o encantadoramente atolondrado como lo habrían hecho Sean Connery o Hugh Grant respectivamente, y le contesto medio boquiabierto, mirándola por sobre mis anteojitos de leer (lamentable) que sí, que voy a embarcarme. Y entonces ella en seguida:
–¿Va a París? –con la misma expresión “fascinante” alcanzo a articular un “no” desabrido y desconcertado. Entonces como un relámpago que destella en su rostro exclama:
–¡Merde!
Como seguramente ella advierte que mi boca ahora está un poquito más abierta, se apresura a explicarme que vive en Santiago, que trabaja en una librería y que me ha visto en la tele y en el cine. Que sabe que soy un actor y que por eso se permitió abordarme (ya sabemos; los actores, para muchos, somos gente como de la familia) pensando que tal vez yo iría en el mismo vuelo de una persona a la que quería mandarle un mensaje. Ya con más reflejos, le digo que si bien voy a Buenos Aires, el avión que me lleva continúa luego a París, así es que debe ser el mismo vuelo. Entonces nuevamente esperanzada me describe con celeridad a la persona que debo ubicar.
–Es un hombre delgado, canoso, un poco más viejo que yo –noto que su traducción literal del francés al español hace más dura esa expresión que en nuestro idioma sólo significa “mayor que yo” o mejor aún, como dicen encantadoramente los argentinos, “más grande que yo”, y continúa:
–Es más o menos de su estatura y lleva puesta una chaqueta de pana negra.
–Bien, ¿cómo se llama ? –pregunto sacando una lapicera dispuesto a escribir en el grueso papel de la bolsa en que cargo dos buenos tintos chilenos.
–Edmond –dice ella. Y mientras lo escribo le pregunto:
—¿Y tu nombre?
–Celine.
–Muy bien; Edmond y Celine... ¿y... qué quieres que le diga?
Entonces con unos ojos enormes, asombrosamente brillantes me responde:
–Que lo amo –y corre rápida una lágrima negra por su mejilla. Me estremezco. Y lo único que atino a hacer es abrazarla. Con mi bolso de viaje en el hombro, con los tintazos en una mano y la lapicera en la otra, de pronto me veo, insólitamente, abrazado a una muchacha francesa en medio del trajín de un aeropuerto. Siento que en ese abrazo de segundos, que a mí me ayuda a contener la emoción, ella me está confirmando que sí, que ama a Edmond.
Cuando nos separamos, por su rostro ya navega en sus lágrimas todo el rimmel de sus ojos. Y entonces como un latigazo sus cabellos vuelan, cuando al girarse y sin decir palabra, huye corriendo, perdiéndose entre el gentío.
Y ahí me quedo yo, paralizado, conmovido. Cuando consigo reaccionar, de pronto me siento el privilegiado portador de un mensaje extraordinario. Qué suerte y qué fácil. Debo ubicar a un tipo de chaqueta de pana negra, que se llama Edmond y decirle que Celine lo ama. Siento que mi vida adquiere en estos instantes un sentido maravilloso y que ese tiempo de la espera para embarcar, que hasta hace un rato yo quería matar, se llena de una dichosa y viva emoción.
Mientras disfruto de este momento, pienso: “¡Qué buen material para un cuento!”. Entonces me voy al escueto lugar que los aeropuertos les otorgan a los fumadores, enciendo un cigarrillo, que es lo que, según mi cultura cinematográfica, obviamente hay que hacer en circunstancias como éstas y me dispongo, lapicera en mano, a ensayar en uno de esos tantos papeles que en los viajes empiezan a poblar nuestros bolsillos, la manera en que podría comenzar este relato. Pero mi disfrute de sentirme un escritor no pasa de ahí, porque justo en ese momento me asalta una inquietante pregunta: ¿por qué, si con Edmond vamos en el mismo vuelo, él ya pasó por Policía Internacional y yo aún debo esperar como cuarenta minutos más? Temo lo peor. Apresurado, me dirijo a las pantallas que detallan horarios y destinos de los vuelos y ahí confirmo lo repentinamente temido; no vamos en el mismo vuelo. El de Lufthansa con destino final París, que me dejará en su escala en Buenos Aires, sale cuarenta y cinco minutos más tarde que el de Air France, que hace la misma ruta y que es en el que obviamente viaja Edmond. ¿Qué hacer? ¿Cómo no voy a entregar este mensaje? ¿Cómo no voy a cumplir con Celine y sus ojos repletos de lágrimas? Pienso con velocidad. Entonces me dirijo al mesón de Air France donde, seguro, encontraré a alguien que le haga saber a Edmond que Celine lo ama. Y allí me planto frente a una azafata de la línea que habla por teléfono. Ante el requerimiento solícito de otro empleado de la compañía, un varón, le señalo que quiero hablar con su compañera. Prefiero esperar. Imagino que para semejante trámite, una mujer será más comprensiva. Cuando corta me apresuro a decirle que me ha ocurrido algo extraordinario y le empiezo a contar de qué se trata. Pero antes de que termine, ella ya comprendiendo hacia dónde voy, me interrumpe imperativa; “no, no, imposible, ¿sabe la cantidad de casos como éste que tenemos a diario? No, no podemos ocuparnos de eso”. Me desarma que no la conmueva mi historia y es tan definitiva que es claro que no tiene sentido insistir.
El encantador sentido que mi aburrida espera había adquirido, gracias a una anónima historia de amor, empieza a frustrarse por la prosaica y gris realidad. No podré cumplir con mi misión.
Doy unas vueltas por ahí lamentándome. Pero como mi cabeza no para, pronto se enciende en mí una débil y última posibilidad: en las escalas, a los pasajeros que continúan, suelen hacerlos esperar en una sala de tránsito. Sí, allí podré ubicar a Edmond.
Durante las casi dos horas de vuelo hasta Buenos Aires, no paro de analizar, una y otra vez, las escasas posibilidades de lograr mi objetivo.
Cuando salgo de la manga del avión, en vez de seguir a los pasajeros que bajan por la escalera mecánica a Policía Internacional, me aparto y me dirijo apresurado a una puerta de cristal tras la cual, efectivamente, hay unas cuantas decenas de pasajeros en tránsito. Un guardia me detiene. Le digo que debo ubicar a una persona. Entonces, escandalizado, me responde que nadie puede pasar y que ni siquiera puedo permanecer allí. Me hago el boludo y me alejo de él mirando a través de las paredes de cristal. Voy fijándome con atención en las personas que allí esperan. Hay un grupo de japoneses que me facilita el trámite pues, por cierto, los descarto en masa y continúo la búsqueda del francés.
Descubro entonces a un hombre de mediana edad y estatura, con una campera negra, que si bien es de cuero, no de pana, podría ser. Me lo quedo mirando un rato. Está en la fila que ya se está armando para retomar el vuelo, pero lo descarto apenas se le acerca una nenita a quién él le acaricia los cabellos. Busco por otro lado. Para ver mejor pego mi frente al vidrio, como puedo, ya casi desesperado en mi empeño, acomodo los bártulos que cargo y con las manos haciendo de anteojeras trato de evitar el reflejo espejado de los cristales. Mi aspecto para los que están del otro lado, aturdidos por el tedio de la espera, debe ser por lo menos curioso, si no cómica directamente, a juzgar por la expresión de los pocos que me advierten. Tal vez por eso uno de ellos, un muchacho de mochila y aspecto nórdico que está con un grupo, al verme agita su mano saludándome divertido. Le sonrío, le contesto el saludo y continúo mi búsqueda. Hasta que, de pronto, lo veo. Allí está. Sentado, ensimismado, delgado y entrecano y totalmente de negro, como dibujado con tinta china. Pantalón negro, remera negra, mochila negra y la famosa chaqueta de pana negra. Sí, sin duda, es Edmond.
Está a varios metros del cristal que nos separa. Lo miro con fuerza para que gire su cabeza hacia mí. No hay caso. Continúa inmóvil y con la vista perdida. Entonces vuelvo sobre mis pasos a buscar al amistoso muchacho que antes me saludara y le hago señas indicándole que llame a Edmond. Comprende enseguida mi premura y se desplaza siguiéndome desde el otro lado del cristal. Le señalo a Edmond, pero como, obviamente, hay más gente, apunta, preguntándome con su mirada, a otras personas. No acierta. Le digo que no, ¡que ése no! ¡Que más allá! ¡Y se lo salta! Tan ensimismado está Edmond que el muchacho no lo ve. Ahora me está indicando a una mujer gorda y rubia que advierte sus movimientos y me mira sin entender. Con fuerza, entonces, le hago señas al rubio para que retroceda unos metros y cuando ya está frente a Edmond, con gestos desesperados le digo que sí, ¡que es ése!
Edmond mira sorprendido al rubio que le habla y en seguida mira desorientado hacia dónde estoy. Entonces aleteo llamándolo. Se aproxima sin comprender qué pasa hasta que está frente a mí, a un metro tras el cristal y ahí, ya en el paroxismo, le silabeo, mudo, pero con ojos, boca, brazos, mano, preguntando: “¿Edmond?”, y él con los ojos redondos, me afirma que sí. Le hago señas de que lo espero en la puerta. Y caminamos hacia allí, paralelamente mientras Edmond me mira curioso y expectante del otro lado. En este momento soy el único de los pasajeros recién arribados que permanece en ese sector. Por eso al descubrirme una azafata, se me acerca a decirme que no puedo estar allí. Apresurado le cuento mi historia. Y ella, que es argentina, ¡carajo! Ella sí comprende lo trascendental de mi tarea. Entonces me dice sonriendo que puedo quedarme pero sin retener demasiado al pasajero.
Estoy feliz. Edmond del otro lado, ya en la fila, me sonríe sin entender una mierda. Y cuando sale finalmente, con la misma sonrisa, cruzando la puerta de cristal, en ese momento, cuando ya lo tengo a tres metros, estallo y le largo: “¡Edmond, Celine te ama!”. Y enseguida, chapuceando palabras en francés, inglés y español le explico que Celine me encargó darle este mensaje. Que no, que no soy amigo de ella. Que me habló porque yo soy actor, que soy chileno pero que vivo aquí en Buenos Aires y que ella me dio su nombre y sus señas. Y que la estatura y que el pelo y que así y asá y que la campera de pana negra y que bueno, que le dijera eso; que lo ama... y que por último, huyó bañada en lágrimas. Edmond en ese momento es, y me consta, el hombre más feliz del mundo. Y creo que yo también. Entonces como dos viejos amigos nos abrazamos y mientras la azafata sonriendo ya nos apura, yo no sé de dónde, ni cómo, saco una tarjeta y se la doy diciéndole, como buen porteño, que si anda de vuelta por estos lados no deje de llamarme. Finalmente cuando Edmond, sin dejar de mirarme, incrédulo aún, retrocede hacia el corredor que lo llevará de vuelta a su hogar, abre sus brazos y como en esas comedias francesas de enamorados locos y lindos que veíamos cuando la vida parecía que era bella, me lanza: “¡Vive la vie!”.
Ahora, mientras viajo en el taxi que me lleva a la Capital, disfrutando de la luminosidad incomparable del cielo de Buenos Aires, mientras me voy acercando a la ciudad de la inseguridad y el miedo, de la violencia y el hambre, de la injusticia y la bronca, advierto que no puedo borrar de mi rostro una tremenda sonrisa. Noto que el chofer por el espejito retrovisorme mira, curioso. Debo parecer tonto –pienso– mientras se ensancha aún más mi sonrisa, feliz, sintiendo que sí, que la vida, a veces, también es bella.
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux