![]()
![]()
![]() Sábado, 26 de julio de 2008
| Hoy
Sábado, 26 de julio de 2008
| Hoy
El misterio de Ceres
Raro, enigmático y polifacético. Extravagante y casi ajeno a su propio reino. Ceres es una de las criaturas más curiosas del Sistema Solar. Una bola de roca y hielo de casi mil kilómetros de diámetro, que domina el Cinturón de Asteroides, ese oscuro e inmenso bestiario de escombros que rodea al Sol entre las órbitas de Marte y Júpiter.
 Por Mariano Ribas
Por Mariano Ribas
Descubierto hace poco más de doscientos años, Ceres es un caso único en la historia de la astronomía: muy al comienzo, fue etiquetado como “cometa”, pero inmediatamente subió a la élite planetaria, codeándose con mundos clásicos como Saturno o Venus. Décadas más tarde, pasó a ser un “asteroide” y así permaneció durante un siglo y medio. Pero hace muy poco, la ciencia le puso el traje de “planeta enano”, el mismo que lleva puesto, por ejemplo, el mismísimo Plutón.
Las múltiples personalidades de Ceres no fueron otra cosa que el reflejo y la consecuencia de los progresos de la astronomía moderna. Progresos que, poco a poco, fueron delineando su asombroso y exótico perfil. Además de ser mucho más grande que sus incontables vecinos, Ceres luce morfológica y anatómicamente muy diferente: es razonablemente esférico (y no deforme, como los demás asteroides), menos denso, y tiene mucho hielo. Mucha agua congelada. Tan es así, que una flamante teoría lo presenta como un “intruso” en su región, un inmigrante llegado desde los arrabales de la comarca planetaria. Un misterio irresistible, se mire por donde se lo mire.
“YO INTERPONGO UN PLANETA”
La historia de Ceres comienza con el mismísimo Johannes Kepler. En 1596, mientras estudiaba las distancias relativas entre los planetas conocidos, Kepler notó una incómoda y enorme brecha entre las órbitas de Marte y Júpiter. Semejante laguna de espacio parecía toda una desprolijidad ante los ojos de quien pensaba que el Sistema Solar era una maquinita muy precisa y ordenada. Y entonces, Kepler lanzó su osada hipótesis: “Entre Júpiter y Marte yo interpongo un planeta”.
Pasaron los años, aparecieron los telescopios, y nada. De a poco, los astrónomos que seguían el pálpito de Kepler comenzaron a perder toda esperanza de encontrar al “planeta perdido”. Pero en 1766, el alemán Johann Titius presentó una ingeniosa fórmula que no sólo daba cuenta de las distancias de cada uno de los planetas con respecto al Sol, sino que además predecía y dejaba el lugar vacante para otro, justamente entre Marte y Júpiter.
Dado que prácticamente al mismo tiempo Johann Bode llegó a las mismas conclusiones, esa juguetona regla matemática quedó inmortalizada como Ley de Titius-Bode. Poco más tarde, en 1781, William Herschel descubrió a Urano, ubicado a una distancia que encajaba con los valores previstos por la fórmula. Y eso no hizo más que fortalecerla.
La Ley de Titius-Bode parecía funcionar, y alimentó el fuego de la cacería del misterioso planeta ausente. Tanto, que a fines del siglo XVIII, un grupo de astrónomos europeos, encabezados por Johann Schroeter, comenzó un sistemático patrullaje telescópico, dividiéndose el cielo en 24 partes. Se hacían llamar “la policía celeste”. Sin embargo, la carrera a Ceres iba a ganarla un solitario monje siciliano.
NOS VEMOS ESTA NOCHE
En diciembre de 1800, Giusseppe Piazzi, director del Observatorio de Palermo, comenzó a revisar un rústico mapa celeste. Noche a noche, y pegado al telescopio, Piazzi chequeó la posición de cada uno de los puntitos de la carta estelar. Y así fue como tropezó con algo raro: en la primera noche del siglo XIX, el monje y astrónomo observó una “estrella” en la constelación de Tauro que no figuraba en el mapa.
Durante las noches siguientes, Piazzi no le perdió el rastro, y notó cómo cambiaba de lugar con respecto a las demás estrellas. Durante algunos días, pensó que había encontrado un cometa, pero el sostenido aspecto puntual del objeto (y no borroso, como el de los cometas) lo hizo cambiar de idea.
Algunas semanas más tarde, el 24 de enero de 1801, para ser más precisos, Piazzi escribió cartas a varios colegas, contándoles la buena nueva. Entre ellos, a su amigo Barnaba Oriani, astrónomo de Milán: “El hecho de que la estrella no esté acompañada por ninguna nubosidad, y que su movimiento sea muy lento y uniforme me ha llevado a pensar que, quizá, se trate de algo mejor que un cometa”.
Y vaya que resultó “algo mejor”. Piazzi bautizó a su criatura con el nombre de Ceres Ferdinandea, en honor a la diosa romana de las plantas, patrona de Sicilia, y a su rey, Ferdinando III. Lo cierto es que internacionalmente lo de Ferdinandea no prosperó, como era de esperar. Y quedó Ceres, a secas. Piazzi publicó el hallazgo en su libro Della scoperta del nuovo pianeta Ceres Ferdinandea. Sí, allí hablaba de un “nuevo planeta”.
DE PLANETA A ASTEROIDE
Pero Ceres tenía algo raro. A diferencia de los demás planetas, visto con telescopios no mostraba un disco definido. Era apenas un punto. Y eso indicaba que era muy chico. De hecho, al poco tiempo, Herschel le estimó unos míseros 260 kilómetros de diámetro. Para complicar más las cosas, en los años siguientes, la “policía celeste” descubrió otros 3 objetos entre las órbitas de Marte y Júpiter: Pallas, en 1802; Juno, en 1804; y Vesta, en 1807.
Y al igual que Ceres, en el telescopio no eran más que puntos de luz. Aun así, se bautizó a los cuatro como “planetas”. Y así fue como, curiosamente, durante las primeras décadas del siglo XIX, el Sistema Solar tuvo 11 planetas “oficiales”. Y luego 12, cuando en 1846 apareció Neptuno.
Sin embargo, las cosas cambiaron en las décadas siguientes: Ceres y sus ilustres compañeros no estaban solos. Año tras año fueron apareciendo nuevos objetos entre las órbitas de Marte y Júpiter. Hacia 1870, ya sumaban 90. Todos muy pequeños. Todos de aspecto puntual en los telescopios.
A esa altura, Ceres y sus vecinos ya habían dejado de llamarse “planetas”. Y fueron acuñados con un viejo término de Herschel: “asteroides”, que significa “parecidos a estrellas” (justamente, por su aspecto telescópico). En realidad, toda esa ola de descubrimientos puso en evidencia un nuevo, enorme y disperso reino de cuerpos pequeños orbitando al Sol. Un rebaño de objetos hermanos: el Cinturón de Asteroides. Y Ceres era el más grande de todos.
HONORES Y NUMEROS
Ya no era un planeta, es cierto. Pero al menos resultó ser el rey de esa inmensa colección de cuerpos menores (que según las teorías actuales, son “ladrillos” que nunca llegaron a formar un verdadero planeta, por culpa de la influencia gravitatoria del gigantesco Júpiter). Sea como fuere, el orgullo de Piazzi recibió los honores del caso: fue designado oficialmente como 1 Ceres, encabezando la lista oficial de asteroides del Sistema Solar (que hoy suma decenas de miles de ejemplares, aunque se sospecha que son varios millones). Además, le dio nombre a un elemento químico: el Cerio.
Hasta hace apenas un par de décadas, no era mucho lo que se sabía de Ceres. Apenas sus parámetros orbitales: tarda 4,6 años terrestres en dar una vuelta al Sol, siguiendo una órbita algo excéntrica (léase, ovalada) que en su perihelio lo ubica a 380 millones de kilómetros de nuestra estrella, y en su afelio lo aleja a casi 450 millones de kilómetros.
Sus días son cortos, de apenas 9 horas. En cuanto a su diámetro, hasta hace pocos años se hablaba, en números crudos, de unos 1000 kilómetros. O sea, menos de un tercio que la Luna. O un quinto de Mercurio. Poco a escala planetaria, mucho a escala asteroidal: Vesta y Pallas, los que le siguen, apenas superan los 500. Pero más del 99% de los asteroides, ni siquiera llega a 100 kilómetros de diámetro.
Ceres marca diferencias de tamaño. Y fuertes diferencias de masa: estudios realizados desde los años ‘80 hasta hoy –basados en la influencia gravitatoria de Ceres sobre otros asteroides, y hasta sobre el mismo Marte– confirman que su masa ronda el uno por ciento de la de la Luna. O apenas una diezmilésima parte de la masa terrestre. Parece poco, pero, otra vez, es mucho en su categoría: Ceres solito tiene el 25 por ciento de toda la masa del Cinturón de Asteroides.
EL HUBBLE REVELA A CERES
Hace muy poco, de pronto, aquel asteroide, aquel punto de luz semejante a una estrella, cobró identidad de mundo con todas las de la ley. A fines de los ‘90, y muy especialmente en 2003 y 2004, el Telescopio Espacial Hubble nos reveló el rostro de Ceres. Con algo de crudeza, es cierto, pero lo suficientemente bien como para distinguir varios detalles, zonas claras y oscuras, y hasta un posible cráter, que con toda justicia fue bautizado Piazzi. Y lo primero y más notable: su forma claramente redondeada.
Las imágenes del Hubble permitieron estimar con mucha mayor precisión las medidas de Ceres: 975 kilómetros de diámetro ecuatorial, y 909 de diámetro polar. Algo achatado, sí, pero bastante esférico (un dato nada menor, como veremos). Y en eso, Ceres también es único entre sus vecinos: Vesta es mucho más ovalado, y los demás asteroides son completamente deformes (tal como revelaron distintas observaciones, e incluso, naves espaciales). Y como ya se verá, hablando en términos astronómicos, ser esférico (o casi) tiene sus privilegios.
DE ASTEROIDE A “PLANETA ENANO”
En realidad, no hay una cosa sin la otra: para tener una forma esférica, hace falta tener cierto tamaño y umbral de masa. Sólo así la gravedad del objeto es suficiente para alcanzar lo que se llama “equilibrio hidrostático”, y la consecuente silueta redondeada. Pues bien, desde hace unos años sabemos que Ceres tiene todo eso. Y por eso, una vez más, cambió de categoría en el tablero astronómico: en agosto de 2006, la Unión Astronómica Internacional lanzó oficialmente la nueva definición de planeta.
Definición que exige, brevemente, tres cosas: 1) girar directamente alrededor del Sol, 2) tener forma esférica, y 3) haber “limpiado la vecindad de su órbita”, es decir, no compartirla con objetos “en competencia” (salvo satélites, claro). Así el Sistema Solar quedó con 8 planetas verdaderos. Plutón, Eris, y Makemake (oficializado la semana pasada), son “planetas enanos”, porque cumplen con los dos primeros requisitos. Pero no con el tercero: están “mezclados” con otros tantísimos objetos del Cinturón de Kuiper (ese segundo anillo de cuerpos menores, y helados, que orbita al Sol más allá de Neptuno). Y a Ceres le pasa lo mismo, pero en otro lado, allí, metido en el Cinturón de Asteroides. Ahora, Ceres es un “planeta enano” y ya no un pobre asteroide. Cometa, durante unos días. Planeta durante décadas. Asteroide durante un siglo y medio. Y ahora, planeta enano. Ningún otro integrante de la familia solar cambió tantas veces de identidad.
LA ROCA Y EL HIELO
Más rarezas: una vez que se determinó con precisión el tamaño, volumen y masa de Ceres, quedó bien en claro que se trata de un objeto bastante “liviano”. Su densidad media es de 2,1 gramos/cm3. Poco en relación con los planetas rocoso-metálicos (como la Tierra o Mercurio). Y, más curioso aún, poco comparado con los asteroides. Una densidad semejante parecía más acorde con algunas lunas de Júpiter y Saturno, o a cosas como Plutón y sus vecinos. Objetos que son bolas de hielo con corazones rocosos. Y cuando hablamos de hielo, hablamos esencialmente de agua congelada.
A partir de su forma, tamaño y masa (que implicaría una estructura geológica “diferenciada”), de las observaciones del Hubble y otros súper telescopios, y de distintos modelos teóricos (como los presentados en 2005 por astrónomos de la Universidad de Cornell), la maqueta actual de Ceres es por demás interesante: un duro carozo de roca, de 300 o 400 kilómetros de radio, un manto de agua congelada de unos 100 kilómetros de espesor, y por fuera, una fina corteza, oscura y polvorienta.
Si así fuera, como parece, Ceres tendría más agua (aunque congelada) que la Tierra. Más aún: el planeta enano podría esconder grandes cantidades de agua líquida en sus entrañas (al estilo de Europa, una de las lunas de Júpiter). E incluso, hasta una muy fina atmósfera de vapor de agua. Ante todo este panorama, Ceres parece un verdadero intruso en el Cinturón de Asteroides. Y quizás lo sea.
¿UN PRIMO DE PLUTON?
A todas luces, Ceres es un objeto incómodo para la teoría, y desubicado dentro del reino asteroidal. No debería ser como es, ni estar donde está. Pero podría haber una explicación ante su insolente naturaleza: tal vez llegó hasta allí, “importado” desde otra región del Sistema Solar. Eso es justamente lo que acaba de proponer el astrónomo William McKinnon (Universidad de Washington), durante el Encuentro sobre Asteroides, Cometas y Meteoros, celebrado hace unos días en Baltimore, Estados Unidos. McKinnon partió de la insólita densidad y composición de Ceres, e hizo hincapié en que ese perfil tiene más que ver con los cuerpos del Sistema Solar exterior: “aparentemente, sería muy parecido a Plutón”, dijo el científico. Pero ¿por qué Ceres está donde está? Basándose en modernos modelos sobre los orígenes del Sistema Solar, McKinnon dice que, tal vez, “los cambios de posición de los grandes planetas, y las consecuentes interacciones gravitatorias, lanzaron a pequeños y helados cuerpos externos en distintas direcciones”.
Quizás, Ceres nació originalmente en la misma región que Plutón y otros cuerpos similares. Y tras ser arrancado de su lugar, y luego de millones de años a la deriva, terminó instalado en el Cinturón de Asteroides. Suena por demás razonable. De hecho, la teoría de McKinnon fue muy bienvenida, aunque, lógicamente, aún no puede avalarse completamente.
Desde los tiempos de Piazzi y la “policía celeste”, Ceres ha resignado algunos de sus secretos. Y se ha revelado como uno de los habitantes más curiosos de nuestra comarca astronómica. No es raro, entonces, que en septiembre del año pasado, la NASA haya despachado a la nave Dawn rumbo al planeta enano. Previa visita a Vesta, en 2011, Dawn llegará a Ceres en 2015.
Y se quedará dando vueltas a su alrededor durante casi un año, examinándolo a fondo. Entonces, muchas de las apetitosas preguntas que hoy nos dispara esta exótica criatura encontrarán sabrosas y confortables respuestas. Sólo resta esperar. Mientras tanto, Ceres, el que fue cometa, planeta, asteroide y planeta enano, espera orgulloso y distante. Sabe que buena parte de su helado misterio aún permanece intacto.
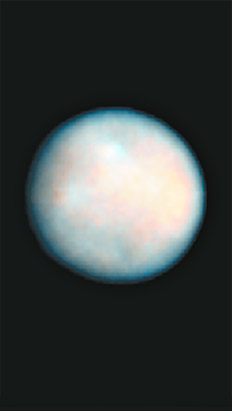
-
Nota de tapa
El misterio de Ceres
Astronomía: historia, curiosidades y novedades de un “planeta enano”
Por Mariano Ribas -
FíSICA: SOBRE EL AGUA DE LA BAñADERA Y BART SIMPSON
El efecto Coriolis
Por Claudio H. Sanchez -
LA IMAGEN DE LA SEMANA
La fuerza del sol
-
AGENDA
Vacaciones de invierno científicas
-
CORREO DE LECTORES
Logaritmos y algoritmos
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






