![]()
![]()
![]() Viernes, 17 de febrero de 2006
| Hoy
Viernes, 17 de febrero de 2006
| Hoy
NOTA DE TAPA
Adiós al heroismo
Sobre el final de la Segunda Guerra, cuando los mismos soldados que habían liberado a los cautivos de Auschwitz violaban a las mujeres alemanas, una de ellas, periodista, plenamente responsable de haberse quedado en Berlín hasta último momento, escribe un diario como quien esgrime una herramienta que ayuda a tolerar lo innombrable: lo que exige la supervivencia; la intimidad despojada de cualquier atisbo de civilización. Firmado con un escueto “anónima”, prácticamente sin título (Una mujer en Berlín), este libro (Anagrama, 2005) sólo podría haber sido escrito por una mujer.
 Por Liliana Viola
Por Liliana Viola
El viernes 20 de abril de 1945, cuando las tropas rusas empezaban a descargar la furia del mundo sobre Berlín, una mujer refugiada en un sótano antiaéreo comenzó a escribir su diario íntimo. Los bombardeos destriparon la lógica de la ciudad, escenario de cuerpos desgarrados y de gente hambrienta corriendo de las madrigueras a los dispensarios, sedientos de rumores, reproductores de versiones pueriles sobre el futuro. Por las calles, todavía niños alemanes vestidos de soldados. Todavía algunos monigotes descascarados por el alcohol, la derrota y lo demente de su lucha, declaman que “Aquel” de un momento a otro va a sacar la victoria de la galera. Todavía los comerciantes vendiendo su stock a los precios de siempre. “(20 de abril) Sí, la guerra viene arrollando sobre la ciudad. Lo que ayer era tan sólo un retumbar lejano, es hoy un redoble constante. (...) Ahora que todo ha desaparecido y tan sólo me queda una maleta pequeña con ropa, me siento desnuda y ligera. Como ya no poseo nada, me siento dueña de todo.”
En apenas siete días los soldados habrán copado la ciudad diabólica: órdenes y golpes a los vencidos que deben levantar escombros, oler la bosta de los caballos, señalar dónde están las salidas de agua. Los soldados disparan ante la menor sospecha de resistencia. Entran a los refugios en busca de mujeres para violar. “(27 de abril) En el pasillo me encuentro con un panadero visiblemente afectado. Está blanco como su harina. Me tiende las manos y balbucea: ‘Están con mi mujer’. Se le quiebra la voz. Por un momento tengo la sensación de estar participando de una obra de teatro. Es imposible que un panadero burgués pueda emocionarse de esa manera, poner esos tonos que afloran de su corazón, tan desnudos, con un efecto tan desgarrador que hasta el momento yo había experimentado sólo con grandes actores.”
La guerra como escenario
Existe un lugar, justo frente al abismo, donde la intimidad se vuelve perfecta representación. A la mujer que escribe porque presiente que en instantes querrá olvidarse de lo que está viviendo, le ha tocado correr por esa línea que la separa de la muerte. Desde allí todo lo que observa le resulta lejano, tan lejano como lo que se guarda dentro de uno y en condiciones normales resulta indecible. Es curioso, pero el rictus de quien está a punto de morir es tan íntimo como los personajes pintados en un cuadro o en una escena de cine. Todo lo que consignan estas páginas, tanto para tormento de su autora como para el de quienes pasen frente a sus ojos, está contaminado de una intimidad que quedó al aire. Es dueña de todo, por eso, “desnuda y ligera” se da el lujo de desprenderse voluntariamente de los sentimientos de vergüenza y compasión. No sólo describe paso a paso sino que destila un tono burlador hacia las mujeres violadas, los violadores, ella misma. Se pregunta cómo la gordura atrae a las bestias, cómo el grano pestilente de una chica no las detiene y se ríe de estos hombres que no han visto en su país revistas con desnudos y vienen ahora a saldar su deuda ancestral con el erotismo. Ahora sí puede emprender el camino veloz que va del espanto a la picaresca: luego de vomitar el gusto de los desconocidos que se meten en su cuerpo, usará su ingenio para encontrar algún oficial de más alto rango, un militar enamoradizo y hasta culposo, un lobo que la defienda de los demás lobos. La mujer que escribe está presa en la rutina de tener sexo con cualquiera ante la vista de todos a toda hora, de ver gente gritar de dolor, de ver a los hombres de la casa dormir la siesta y llorar. Desde esta perspectiva, todo parece una gran escena. Como también parecen escenas montadas por un perverso aquellas imágenes que difunde la televisión ahora: soldados ingleses o americanos golpeando y burlándose de los prisioneros iraquíes. Es pura intimidad la voz lasciva con la que el soldado que va filmando arenga a sus compañeros a continuar con la humillación. A 60 años de la Segunda Guerra Mundial y de la declaración de crímenes de lesa humanidad, la relación entre los cuerpos de ganadores y perdedores, sobrevivientes ambos, deja al descubierto los tan temidos “bajos instintos”. Mientras tanto, persiste la intención de registrar. Como una herramienta más del tormento, la cámara digital deja constancia del humor de estos soldados ensanchados por un poder efímero. La mujer también registra lo que ve para una posteridad que se ha reducido a su propia mano que escribe. El diario íntimo, herramienta que se esgrime para tolerar las propias transformaciones, deja a la vista otra cara del escenario de guerra: una pura intimidad desolada de cualquier indicio de civilización.
Las mujeres van a la guerra
“Enganchada en el borde de un cajón encontré una carta dirigida al propietario. Me daba vergüenza leerla, y sin embargo lo hice. Una enamorada carta de amor. La tiré al retrete. Corazón, dolor, impulsos. Qué palabras más lejanas y extrañas. Por lo visto, una vida amorosa refinada y exigente presupone una sucesión regular de comidas. Mi centro vital es, mientras escribo estas líneas, la barriga.”
Exento de toda conmiseración propia del género que ampara a Franz Kafka, alienta a Anaïs Nin o enloquece a Alejandra Pizarnik, este diario se escribe cuando son los cañones y el silencio los que marcan la pauta de los días. Aquella condición de indecible, de recóndito lugar más secreto que lo privado y tan próximo al patetismo, en este diario no existe. La burocracia, reflexiona la mujer al ver las oficinas de su trabajo derrumbadas, se me figura una cosa de cuando soplan vientos favorables. Lo íntimo no se ha podido esconder entre la ropa arrancada ni en los recuerdos, por eso, el movimiento de estas líneas es el inverso al de la norma: no se aproxima sino que toma distancia. El resultado, un ayudamemoria personal que va punteando lo que habrá que recordar si sale viva. “Escuché que la instrucción a las tropas alemanas había sido no destruir nunca las provisiones de alcohol sino dejárselas al enemigo perseguidor. Porque el alcohol los haría demorarse y menguar su fuerza de combate. Esas son burradas de hombres, disparates maquinados por hombres para hombres. Estoy convencida de que sin tanto alcohol como el que encontraron esos muchachos no habría habido ni la mitad de las violaciones que se produjeron.”
En ese punteo se destaca el nuevo lugar de los hombres y de las mujeres en el mapa del poder. La noche de 27 de abril, señalada como “Día de la catástrofe. Vértigo atroz”, los rusos –llamados “Ivanes” por los alemanes– entraron en el refugio. Es el primer día en que la que escribe, que no fue ninguna excepción entre las otras mujeres viejas, adolescentes, feas, gordas o casi muertas, fue violada por varios hombres. Como respondiendo a una orden tácita, los esposos, hermanos, novios alemanes debieron morder el orgullo y desviar la vista. ¿Ningún hombre enfrentó a los que violaban a una mujer? Al contrario, ellos no querían causar enojo en los rusos. La autora construye un colectivo femenino frente al cual los hombres no son villanos sino víctimas de su estúpida trampa de superioridad. Está claro que las mujeres de Berlín quedaron a merced de los hombres vencedores, mientras los hombres vencidos, reducidos al miedo y a su propia condición herida, quedaron al amparo de sus mujeres. Ellos no hicieron nada, ellas salieron a buscar comida y agua, limpiar heridas, burlar y engatusar a los soldados extranjeros para salvar la integridad de las más jóvenes. Los hombres, dice Anónima, ni siquiera corrían el riesgo de la vejación, “los rusos eran mortalmente normales”
Mejor callar
Escrito con letra menuda en tres cuadernos escolares agrisados por la suciedad de la guerra, la autora recorre en poco más de 100 páginas desde el 20 de abril hasta el 22 de junio de 1945. El relato registra tres momentos: la espera de lo peor, la catástrofe y la reacomodación a los tiempos de paz. El libro apareció por primera vez en Estados Unidos en 1954. El escritor Kart Marek tardó varios años en convencer a su amiga de que aquellas páginas eran esenciales para comprender lo que había sucedido. Siempre tras la condición del anonimato, al año siguiente la obra se tradujo a otros 9 idiomas. La edición inglesa pasó inadvertida y en Alemania, entre los pocos lectores que concentró, lo único que recogió fue repudio. El libro hablaba con voz de mujer de una sociedad de posguerra que en su letargo no quería escuchar una versión tan franca. La actitud general de los alemanes durante décadas consistió en no revisar el pasado, no recordar, no reconocer las responsabilidades. A su vez, los soldados de todos los bandos regresaban del frente con un anecdotario que en el peor de los casos los volvía mártires, si no aventureros y afortunados. El relato de las mujeres no tuvo público. La autora registra el momento del reencuentro con su novio, quien al leer su cuaderno se lo devuelve alegando no comprender la letra ni las abreviaturas con las que ella ha camuflado palabras como “violación”. También recuerda las palabras de una mujer que intentó suicidarse luego de cruentas violaciones y que pasado todo comentaba: “¿Sabe usted? Antes todo me daba lo mismo, soy muy estrecha. Mi marido me trataba con mucho cuidado. Ahora hay que seguir viviendo. Sólo me hace feliz que mi marido no ha tenido que pasar por esto”. Si todas callaron habrá sido por no convertirse en intocables para sus esposos y por no herir el ego de aquel varón aguerrido y poderoso, imagen que otra mujer, Leni Riefenstahl, por ejemplo, había contribuido a resaltar en el brillo de los uniformes nazis. En 2003, 50 años más tarde, este libro se volvió a publicar en Alemania. Su autora, que murió en 2001, había dado su consentimiento con la condición de permanecer anónima. Recibió esta vez la atención de la crítica y siguió produciendo controversias en una sociedad que recién ahora se permite considerar la condición de víctima para algún alemán. El diario que desde 1960 estaba inhallable en las librerías del mundo, también llegó a las librerías argentinas editado por Anagrama.
Una historia sin moral
Si bien Una mujer en Berlín se inscribe en el canon de los diarios de guerra –como las notas de Victor Klemperer y de Sebastian Haffner– que iluminaron el discurso de la historia, pertenece a un universo muy lejano al del diario de Ana Frank. Aquella niña judía de 13 años escribe desde las catacumbas mientras pospone su muerte en un campo de concentración. La impotencia y el espanto que resultan de su lectura son dos efectos evitados por Anónima. Este libro repele la conmiseración. Es el diario de una mujer alemana que se quedó en Berlín bajo el régimen de Hitler a pesar de todas las recomendaciones de sus amigos. Es una profesional que ama a su patria a pesar de todo y se consuela leyendo a Goethe, Rilke, por ser compatriotas que merecen el respeto del resto. Es una periodista de 34 años que viajó por el mundo y habla varios idiomas, incluido algo del ruso. No es el diario de una niña judía que va a morir. No es el diario de una completa inocente. Al menos desde su propia perspectiva. Muchas mujeres escribieron diarios en aquellos días, lo que distingue a éste es la conciencia de estar registrando una voz superior a la suya. “Una experimenta la historia de primera mano, sucesos que luego serán canciones y textos. Sin embargo ahora, en su proximidad, se convierten en miedo y en pesada carga. La historia es muy pesada.” En parte, advierte el editor, su primera negativa a publicar el texto, la determinación de permanecer anónima y la ausencia de clichés, es que se negaba a aparecer como víctima. El libro enfrenta a los lectores a la temible ambigüedad: los soldados borrachos, de condición casi animal, que violaron a indefensas mujeres, eran los mismos que venían de liberar a los prisioneros de Auschwitz. A su vez, muchas de las víctimas de esta brutalidad habían estado vivando a Hitler pocos meses antes. Esas semanas de convivencia atroz hablan del mundo que iba a construirse afuera en los años sucesivos. La autora lo intuye y por eso no quiere llorar ni guardar rencor, sólo recordar las acciones de todos para llevarse consigo una visión más ecuánime. Será por esto que uno de los pocos momentos en que se permite retratar la crueldad es en el caso del abogado que a pesar del riesgo había mantenido escondida a su mujer judía. Todo el día pendientes de que la radio anunciara el triunfo de los aliados. Cuando por fin éstos llegan al refugio le disparan al hombre y se abalanzan sobre la mujer que en vano les grita el secreto tan bien guardado: ¡Soy judía! El esposo muere y ella queda sometida a los recién llegados.
El escritor inglés D. H. Lawrence tenía una actitud ambigua frente a la guerra que solía irritar a Bertrand Russell y a todos los que quisieran oírlo. Como su esposa era alemana no podía adoptar la postura de un patriota enceguecido y, como a esa altura repudiaba a la humanidad, decía que si los dos bandos se odiaban tanto, algo de razón tendrían los dos. Este libro, que con valentía se hace cargo de esta misma ambigüedad, fue acusado erróneamente de inmoral. En todo caso la moral de la autora no juzga, no condena ni disfraza sus propios prejuicios. Tampoco se proponía grandes metas: sobrevivir. Esto es, seguir caminando por el mundo sin sentir odio hacia la humanidad, seguir trabajando en lo suyo en su país herido, volver a sentir emoción ante la cercanía de un hombre y sentarse a leer a Tolstoi con placer, a pesar de todo lo que pasó.
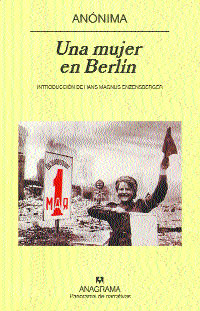
-
Nota de tapa> Nota de tapa
Adiós al heroismo
El diario de una mujer anónima, durante los ultimos días de la segunda guerra, que exhibe el...
Por Liliana Viola -
URBANIDADES
Provocadoras
Por Marta Dillon -
SOCIEDAD
El camino de las madres
Por Gimena Fuertes -
DICCIONARIO DE GRANDES MUJERES QUE LA HISTORIA OLVIDó > PASAR EL INVIERNO
La Coca Sarlo (Inventora de la losa radiante)
-
RAMOS GENERALES >
Ramos generales
-
TALK SHOW >
Derecho al romanticismo
Por Moira Soto -
EL MEGáFONO >
Mujeres de Las Heras
-
INUTILíSIMO >
Usar airosamente el abanico
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






