NOTA DE TAPA
Ojos bien abiertos
Cuando los dos aviones de American Airlines se estrellaron contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, la literatura norteamericana ya llevaba más de diez años fantaseando con el terrorismo. Sin embargo, esa mirada poco y nada tenía que ver con Medio Oriente y Al Qaida, y mucho con el estado del arte, la impotencia de la novela y la esquiva elocuencia a la que parecen haber renunciado los escritores y recogido los terroristas. A continuación, el escritor norteamericano Benjamin Kunkel traza ese mapa literario y explica cómo ha sido modificado irremediablemente.
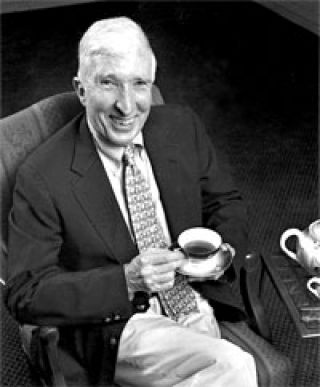
› Por Benjamin Kunkel
La destrucción del World Trade Center transformó los doce años que habían transcurrido desde la caída del Muro de Berlín en un período histórico. Al mismo tiempo, quedó claro que la política norteamericana y la conciencia popular ya no seguirían siendo como antes. La literatura, frente a tanto asesinato y alarma, no podía importar mucho al principio.
Camus observó que el sufrimiento extremo nos priva del gusto por la lectura, y esto puede ser todavía más cierto para el miedo extremo. Una vez que fue posible pensar nuevamente en libros, no hubo dudas de que la novela norteamericana también estaba destinada a modificarse.
Poco después de los ataques, los críticos comenzaron a preguntar qué sería de dos preocupaciones literarias de los ’90: el tono al que se llamaba ironía y el género llamado, con más justicia, “novela social”. Los novelistas han empezado, últimamente, a volver a sus respuestas. Aun así, había algo en la novela norteamericana de lo que podría llamarse los largos ’90 (de 1989 a 2001) que era al menos tan conspicuo como el torturado deseo de sinceridad emocional y el apetito de significación histórica. Esto era –y sigue siendo, ya que para la novela ese período está terminando recién ahora– el extraordinario número de terroristas ficticios que competían apretadamente por nuestra atención. En la pesadilla-fantasía de la novela terrorista, el terrorista era el creador de símbolos públicos que el novelista quería pero no conseguía ser. El, y a menudo ella, hacía el trabajo altamente novelístico de traer a la luz temas ocultos y marginales, forzándonos a contemplar complejas cuestiones de motivación y haciendo chocar lo público con lo privado. Los terroristas podrían ser los rivales de un novelista, según sostiene el personaje novelista de Don DeLillo en Mao II (1991), pero también eran sus sustitutos. Sin importar qué tan realista fuera, la novela terrorista era también una especie de metaficción, o ficción sobre la ficción.
Y ahora la novela terrorista norteamericana –la novela que propone terroristas entre sus personajes principales, y que ha sido concebida como literatura antes que como novela de suspenso descartable– cambiará sin duda más que cualquier otra. ¿Cómo no hacerlo? Por asociación con los perpetradores de masacres recientes, el terrorista ficticio parece despreciable; en comparación con ellos, parece insignificante. Se puede preguntar qué era la novela terrorista norteamericana, y qué futuro tiene, si es que tiene alguno.
Publicado en el otoño del 2001, Look at Me, de Jennifer Egan, incluía entre sus personajes a una célula dormida, que planeaba alguna incierta atrocidad contra Estados Unidos. En un posfacio a la edición de bolsillo, Egan describió su libro como un “artefacto imaginativo proveniente de una era más inocente”. En The Darling (2004), de Russell Banks, el narrador –una ex miembro de los Weather Underground que arrastra tras de sí su “currículum de aspirante a terrorista doméstico de poca monta”– concluye que su historia “podría no tener significado en el mundo” tras el 11 de septiembre, y el autor no parece estar en desacuerdo. Y en un posfacio a Trance, un relato ficcionalizado de las siniestras travesuras de Patty Hearst con el Ejército Simbionés de Liberación en los ’70, Christopher Sorrentino reconoce que ya no pensamos en estas cosas como lo hacíamos cuando empezó a escribir en el 2000. Trance fue publicado este verano, y puede que sea la última de las novelas terroristas pre-11 de septiembre.
Fue un trecho. Tanto DeLillo (uno de cuyos personajes, en Players, de 1977, percibe estremecedoramente a las Torres Gemelas como “no menos efímero con todo su volumen que una rutinaria distorsión de luz”) como Mary McCarthy escribieron sobre terroristas a fines de los ’70 –una década notable por las proezas criminales de los nacionalistas palestinos, irlandeses y vascos, y por la emergencia, en ricos países del Primer Mundo, de siniestras cuadrillas “revolucionarias” aunque ridículas, tales como la banda de Baader-Meinhof, las Brigadas Rojas y los Weatherman. Pero las novelas terroristas no comenzaron a llegar en cantidades hasta diez años más tarde. En Libra (1988), de Don DeLillo, miembros de la CIA reclutan al trastornado idealista Lee Harvey Oswald para llevar a cabo un complot contra el presidente. En Leviatán, publicado en 1992 y dedicado a DeLillo, Paul Auster cuenta la historia de un novelista con “bloqueo de escritor” que se enmascara bajo el seudónimo de El Fantasma de la Libertad y comienza una campaña explosiva contra varias réplicas de la gran estatua-con-antorcha de Bartholdi. En La broma infinita (1996), de David Foster Wallace, una conexión entre Estados Unidos y Canadá ha desembocado en la Organización de Naciones Norte Americanas (ONAN, según sus siglas en inglés), un cuerpo político cuyas políticas se ven a amenazadas por una camarilla salvaje de terroristas de Québec, varios de ellos en sillas de ruedas.
The Book of Lazarus, la olvidada novela de Richard Grossman, de 1997, relata fragmentariamente la desaparición de otra secta ficticia, en este caso una criatura de los ’70 conocida como la Brigada de Liberación Popular. Y Philip Roth, el mismo año, nos dio en American Pastoral a la inolvidable Merry Lvov, una brillante y bonita chica que sabotea la vida de su elegante y próspera familia primero con su incorregible tartamudeo, y más tarde volando en pedazos una oficina de correo en protesta contra la guerra de Johnson en Vietnam. En su raudo pasaje de la riqueza y el confort a la guerrilla subterránea, Merry anticipa y a la vez recuerda a Patty Hearst, el personaje histórico detrás de Trance, de Sorrentino, y de American Woman, de Susan Choi (2003).
El recuento de cadáveres ficticios logrado por todos estos personajes juntos difícilmente se compararía con el número de víctimas, en la vida real, de un solo coche bomba en la Bagdad actual, y puede ser que la mayoría de nosotros ya no consideremos el vandalismo político, ni el asesinato –en oposición a la matanza–, como instancias de terrorismo. Pero “terrorista” era normalmente la palabra que usaban tanto autores como editores, en parte sin duda por su ilegítimo pero potente poder para emocionar. También había un precedente de su lado: la gran era previa del terrorismo –entre, digamos, 1878 y 1914– había sido una época de asesinos.
No es que la violencia de la ficción siempre haya provenido de la izquierda, ni que fuera inteligiblemente política. En la excelente y delirante Glamourama (1998), de Bret Easton Ellis, una célula de modelos devenidos terroristas lanza una serie de bombas en la París actual: un enorme gusto por lo espectacular parece suplir el vacío de motivos. Otra novela terrorista apolítica fue la vertiginosa y surrealista Effect of Living Backwards, de Heidi Julavits, que apareció en 2003 y trataba sobre la “toma a la vieja usanza” de un avión por parte de un misterioso hombre llamado Bruno. Entre tantos terroristas ficticios, Bruno parece ser el más ficticio de todos. Mayormente, se involucra en agresivas discusiones filosóficas con sus rehenes, y se revela como una especie de provocador todo terreno: una imagen concisa y muy apropiada para la figura del terrorista en la ficción norteamericana reciente.
Una explicación obvia de esta proliferación salta a la vista: a mucha gente la preocupaba el terrorismo en los años previos al 11 de septiembre, y no hay razón por la que esto debiera ser diferente en el caso de los novelistas. Pero es una explicación incompleta. Con razón, en los ‘90 los norteamericanos temieron violencia a gran escala por parte de jihadistas visitantes y racistas y teócratas nativos. Eran quienes cometieron los primeros atentados contra el World Trade Center en 1993; bombardearon clínicas y asesinaron a doctores; y destruyeron un Edificio Federal en Oklahoma City en 1995. No hay islamistas ni patriotas de ese tipo en las novelas que mencioné, y una única excepción prueba la regla. En Look at Me, de Jennifer Egan, un libanés chiíta bien educado de nombre Z. alimenta su odio hacia Estados Unidos desde su escondite en Illinois. El entiende que vive en un mundo americanizado en el que las películas, las fotografías y la televisión otorgan o retienen significados, e intenta llamar la atención hacia su olvidada parte de la Tierra cometiendo alguna atrocidad telegénica contra la propia Norteamérica. Y sin embargo, esta idea seductora entraña la revelación de que Z., a pesar de todas sus intenciones y propósitos, es también un norteamericano –ambicioso de fama; un idólatra de las apariencias atormentado por su invisibilidad–. En esto es como los otros personajes principales de Egan: un modelo desocupado; una adolescente inteligente afligida por su chatura; y un profesor universitario obsesionado por el advenimiento histórico del vidrio transparente, el elemento originario de una sociedad de la imagen. Poderosa aunque tenaz, Egan persiguió el tema consciente de cierto número de novelas terroristas, y la condición que las rodea a todas ellas: la apoteosis del espectáculo y el eclipse de la palabra escrita.
El hecho de que incluso un jihadista en una novela pre 11 de septiembre sea fundamentalmente norteamericano nos dice, primero, que no tiene mucho sentido peinar la ficción reciente en busca de pruebas de la psicología de los jóvenes que estuvieron detrás de los ataques de Nueva York, Madrid y Londres. La gran Caballos desbocados (1973) de Yukio Mishima probablemente tiene más que decir, por sus implicancias, sobre Al Qaida, que cualquier novela escrita por un norteamericano –y aun así, cuando encontramos a sus jóvenes asesinos fanáticamente preocupados por la pureza religiosa y atorados de odio hacia la modernidad occidental injertada en su vieja cultura japonesa, sólo podemos identificar parecidos sobre lo que ya conocemos. En Norteamérica, la novela terrorista ha lidiado mayormente con sectas políticas imaginarias o con las escorias armadas de la Nueva Izquierda doméstica, que, a pesar de todos sus comunicados, sólo mataron a un puñado de personas, y hace veinte o treinta años atrás.
En última instancia, la reciente novela terrorista norteamericana, incluso cuando recorre los libros de historia, tiene menos que ver con la realidad de la violencia política que con una fantasía sobre ella. De hecho, nada es más característico de estas novelas que su ambivalencia pesadilla-sueño, combinando el alarde del novelista sobre sus poderes con un lamento por su decadencia, y mezclando el aborrecimiento del terrorista con una envidia tan evidente como vergonzosa.
Nadie ha sido más explícito ni inteligente respecto de todo esto que Don DeLillo. Mao II no desplegaba ningún terrorista entre sus personajes importantes, pero sí abrigaba muchos pensamientos consternados sobre el tema de la celosa rivalidad del novelista con el terrorista. El novelista, de acuerdo con la queja del personaje novelista Bill Gray, ha sido suplantado por el terrorista como un infiltrado en la conciencia cotidiana; ahora “la obra importante incluye explosiones en medio del aire y edificios que se desmoronan”. Esta idea exageraba el papel histórico de la novela, aunque no, desafortunadamente, la nueva preeminencia del terror.
DeLillo vio que los novelistas, como los terroristas, eran agentes solitarios y oscuros, “hombres en pequeñas habitaciones”, preparando provocaciones simbólicas para lanzarlas sobre el público violentamente. Por supuesto que esto sólo podía referirse a cierto tipo de novelista, empezando quizá por Flaubert y terminando, sugirió DeLillo, con Beckett, cuya obra podría ser tomada como la denuncia de una civilización entera, y cuya autoridad cuando se trataba de esa civilización derivaba paradójicamente de su capacidad para parecer situado completamente afuera de ella. Pero si el terrorista hablaba “el lenguaje de la notoriedad, el único lenguaje que Occidente entiende”, eso mismo no era cierto de la novela, con su lenguaje irónico, complejo y dialogal. (“Vivimos en la primera sociedad civilizada en la historia registrada que se ha negado a venerar la elocuencia”, declaró uno de los aspirantes a revolucionarios de Richard Grossman.)
La presencia tutelar de DeLillo se deja ver en muchos de los libros que he mencionado, e incluso cuando no lo hace hay mucho para corroborar el sentido de un mundo en el que “mírame” es la demanda que sigue al pedido de ser escuchado. La Ferry Lvov de Roth, la tartamuda, podríamos notar, es una hablante frustrada antes de convertirse en terrorista.
En 1970, Hannah Arendt publicó Reflexiones sobre la violencia, un libro breve que reprochaba a la izquierda estudiantil de la época su obsesivo enamoramiento de la violencia y su incomprensión de la tradición política que ésta aseguraba representar. Pero también hizo una concesión desconsolada e importante: “Me inclino a pensar que buena parte de la actual glorificación de la violencia está causada por una severa frustración de la facultad de acción en el mundo moderno”. En determinadas circunstancias, tomar las armas puede parecer la única manera de poner ciertos mensajes en circulación. Como es costumbre, el amigo de Bill Gray expone el caso exagerándolo de manera imprudente: “El terror es el único acto significativo”.
Luego se agrega una vuelta más: el terrorismo ficticio es claramente parásito de la realidad. La novela terrorista se alimenta del brillo de la violencia que condena. Es interesante que DeLillo no haya escrito ficción sobre terroristas desde Mao II, como si hubiera concluido que si los novelistas y los terroristas realmente son adversarios en la campaña para crear significados públicos, entonces tal vez el novelista no debiera aportar a la apuesta del terrorista en busca de significación.
Digamos que uno quiere atacar y rechazar algún aspecto de la vida norteamericana. Podría ser su gigantesco y adictivo narcisismo (Foster Wallace). Podría ser su inhospitalidad hacia las políticas radicales (al mismo tiempo que glamoriza levemente a esos radicales armados que provienen de buenas familias y usan anteojos de sol cool). Podría ser que, como Russell Banks, uno quiera atacar el persistente racismo de Norteamérica y la vanidad moral de sus radicales blancos. O podría ser que uno sea hostil a la idea de la familia nuclear como un bastión contra la soledad y el miedo –como parece serlo Philip Roth, a pesar de sus tiernos recuerdos de su propia familia– y quiera volarla en pedazos. Y por supuesto uno podría querer atacar el hecho de que sea el ataque lo que es tan bien y ampliamente notado. Así que, rebosante de esa furiosa agresión, uno trama su novela. Los objetivos son reales, incluso si la bomba que uno lanza es imaginaria.
La novela terrorista gozó de un florecimiento notable en los ’90, y podemos arriesgar algunas explicaciones sobre por qué; éstas también pueden servir como explicaciones del resentimiento y el odio del novelista. La sociedad del espectáculo nunca antes había llegado tan alto; la novela nunca había parecido una forma tan marginal; en cien años los terroristas nunca habían parecido tan perversamente glamorosos; y la izquierda política nunca había parecido tan desacreditada ni tan necesaria. Prevalecía una decepcionante sensación de que la historia se había encallado, de que no se podría encontrar ninguna ventaja afuera de la sociedad, que toda rebelión era absorbida rápidamente por el comercio o tomada como una extravagancia. El terrorista ficticio doméstico se quejaba de este estado de situación –y se rendía ante él. Y esto se convirtió tal vez en la principal manera para la novela norteamericana de tematizar su ambición y su impotencia.
Podemos pensar en la correlación que los antropólogos han encontrado en muchas sociedades tribales entre la elocuencia y la autoridad; podemos recordar, a menudo con estremecimiento, a varios impresionantes oradores del siglo XX; e incluso podemos reflexionar sobre el hecho de que en los ’60, tanto Norman Mailer como Gore Vidal se candidatearon para cargos públicos. Ambos perdieron, pero treinta años más tarde, ¿lo hubieran siquiera intentado? No sería absurdo preguntarse si en su lugar no hubieran reclutado a unos cuantos de sus personajes para el terrorismo.
Por supuesto que los novelistas seguirán escribiendo sobre terrorismo; el tema se respira, más o menos, todos los días. Lo que parece improbable es que continúen escribiendo sobre los hacedores reales de estos actos desde el interior, y con la misma simpatía (no importa cuánta ambivalencia haya involucrada siempre, no importa el escaso que haya implicada jamás). La sobrecogedora nueva realidad del terror llevará a aquellos que se atrevan a conducir el tema hacia un excesivo literalismo por un lado o hacia la fábula por otro. Tales son, de todas maneras, las implicaciones combinadas de dos novelas recientemente publicadas, ambas presuntamente comenzadas después del 11 de septiembre.
En The Children’s Crusade, la parte del medio de Specimen Days, de Michael Cunningham, la inquieta Manhattan contemporánea se ve amenazada por una célula de niños huérfanos convertidos en bombas suicidas. Entonando líneas de Canto a mí mismo, los chicos se vuelan a sí mismos y a otros en nombre del monismo democrático de Whitman: todo –la vida y la muerte, los jóvenes y los viejos, los ricos y los pobres– es igual y lo mismo. Una fábula de propaganda metafísica anidada de manera incómoda dentro de las convenciones de un policial duro, y surge la inevitable objeción: las cosas no son así. El problema contrario es el que complica al lector de Checkpoint, de Nicholson Baker, en el que dos hombres sentados en una habitación de hotel en Washington debaten los méritos de asesinar a Bush. Una novela genuinamente graciosa y triste.
Tanto el desperado de Baker como el pequeño niño perdido en The Children’s Crusade son en última instancia disuadidos de sus planes. Ciertamente esto refleja nuestro ardiente deseo compartido. Y ninguno de los dos personajes está escrito desde el interior. Aun así, las dos breves obras señalan la dificultad para crear un terrorista ficticio hoy; el resultado tiende a parecer demasiado real o demasiado irreal, y la realidad-irrealidad idealmente balanceada de la ficción es cualquier cosa menos imposible de conseguir.
Aun así, una necesidad encontró respuesta en la novela terrorista, y la necesidad sobrevive a la desaparición del género, o a su crisis. Es la necesidad, para decirlo sencillamente, de romper cosas: de romper cosas verdaderas imaginativamente, de producir una intensa violencia simbólica a todo tipo de clisés públicos y privados, de escribir como si las palabras de uno tuvieran el poder revolucionario que nunca puede poseer. Si no me equivoco, los personajes ficticios ya no seguirán convirtiéndose en terroristas en la misma cantidad; el terrorismo imaginario nos recuerda demasiado a un verdadero terror extranjero. Y ambientada en el contexto de las frecuentes hecatombes de la jihad global, buena parte de la violencia ficticia parece casi patéticamente modesta. En El agente secreto no había nada más destructivo que un complot para volar el Observatorio Real de Greenwich, y la campaña en contra de la estatuaria municipal en Leviatán, de Paul Auster, es de una escala similarmente pequeña, con la ansiosa sugestión, dado que la lleva adelante un novelista fracasado, de que la propia obra de un escritor tal vez sea poco más que una serie de bromas pesadas, un graffiti histórico.
Benjamin Kunkel es el editor de la revista norteamericana n+1 y autor de la novela Indecision.
Subnotas
-
¡El terror! ¡El terror!
› Por Rodrigo Fresán
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux
