NOTA DE TAPA
La misión
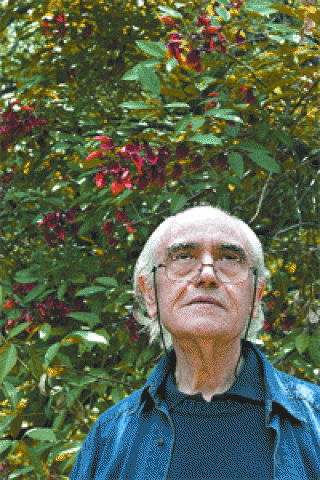
› Por Patricio Lennard
A media cuadra de su casa quedaba la escuela. Era un edificio grande, de una manzana, con un patio que tenía dos hileras de plátanos. Una excusa ofrecida a la profesora le había permitido salir del aula antes de que sonara la campana. Lo tedioso de una clase de matemática lo había decidido a adelantarse al recreo. Bajó por las escaleras hasta el patio silencioso en donde el otoño maceraba las hojas secas sobre la tierra. Como si los hubiera visto por primera vez, se detuvo ante los plátanos desnudos. Entonces una voz interior, parecida a la suya, le dictó de repente: “Las ramas tienen su actitud cada una”. El sobrecogimiento que experimentó fue instantáneo. Miró para todos lados y se convenció: “Yo me voy a mi casa”. Al llegar, la mirada extrañada de su madre lo siguió hasta que desapareció detrás de la puerta de su cuarto. Una vez allí, se recostó vestido y se acurrucó debajo de una manta. “Misión” fue la palabra que se le ocurrió como título del poema que compuso a partir de esa frase luminosa. Expresaba, pensó, lo que sería para él, de ahí en más, la poesía.
Con el correr de los años, la aguzada sensibilidad de aquel muchacho hizo que la misión, en efecto, se cumpliera. Una sensibilidad que hoy persiste, con los cambios lógicos del transcurrir de una vida, en este hombre afable, de cejas oscuras y cabello blanco, cuyas gafas puestas en la punta de la nariz parecieran, todo el tiempo, estar a punto de caérseles. Hugo Padeletti recuerda que ya de chico –en su pueblo natal, Alcorta, en la provincia de Santa Fe, donde nació en 1928 y vivió en el campo hasta los doce años– tuvo algunas “experiencias estéticas” observando las plantas de aquel ámbito campestre. Algo que explica la presencia múltiple y profusa de la naturaleza en su poesía, la que en una parte sustancial ha sido compilada en El Andariego (Poemas 1944-1980), un volumen en el que es posible seguir la errancia de este poeta y artista plástico por distintas tradiciones, desde el cristianismo y la teosofía hasta el hinduismo y el budismo zen, en una trayectoria tanto personal como estética y metafísica. “En la tradición hispánica no abunda una figura que es habitual en la anglosajona y que siempre preferí: the seeker. El buscador no es aquel que se centra para siempre en una religión sino alguien que prefiere buscar en varias, como el que busca un sentido”, dice, citado por Jorge Monteleone en el prólogo, Padeletti. Una búsqueda que lo llevó del esoterismo, en su juventud, a vincularse con un director espiritual y a adentrarse en la teología, los escritos místicos y las vidas de santos, con un fin ante todo religioso, pero que luego dejaría lugar a su descubrimiento de la filosofía hinduista y del budismo zen, cuyo derrotero incluyó tanto un viaje a la India y una visita a los ashrams de los yoguis en los Himalayas como prácticas de contemplación que cultivó durante mucho tiempo.
Hay un punto en que el mito personal de un escritor pasa a valer como relato. En que su “vida y obra” (parafraseando a César Aira) se nos presenta como uno de esos cuentos que podemos contarles, por la noche, a nuestros hijos. En diferentes ensayos de corte autobiográfico y en unas pocas entrevistas, Padeletti se ha empeñado en armar ese relato. Una trama de anécdotas personales que además de revelarlo como una de las figuras más peculiares y atípicas de las letras argentinas funciona, de a ratos, como puesta en abismo de su propia escritura. Para él, hacer que su vida sea interesante literariamente no supone, bajo ningún aspecto, consentir lo confesional en su poesía. Sí presentar sus textos organizados en “estaciones” que a su vez puntean su itinerario religioso. “Yo no soy predicador, ni en la poesía, ni en la práctica”, aclara por las dudas Padeletti, quien por su parte ve como “ejercicios espirituales” a sus dibujos, pinturas, collages, y también a sus poemas.
En la serie escrita entre 1948 y 1953, reunida en su libro El árbol de la culpa, la acumulación de ese élan metafísico comienza con el cristianismo. “Poco y nada me enseñaron de lo específicamente cristiano en la escuela religiosa en la que fui pupilo. Era un catecismo, elemental como todo catecismo, lo que nos inculcaban. Quizá porque temían que los padres dejaran de mandar a sus hijos a esa escuela, en la creencia de que saldrían monjas o sacerdotes. El hecho es que cuando terminé el colegio me propuse averiguar bien qué era el cristianismo. En esa época, los años ‘50, había por fortuna una librería de las hermanas paulinas que traía mucho de lo que se editaba en Italia y España, que era literatura religiosa de primera categoría. Ahí me compré todo lo que me interesaba: teología ascética y mística, vidas de santos, leí a fondo a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa, y a los místicos alemanes. También busqué, por voluntad propia, un director espiritual para que me ayudara a iniciarme un poco más desde adentro, no sólo a través de libros. Pero en un momento tuve que abandonar ese camino porque me lo tomaba muy a pecho y me empezó a hacer daño. Salía de esas experiencias como quemado, frustrado intelectualmente, ya que era evidente que mi destino no era el del místico. Los poemas que escribí en ese período, no obstante, son totalmente sentidos, más allá de que yo nunca me sentí parte de la Iglesia.”
Padeletti nació en una familia católica, cuyo fervor religioso provenía, sobre todo, de la rama materna. La imagen de su bisabuela, recostada en su cama de bronce, en el centro de una habitación cuyas paredes estaban recubiertas del piso al techo de imágenes de santos, o la de una prima de su madre que estudiaba Derecho y que dándole vueltas al rosario con un libro de leyes delante aseguraba que podía rezar y estudiar al mismo tiempo, son parte de una novela familiar que no estuvo exenta de tragedias. “Yo fui criado como hijo único porque mi hermanita murió chica. Y el hecho de haber sido tan mimado por padres, tías y maestros hizo que fuera un niño indefenso. Para mí, el mundo era todo lindo. Hasta que un primo mío, cinco años menor, y a quien yo quería mucho, se quedó paralítico a los dos años y medio. Eso fue la destrucción de mis tíos, y ahí comprendí que la vida podía ser cruenta. Mi tía quedó medio loca y decidió recluirse. Cerraba toda la casa, una casa enorme, que era un cuarto de manzana, en la que también vivía mi abuelo, y se lo pasaba limpiando y tratando de evitar que entraran las moscas. Mi tío, que era un buen constructor, empezó a beber a escondidas. Y así mi abuelo quedó prácticamente a cargo de ese chico, al que llevaba en su silla de ruedas con él a todos lados. Años después, estando en el colegio, en Rosario, el sacerdote me llamó para decirme que debía ir a Alcorta porque mi abuelo había fallecido. Recién cuando llegué allí supe que esa noche él se había colgado en uno de los baños.”
La taza de te
Más de una vez Padeletti ha dudado de ser “un escritor propiamente dicho”, porque siempre la figura del “escritor profesional” le causó ciertos reparos. No en vano, algo que en él ha llamado la atención es cómo durante más de cuarenta años se dedicó a escribir una obra poética que, sin contar un puñado de poemas que había publicado previamente, recién salió a la luz en 1989, con la aparición de su libro Poemas (1960-1980), cuando él tenía 61 años. Signo inequívoco de su paciencia y de una postergación meditada (“la paciencia / es un arte difícil”, empieza diciendo uno de sus textos), es una anécdota que vincula a Padeletti con Victoria Ocampo. “En Rosario, siendo muy jovencito, me hice amigo de las hermanas Cosettini, que eran dos maestras muy de avanzada, y que se vieron interesadas por lo que hacía. Ellas conocían a Victoria Ocampo, y Olga, la mayor, le mandó una carta hablándole de mis poemas. Victoria respondió invitándome a pasar con ella un día en San Isidro. Y yo fui, le di mis poemas, ella los leyó y me dijo: `Lléveselos a Pepe Bianco, y dígale de mi parte que los publiquen en Sur’. Entonces volví a Rosario y pensé: ‘No, yo no estoy maduro. Lo que escribí salió medio de milagro. Salió porque salió’. Y decidí no hacerlo. Esa fue la primera vez que rechacé una oportunidad, pero no me arrepentí en lo más mínimo. Sabía internamente que estaba en lo cierto.”
Se ha dicho que la escritura de Padeletti se complace en el ejercicio de la cita, en el uso de proverbios y refranes, en la incorporación de lo oriental, pero lejos de cualquier extravagancia y exotismo. Emparentada con la poesía latina, más allá de que ha sido señalada como el eslabón perdido entre la poesía del paisaje de Juan L. Ortiz y la poesía “mental” de Alberto Girri, la obra de Padeletti se resiste a mostrar huellas de una tradición argentina. Una distancia para con lo vernáculo que él mismo admite, al tiempo que desmiente un supuesto hermetismo que en sus poemas habría. “He tenido influencias indirectas fuertes en lo que escribo. En la época en que estaba en la escuela secundaria, la cultura francesa todavía era importante en la Argentina. Se daban seis años de francés, y tuve la suerte de contar con maestros dignos de un príncipe, que hicieron que en tercer año yo leyera muy bien en ese idioma. Recuerdo que un día salí de mi casa para ir al centro, y pasé por una casa de compra y venta de libros usados. Ahí tenían libros en francés, y me puse a hojear algunos hasta que de pronto me encontré con un poema. Lo leí y lo entendí, salvo una o dos palabras. Era un poema de Verlaine, y lo que más me gustó en él fue su música, lo que hacía con las palabras. Después me leí todo Verlaine, y pienso que quedé influenciado por ese uso del lenguaje. No por su espíritu, ni por el de ninguno de los poetas simbolistas. A mí, Baudelaire y sus Flores del mal me aburrían bastante, y leía libros que ponían a Rimbaud por las nubes, vinculándolo con lo esotérico, como si fuera una especie de maestro espiritual del ocultismo, y no veía en él eso, para nada. Sí veía un muchachito agresivo, genial, pero que a mí no me decía demasiado. Con el tiempo me interesé por los herederos del simbolismo, que lo retomaron ya no en su parte maldita sino como algo más integral, más positivo, queriendo darle un sentido al mundo. Y eso lo encontré, sobre todo, en la poesía anglosajona. Leí a Eliot, a Pound, y casi toda la poesía norteamericana. Y elegí, dentro de ella, a mis poetas favoritos: Wallace Stevens, ante todo, y Marianne Moore, algunos poemas.”
Quizá para evitar hablar de inspiración (palabra que, por otro lado, nunca ha tenido empacho en usar), Padeletti se refiere a cuando él “entra en estado de escritura”. Una disposición que considera casi opuesta a “la típica obligación de las dos páginas diarias” que atormenta y disciplina a tantos escritores, y que ha supuesto, en su caso, rachas en que la aparición mental de versos o de ideas lo ha llevado a despertarse permanentemente a hacer anotaciones y a casi no poder dormir, en algunos casos, durante varios días. Un correlato irónico (aunque tal vez no tanto) de los ejercicios budistas para vaciar la mente del exceso de conceptos que Padeletti practicaba en otra época, y con los que buscaba mantener la conciencia disponible para lo que allí sucediera. “Ustedes conocerán probablemente la anécdota del erudito occidental que fue a visitar a un sabio budista para preguntarle por el sentido del budismo”, nos alecciona al respecto en un ensayo titulado “Cómo se lee un poema”. “Mientras el monje preparaba el té, el erudito se explayaba en la exposición de sus múltiples conocimientos. Cuando el té estuvo listo, el monje pidió al occidental que acercara su taza y fue vertiendo el té hasta que éste desbordó de la taza, llenó el platillo y amenazaba con chorrear sobre el suelo. ‘¿Qué pasa? –preguntó el erudito–, ¿no ve usted que la taza está desbordando?’ ‘Así está su mente –contestó el sabio–. ¿Cómo podría entrar en ella el sentido del budismo?’”
Iluminaciones
El asombro ante lo inefable está en la base de la poesía. Y Padeletti lo comprobó por primera vez a los seis años, una tarde de lluvia. “Yo tenía la costumbre de pararme en el cordón de la vereda cuando llovía a ver correr el agua por la zanja. Y una vez vi venir flotando, en el agua barrosa, un pedacito de papel blanco, de forma irregular, cuya visión me puso, de improviso, como en trance. La forma que tenía, recortada sobre el agua oscura, se me apareció de golpe en toda su belleza. Y eso hizo que yo me sintiera transportado por un instante. Perdí conciencia del espacio y del tiempo, y a pesar de mi corta edad no tuve miedo, porque fue agradable. No sabía entonces las palabras adecuadas para explicar o entender qué había sido eso. Simplemente me di cuenta de que había pasado algo.”
Muchos años después, Padeletti comprendió ese episodio como una de las principales experiencias estético-místicas que, al margen de toda religión, le ocurrieron en su vida. Otra le sucedió en 1966, en su viaje a la India. “Yo con el hinduismo me relacioné muy tempranamente. Tenía 12 o 13 años cuando fui de visita a la casa de un compañero del colegio, y recuerdo que tuve que esperar a que se fueran sus hermanas –por discreción, pues no conocía demasiado a la familia– para preguntarle qué eran esos libros que estaban apilados en una repisita. Le pedí permiso y vi que uno de ellos era A los pies del maestro, de Krishnamurti. Una edición hecha en Barcelona, preciosa, con una foto de él vestido a la hindú, que me dejó anonadado. Ahí empezó una fascinación por el hinduismo que se profundizaría, años más tarde, a través de mis lecturas del Vedanta, y que luego me llevaría a la India. Un viaje que emprendí desde Europa (yo había ido a París con una beca), y que a decir verdad me desilusionó bastante. Mi ingenuidad estuvo en creer que lo que iba a buscar –que no sabía, por otra parte, bien lo que era– estaría esperándome allí, y que nada más al llegar yo lo descubriría. La realidad fue que tuve que lidiar con un calor insoportable, con problemas con el idioma (mi inglés no era del todo bueno), con problemas de salud (me pesqué una disentería), y con la frustración de no haber encontrado a nadie que me impresionara especialmente. Sí tuve la suerte de conocer a Mâ Ananda Moyî, una guía espiritual, a quien muchos consideran una encarnación, y que era una mujer itinerante. Nadie podía proyectar con ella un encuentro, porque decía que todos los encuentros estaban destinados y que quienes debían hallarla así lo harían.”
De la experiencia de ese viaje surgió, especialmente, la parte de El Andariego titulada “Lugares numinosos”, fechada en 1967.
“En la India todos eran lugares numinosos, lugares con numen, con potencia inspiradora. Escribí un poema largo sobre mi experiencia allí, y hay una mención en otro, que es sobre un cuadro que vi en el Louvre, de mi paso por Agra, cuando visité el Taj Mahal”. Cuenta el poeta que, a poco de llegar a la India, tuvo problemas con un depósito bancario que le habían hecho sus padres, razón por la cual empezó a escasearle el dinero. El embajador, sabiendo de su situación, le ofreció entonces pagarle un pequeño sueldo para que realizara un trabajo de clasificación de libros en la biblioteca de la embajada. Allí conoció a una pareja de argentinos que planeaba alquilar un auto para ir a Agra, y que le dijeron que se les uniera en su travesía. “Recuerdo que llegamos descompuestos por el calor, hacía 45 grados a la sombra. Pero ni bien contemplé la majestuosidad del Taj Mahal, su imponente belleza, me fui por un instante de mí mismo, perdí conciencia de todo lo que me rodeaba, y me sentí por encima de mi propio cuerpo.” Algo que Padeletti pone en correlación con lo que le pasó cuando vio ese papelito flotando en el agua de lluvia: experiencias que, según él, no son tan raras como la gente cree.
Lao Tse, el legendario sabio de la antigüedad China, antes de dejar atrás el mundo e irse a vivir como un asceta, decidió verter en un libro su filosofía de vida. Fuente del taoísmo, el Tao Te King es una obra hecha a base de máximas breves, y en la que Padeletti dio con su “gusto personal por lo poco que dice mucho”, y de donde extrajo una cita que funciona como epígrafe en El Andariego y que dice: “El regreso a la raíz es la quietud, / la quietud es la restitución del mandato, / la restitución del mandato es lo permanente, / conocer lo permanente es iluminación”. Decir que para Padeletti “la experiencia estética más profunda se toca virtualmente con la mística”, lejos de suponer al poeta como un intermediario entre éste y otro mundo, expresa “una de las necesidades permanentes de la naturaleza humana: la de sobrepasarse a sí misma”.
Es la respuesta a la pregunta por lo sagrado y por el sentido de la vida, y por la manera en que el arte busca acceder a sus misterios, lo que la poesía de Padeletti, con gran sabiduría, deja en suspenso permanentemente.
Subnotas
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux
