Narraciones extraordinarias
Las minas del rey Salomón es un clásico de aventuras. Esas aventuras geográficas y científicas que condimentaron el afán explorador de las últimas décadas del siglo XIX. Su autor, H. Rider Haggard, fue un perfecto caballero victoriano de doble faz, seducido por la razón y también por el exotismo salvaje y vital de las tierras africanas. Una puerta a la otredad que se abría un poco antes de la conquista definitiva.
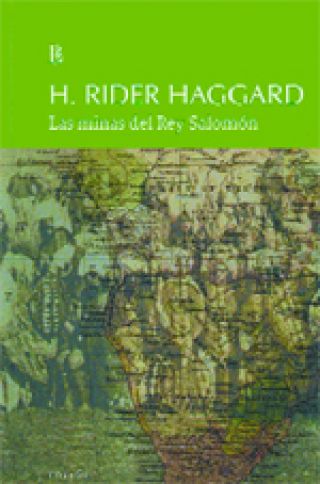
› Por Claudio Zeiger
Poco y nada queda de las aventuras geográficas que caracterizaron el clímax triunfal de fin del siglo XIX. Julio Verne había conquistado mediante la imaginación todos los territorios imaginables, de la Tierra a la Luna, y entre 1880 y los albores del 900 la aventura y la conquista de nuevos territorios, en especial del misterioso y resistente continente africano, iban de la mano. Cinco semanas en globo inaugura esa tradición de ir en busca del Otro en su propio terreno. Claro que, para evitar las incomodidades, a Verne se le ocurrió la brillante idea de sobrevolar la geografía en globo. Igual, los momentos de roce y contacto con los nativos son riesgosos e inquietantes, y de ellos surgen los mejores momentos de la novela, la primera del Verne. Ir en busca del otro y, claro, también del oro y los diamantes, como queda claro en Las minas del rey Salomón de Rider Haggard, publicada originariamente en 1885, uno de los éxitos más rotundos del género de aventuras.
En los años ‘30 del siglo XX todavía André Malraux, ya con el éxito a cuestas de La condición humana, haría un viaje en avión no exento de peligro, sobre el territorio de Yemen, en busca de la legendaria ciudad de la reina de Saba. Dejaría testimonio, en varios artículos de periódicos recopilados luego en un libro, de esa travesía por el desierto. Cuando muchos años después lo recuerde en sus memorias, marcará la distancia con una época en la que todavía esa clase de aventuras fascinaban la mente de un joven artista. En nuestro siglo XXI sólo nos quedan las postales del Rally Dakar como fragmentos de aventuras geográficas, cruzando territorios difíciles, alternando selvas y desiertos tras un objetivo que, sin dejar de ser deportivo, contacta con la naturaleza, el azar y el peligro que, de lo contrario, tendríamos que resignarnos a ver por National Geographic.
¿Ya no hay aventuras? No es así. Quedan las peripecias de la sexualidad (George Simmel señalaba que en nuestra contemporaneidad se empezaba a entender por “aventura” casi exclusivamente una peripecia erótica), las aventuras del pensamiento y del espíritu, los bordes del turismo de riesgo. Pero la aventura ya entró en la Historia. Se ha extinguido hace rato esa avidez de conquista, excentricidad y exotismo que atrajo a mentes tan racionales y a la vez ardientes como las de los hombres victorianos. Hombres, escritores, escindidos en su claridad cartesiana, eclipsada por algún núcleo oscuro de la experiencia que hoy no dudaríamos en calificar de sexo reprimido. Ese sexo tan explícitamente ausente que palpita y asusta en Viaje al centro de la Tierra o Veinte mil leguas de viaje submarino. Con ironía, el narrador de Las minas del rey Salomón, Allan Quatermain, avisa de arranque que “no se encuentra una sola falda en toda la historia”. Claro que él mismo advierte que no es del todo cierto, ya que hay en la trama una bella muchacha indígena y una vieja bruja centenaria y maligna. Pero lo que quiere decir es que no hay sexo, aunque se lo busque con lupa. Claro que todo esto sucede en la superficie. Hay aventuras en el sentido típico (el hombre enfrentado a las fuerzas de la naturaleza, en especial el asedio de la sed en la travesía por el desierto, la falta de comida, los nativos brutales a los que hay que combatir no sólo con fuerza sino también con astucia) y una visión más extrema donde la aventura geográfica viene a estar en el lugar de otra cosa: algo del orden de la existencia, de la vida, la aventura como destino. Este aspecto del libro atempera de paso el crudo trato comercial que establece el narrador, un curtido cazador de elefantes, que correrá todos los riesgos por altruismo y espíritu deportivo, pero también a cambio de una recompensa que lo volverá rico de golpe y para siempre. Estos hombres son a la vez artistas y traficantes, aventureros y caballeros. Henry Rider Haggard fue también un caballero aventurero, un hombre escindido y oscuro. Abogado, escritor, funcionario público en la administración colonial británica, autor de éxitos como Las minas..., Ella y Ayesha. En el estudio preliminar de esta edición, Jorge B. Rivera lo sitúa en una raza de escritores especiales, en una tradición curiosa.
“El novelista Sir Henry Rider Haggard (1856-1925), que conoció el éxito e incluso la fortuna literaria, pertenece decididamente a la raza de los buenos escritores segundones, como Robert M. Ballantyne (La isla de coral), Rudyard Kipling (El libro de la selva), Anthony Hope (El prisionero de Zenda), Robert L. Stevenson (La isla del tesoro) y A.W. Mason (Las cuatro plumas), leídos por millares de lectores, pero considerados frecuentemente como artesanos antes que como artistas, según la opinable discriminación de George Moore al referirse a Haggard.” (En su estudio, Rivera también recupera las opiniones de Henry Miller y Graham Greene acerca de Haggard: ambos lo rescatan como uno de los autores más inquietantes e influyentes que hayan leído.)
Cualquiera que haya frecuentado Las minas del rey Salomón en su adolescencia, o ya adulto, podría rápidamente dictaminar que si bien la novela se mantiene en una línea standard de género de aventuras, como sucede en menor medida con Cinco semanas en globo de Verne, hay por lo menos tres o cuatro capítulos donde el escritor cruza la línea y da paso a la narración de una aventura mayor: sucede a partir del encuentro de los aventureros con el rey Twala, representante de la maldad en estado salvaje (literalmente hablando) y la saga de las matanzas de brujos y batallas multitudinarias que muchos años después habitarían las pantallas del cine de masas con miles de extras.
Los recursos literarios de Haggard superan cualquier consideración de mero entretenimiento y también roza el sentido ontológico de la aventura. A punto de morir, al borde de una batalla ajena, aun en el pleno conocimiento de que la ambición y la apuesta del jugador a todo o nada son los móviles recónditos, el escritor escarba en las diferentes capas de la aventura para depositar al lector al otro lado de una experiencia única, más allá del espíritu deportivo que anida en una travesía con cantimplora o en un safari, en un rally o en un viaje exótico.
Haggard, como tantos otros hombres de su tiempo, quizá como Verne en parte de su obra, rozó el otro lado de la aventura, el que curiosamente más nos acerca cuanto más nos aleja: el sentido de la existencia humana. La aventura está en volver y sobre todo, y a pesar del desdén que puedan transmitir estos caballeros aventureros sin ser del todo conscientes, en haber mirado al otro cara a cara, de frente. Un momento antes de la conquista, claro.
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux
