PáGINA 3
Pilas
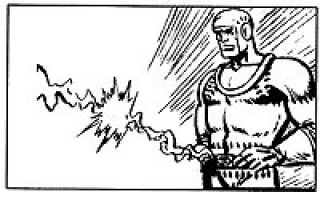
› Por Juan Sasturain
Hace apenas un mes se reeditaron en un solo volumen y con tiraje masivo algunas aventuras de Misterix. Andan por ahí todavía, compartiendo tapa y kiosco con Vito Nervio, otro popular personaje de historieta de los años 50. Lo notable, lo trágico, es que apenas días después del regreso ocasional del hombre atómico –el último jueves de julio, más precisamente– moría en Buenos Aires el querido Eugenio Zoppi, histórico dibujante del Misterix de la época de oro. Como si el reencuentro, el abrazo de hierro, hubiera sido demasiado para sus 81 bien vividos y mejor dibujados, dicen que al viejo Eugenio se le quebró el corazón. Lo que no se sabe es qué habrá pasado con la pila de Misterix.
Porque acaso no todos recuerden que el personaje nacido en Italia y transportado a fines de los ‘40 por Cesare Civita a sus revistas de Editorial Abril no sólo usaba un traje original que evocaba al muñeco de Michelin y le otorgaba una fuerza superlativa sino que portaba en el cinturón una poderosa “pila atómica” desde la que operaba un viboreante rayo letal que administraba con sobria eficacia.
Creado por Max Garnier y dibujado por el dotado Paul Campani –gente que devendría famosa en otros medios audiovisuales italianos–, el primitivo Misterix tenía, en el origen tipo Frankenstein, un clima vagamente salvaje de folletín gótico con castillo tormentoso incluido, científico con una hermana aliada y un hermano secreto, Tokas, convertido en enemigo perverso y redundante... Anárquica, violenta, rápidamente la historieta mostró un perfil antitotalitario muy revelador, como muestra el episodio contra el hitleriano dictador Clothes. Pero toda esa carga más o menos informe de brutalidad e ideología cambió a los dos años, cuando el también italiano Alberto Ongaro, ya en Buenos Aires, se hizo cargo de las historias.
Compañero de Hugo Pratt y de otros talentosos emigrantes en aquellos años de bohemia en Acassuso, el joven e ilustrado guionista que con el tiempo sería novelista –y de los buenos– en su patria, transformó a Misterix en un gentleman londinense, el impecable Lord John Trevor, y le puso al lado una mujer, la bella pero un tanto gélida Jolly. El hombre atómico dejó de tener una familia oscura, poderes más o menos indiscriminados –volar, tirar rayos a diestra y siniestra como al principio– y concentró su energía en la consabida pila, siempre puesta al servicio de Scotland Yard. Es el héroe integrado.
Coherentemente, el lápiz y el pincel de Zoppi –que heredó el personaje por concurso interno ante la salida de Campani a principios de los 50– le otorgaron una británica y algo hierática sobriedad a la serie. Rigidez de perfiles y firmeza de mandíbulas; limpieza de líneas y simplicidad de decorados fueron las marcas de fábrica del dibujante que los lectores admiraban y del personaje más exitoso de la época.
Pero no es simple determinar por qué Misterix fue tan popular. No fue por las historias, seguramente, que eran tan simples, esquemáticas y efectivas como el dibujo. Había otras cosas, y yo me inclino por dos detalles. Una es la apariencia, esa pilcha que no era de metal sino de una especie de caucho, que usaba incluso bajo el impermeable y el sombrero, y que no se sacaba sino en la burguesa intimidad: llegaba a casa y la colgaba en un perchero... Y la otra invención notable es el nombre: “Misterix” connota obviamente “misterio” pero además es fonéticamente “Mister X” en inglés, el señor enigma. Una maravilla.
Pero ese último Misterix despojado paradójicamente de incógnita alguna, ¿qué era? No precisamente un superhéroe, pues no tenía identidad secreta ni superpoder alguno. Tampoco un vengador obsesionado. Nada de eso. Era un intelectual, un científico de pipa incorporada, colaborador externo de la policía, que disponía de un recurso extra de su invención en la lucha contra el delito: el traje y –sobre todo– la pila, aunque hizo uso ocasional de una pistola algo más trivial.
Cabe recordar que lo “atómico” era un lugar común de la época, esa posguerra marcada por el fuego incandescente de Hiroshima y demorada en ominosa Guerra Fría. Energía devastadora, su control y manipulación era enlas historietas objetivo y desvelo de sabios locos y conspiradores mundiales. Por otra parte, los nuevos héroes –el mismo Bull Rockett de Oesterheld y Solano, apenas unas páginas más allá en la misma revista, era un científico “atómico”– no solían ignorar su manipulación. Lo curioso en el caso de Misterix es el proceso que va del uso indiscriminado inicial a la racionalización de la madurez. Su paso de las sombras a la legalidad.
Probablemente eso no signifique nada. Nada relevante, quiero decir. Sin embargo, hay algo de imperativo racional y estandarización cientificista en el viraje de la serie que, al ser hecha definitiva e integralmente en la Argentina de los 50, abandona el folletinesco melodrama italiano para convertirse en una serie de modernos casos policiales. Puede decirse que de algún modo, como las celebérrimas Batman o Spirit, sombrías invenciones originales devenidas por entonces en brillantes pasos de comedia, Misterix aparece domesticado: toda su energía desbordante e incontrolable queda acotada en una pila.
En ese contexto, la pilcha atómica de Misterix queda un poco descolocada, excesiva, casi innecesaria. Habrá que esperar unos años para que un nuevo traje parecido y más convincente –el precario engendro que permita a Juan Salvo moverse bajo la nevada mortal– entre a caminar por los cuadritos de la historieta argentina. Pero en El Eternauta la pilcha chapucera sirve apenas para defenderse, porque esa energía que llueve y mata es enemiga e incontrolable. Y cuando el peligro atómico se concrete será “en contra”: los aviones amigos, franceses e ingleses, atomizarán Buenos Aires... Y ahí no habrá traje ni pila que te (nos) vengan a salvar.
Por eso, con el gran Eugenio Zoppi acaba de morir del todo un entrañable tipo de historieta de aventuras simple y esquemática. En realidad, Misterix hace mucho había dejado de funcionar, arrasado por otras formas narrativas y gráficas que hicieron a la madurez del género. Al hombre atómico se le habían acabado las pilas.
Porque acaso no todos recuerden que el personaje nacido en Italia y transportado a fines de los ‘40 por Cesare Civita a sus revistas de Editorial Abril no sólo usaba un traje original que evocaba al muñeco de Michelin y le otorgaba una fuerza superlativa sino que portaba en el cinturón una poderosa “pila atómica” desde la que operaba un viboreante rayo letal que administraba con sobria eficacia.
Creado por Max Garnier y dibujado por el dotado Paul Campani –gente que devendría famosa en otros medios audiovisuales italianos–, el primitivo Misterix tenía, en el origen tipo Frankenstein, un clima vagamente salvaje de folletín gótico con castillo tormentoso incluido, científico con una hermana aliada y un hermano secreto, Tokas, convertido en enemigo perverso y redundante... Anárquica, violenta, rápidamente la historieta mostró un perfil antitotalitario muy revelador, como muestra el episodio contra el hitleriano dictador Clothes. Pero toda esa carga más o menos informe de brutalidad e ideología cambió a los dos años, cuando el también italiano Alberto Ongaro, ya en Buenos Aires, se hizo cargo de las historias.
Compañero de Hugo Pratt y de otros talentosos emigrantes en aquellos años de bohemia en Acassuso, el joven e ilustrado guionista que con el tiempo sería novelista –y de los buenos– en su patria, transformó a Misterix en un gentleman londinense, el impecable Lord John Trevor, y le puso al lado una mujer, la bella pero un tanto gélida Jolly. El hombre atómico dejó de tener una familia oscura, poderes más o menos indiscriminados –volar, tirar rayos a diestra y siniestra como al principio– y concentró su energía en la consabida pila, siempre puesta al servicio de Scotland Yard. Es el héroe integrado.
Coherentemente, el lápiz y el pincel de Zoppi –que heredó el personaje por concurso interno ante la salida de Campani a principios de los 50– le otorgaron una británica y algo hierática sobriedad a la serie. Rigidez de perfiles y firmeza de mandíbulas; limpieza de líneas y simplicidad de decorados fueron las marcas de fábrica del dibujante que los lectores admiraban y del personaje más exitoso de la época.
Pero no es simple determinar por qué Misterix fue tan popular. No fue por las historias, seguramente, que eran tan simples, esquemáticas y efectivas como el dibujo. Había otras cosas, y yo me inclino por dos detalles. Una es la apariencia, esa pilcha que no era de metal sino de una especie de caucho, que usaba incluso bajo el impermeable y el sombrero, y que no se sacaba sino en la burguesa intimidad: llegaba a casa y la colgaba en un perchero... Y la otra invención notable es el nombre: “Misterix” connota obviamente “misterio” pero además es fonéticamente “Mister X” en inglés, el señor enigma. Una maravilla.
Pero ese último Misterix despojado paradójicamente de incógnita alguna, ¿qué era? No precisamente un superhéroe, pues no tenía identidad secreta ni superpoder alguno. Tampoco un vengador obsesionado. Nada de eso. Era un intelectual, un científico de pipa incorporada, colaborador externo de la policía, que disponía de un recurso extra de su invención en la lucha contra el delito: el traje y –sobre todo– la pila, aunque hizo uso ocasional de una pistola algo más trivial.
Cabe recordar que lo “atómico” era un lugar común de la época, esa posguerra marcada por el fuego incandescente de Hiroshima y demorada en ominosa Guerra Fría. Energía devastadora, su control y manipulación era enlas historietas objetivo y desvelo de sabios locos y conspiradores mundiales. Por otra parte, los nuevos héroes –el mismo Bull Rockett de Oesterheld y Solano, apenas unas páginas más allá en la misma revista, era un científico “atómico”– no solían ignorar su manipulación. Lo curioso en el caso de Misterix es el proceso que va del uso indiscriminado inicial a la racionalización de la madurez. Su paso de las sombras a la legalidad.
Probablemente eso no signifique nada. Nada relevante, quiero decir. Sin embargo, hay algo de imperativo racional y estandarización cientificista en el viraje de la serie que, al ser hecha definitiva e integralmente en la Argentina de los 50, abandona el folletinesco melodrama italiano para convertirse en una serie de modernos casos policiales. Puede decirse que de algún modo, como las celebérrimas Batman o Spirit, sombrías invenciones originales devenidas por entonces en brillantes pasos de comedia, Misterix aparece domesticado: toda su energía desbordante e incontrolable queda acotada en una pila.
En ese contexto, la pilcha atómica de Misterix queda un poco descolocada, excesiva, casi innecesaria. Habrá que esperar unos años para que un nuevo traje parecido y más convincente –el precario engendro que permita a Juan Salvo moverse bajo la nevada mortal– entre a caminar por los cuadritos de la historieta argentina. Pero en El Eternauta la pilcha chapucera sirve apenas para defenderse, porque esa energía que llueve y mata es enemiga e incontrolable. Y cuando el peligro atómico se concrete será “en contra”: los aviones amigos, franceses e ingleses, atomizarán Buenos Aires... Y ahí no habrá traje ni pila que te (nos) vengan a salvar.
Por eso, con el gran Eugenio Zoppi acaba de morir del todo un entrañable tipo de historieta de aventuras simple y esquemática. En realidad, Misterix hace mucho había dejado de funcionar, arrasado por otras formas narrativas y gráficas que hicieron a la madurez del género. Al hombre atómico se le habían acabado las pilas.
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux
