Remedio para melancólicos
Los excéntricos Tenenbaums, la delirante y alarmante familia creada por el joven Wes Anderson en su última película, que se estrena el jueves en nuestro país. Con un reparto formidable explotado al máximo (Gene Hackman, Anjelica Huston, Bill Murray, Gwyneth Paltrow, Ben Stiller, Danny Glover y los hermanos Luke y Owen Wilson), una estética visual deslumbrante y un contrapunto notable entre la ironía y la emoción, el director de Rushmore obligó a la crítica cinematográfica a inventar una nueva categoría para definirlo: La Nueva Sinceridad. Sepa por qué no puede perderse esta película.
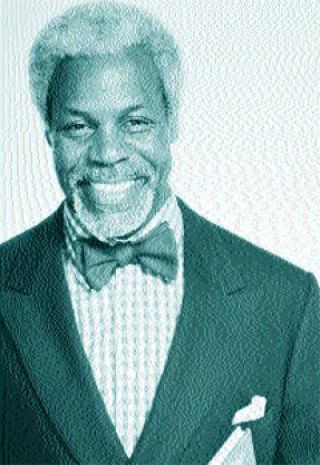
› Por Alan Pauls
El cine independiente americano podría prescindir de Jonas Mekas, Roger Corman, John Cassavetes, la Nouvelle Vague, Martin Scorsese, el súper 16, los hermanos Coen, Robert “Sundance Kid” Redford y su meca indie de Utah, Steven Soderbergh, Quentin Tarantino y hasta de Miramax. Podría prescindir de todos los cineastas, productores, movimientos artísticos, tecnologías y acontecimientos históricos que hicieron posible su insolencia, su alternativismo y su vocación innovadora, pero no de la institución más conservadora, sedentaria y preservacionista que haya fabricado la sociedad occidental: la familia. De Harmony Korine (Julien Donkey Boy) a Sam Mendes (Belleza americana), de Todd Solondz (Felicidad) a Paul Thomas Anderson (Magnolia), la última generación de directores made in USA parece haber elegido los usos y costumbres familiares como matriz privilegiada de sus ficciones, un hábito compulsivo que Freud, en la Viena de hace un siglo, ya le había endilgado a la clase más o menos planetaria de los neuróticos.
La afinidad no es casual. Caprichosos y monotemáticos, a menudo ligados con el mundo por un cordón umbilical bastante poco razonable –las películas que ven, la cámara que manipulan–, casi todos esos cineastas son especialistas en el mismo síndrome del que son víctimas. Neuróticos gourmet, si se dedican a los retratos de familia es porque nada engendra monstruos tan cercanos y tan extremos como las estructuras elementales del parentesco. Los hogares que Korine radiografía en Julien Donkey Boy y Mendes en Belleza americana son el reino del desperfecto: nada funciona, secretos atroces corren como regueros de pólvora, el amor disfraza el despotismo o la perversión, los padres atormentan, someten o literalmente destruyen a los hijos, los hermanos se desean, la atmósfera es irrespirable. Para el exigente paladar indie, no hay manjar más apetecible que una buena familia disfuncional, cuya fórmula tiene la ventaja de matar varios pájaros de un tiro: concentra la acción (satisfaciendo el viejo reclamo aristotélico que los manuales de guión siguen defendiendo), garantiza un pintoresquismo psicológico más o menos tortuoso, promete altos niveles de conflictividad (virtud dramática especialmente apreciada por los guionistas) y predispone al espectador a una empatía fatal, el tipo de compasión más o menos mecánica que sentimos al comprobar, viéndola proyectada en una pantalla, la decadencia de una institución en la que todos, absolutamente todos, somos verdugos y víctimas.
El polizón
La familia –una familia bizarra, engalanada de todas esas “desviaciones” que ningún censo se tomaría el trabajo de registrar– también es la materia prima de Los excéntricos Tenenbaums. Pero sería injusto alistar a Wes Anderson, su director, en el pelotón de sombríos anatomistas familiares que se agolpa en el párrafo de arriba. Comparado con el estilo sucio de Korine, la densidad de Mendes o el descriptivismo catatónico de Todd Solondz, Anderson tiene la gracia, la agilidad y la falta de escrúpulos de un niño. Más o menos críticas, más o menos feroces, las ficciones del hardcore familiar suelen poner en escena una mirada homogénea, segura de sí, no importa si es la de la víctima inocente, la del verdugo o la de un outsider que contrabandea su repugnancia o su escándalo en el lenguaje del estupor. A simple vista, la perspectiva de Anderson parece más ingenua, como trasplantada de un afectuoso cuento para chicos: tiene “magia”, es delicada y detallista, ignora la urgencia y se toma su tiempo, pero también puede patalear, chillar y golpear platos de puré recién servidos con sus puñitos temperamentales.
Más que con los de un chico, en realidad, Anderson mira con los ojos de un mutante: una criatura que, al estilo de la Alicia de Lewis Caroll, envejece y se aniña al mismo tiempo. Una mirada inmadura, en el sentido más bello y más gombrowicziano de la palabra: la mirada de alguien que siempre es más niño y más adulto de lo que debería ser y que explota ese devenir doble, contradictorio, con la astucia de un polizón, con el soloafán de quedarse un poco más –un día, unas horas, unos segundos– en esa patria de la que siempre se es un exiliado: la infancia.
Los excéntricos Tenembaums empieza por ahí, por ese salvaje laboratorio de idiosincrasias que es la infancia, y define de entrada el marco de la narración: el film se hace pasar por la adaptación al cine de un libro apócrifo, vagamente infantil, cuyas páginas vemos desfilar ante nuestros ojos. Tiene una tipografía sobria, pero ligeramente pasada de moda, y los retratitos de los personajes que encabezan cada capítulo (cada parte del film) son nobles y modestos como ilustraciones en pluma de una edición anticuada. Algo de ese principio (y el título, desde luego) parece evocar con ironía a Los magníficos Ambersons de Orson Welles; pero el magnífico Anderson prefiere ir al grano y presenta, en un montaje de viñetas quietas, brillantes, posadas hasta el gag, la infancia de su pequeña troupe de genios idiotas, hijos de Royal y Etheline Tenembaum, en una Nueva York tan estilizada que parece una maqueta: Chas, el mago de las finanzas, que se hace millonario creando una variedad de ratones-dálmatas; Margot, dramaturga precoz rápidamente bendecida por el éxito; y Richie, campeón de tenis a una edad en que los niños a duras penas manejan la plastilina o los cubiertos.
Bienvenidos a
la intransigencia
Esa introducción, narrada como un álbum de postales familiares, es la prehistoria eufórica del film, su gran, único momento de plenitud, la Arcadia que luego, perdida, teñirá de nostalgia todo el relato. Porque el paraíso estalla, y estalla gracias a la catástrofe más prosaica que los paraísos familiares están en condiciones de ofrecer: la separación de los padres. Royal abandona el hogar y desaparece. Una noche terrible cae sobre el relato. Cuando la luz vuelve, han pasado casi veinte años, tiempo suficiente para que las rarezas aristocráticas de la infancia luzcan ahora como taras, impedimentos o defecciones a secas.
Chas (Ben Stiller) es viudo (perdió a su mujer en un accidente) y tiene dos hijos; paranoico incurable, ha impuesto el jogging rojo como vestuario familiar, pensando que con esa ropa todos, en una emergencia, serán más reconocibles. Margot (la extraordinaria Gwyneth Paltrow, una mujer-Snoopy con los ojos aureolados de kohl, siempre atrincherada detrás de una especie de congoja impasible) ha perdido un dedo y ya lleva siete años de sólido bloqueo literario; casada con un neurólogo (Bill Murray) à la Oliver Sacks, se pasa los días en el baño, bajo llave, entregada a la monomanía clandestina de fumar. Y Richie (Luke Wilson) es menos que la sombra de lo que fue: dejó el tenis tras plantar a su rival en medio de una final de campeonato, y ahora busca olvidar ese pasado de gloria y oprobio bebiendo bloody mary y recorriendo el mundo en barco.
Todo ha cambiado, y sin embargo todo sigue igual, como las habitaciones que cada uno ocupaba en la casa Tenenbaum. Aunque ya superan la barrera de los treinta, Chas, Margot y Richie son más niños que nunca, niños inconsolables (porque el mundo ya no los reconoce como tales), niños en los que el tiempo sólo ha operado metamorfosis frívolas, estériles, injustas. Richie sigue usando la vincha y la remera Fila que Björn Borg hizo célebres a principios del ‘79 (y que Fila, a pedido de Anderson, resucitó especialmente para la película), y el mismo saco marrón sobre la ropa de tenis, como si fuera o viniera de alguna semifinal. Margot sigue teniendo la convicción y la belleza negligente y el aire de concentración dolida que tenía cuando sus obras llenaban teatros y arrancaban aplausos. Y los ratones-dálmatas de Chas, dos décadas más tarde, siguen husmeando saludablemente los zócalos de la casa Tenenbaum.
La moraleja de Anderson es clara: la medida de la excentricidad no es el éxito sino el desastre. Porque las fuerzas de la excentricidad sólo refulgen entre los escombros, cuando todo conspira contra ellas, cuando todo, en nombre de la supervivencia, les reclama moderación, flexibilidad, tácticas de una adaptación mezquina y humillante. ¿Cuáles son esasfuerzas? Las mismas que la escritora Edith Sitwell, en Ingleses excéntricos, recomendaba como antídoto para la melancolía: la idea fija, la intransigencia, el orgullo, la elegancia gráfica (la vincha de Richie, el dedito postizo de Margot, el adidas carmesí de Chas) y, sobre todo, ese extraño vértigo de inmadurez que enrarecía a la Alicia de Caroll, que exaltaba a Gombrowicz y que está en el corazón de los personajes de Los excéntricos Tenenbaums: la desproporción.
El efecto perturbador
Hacía mucho que el cine no revelaba un talento tan diabólico para la manipulación visual. Lejos de los efectos especiales (lejos de Amélie, un film con el que Los excéntricos Tenenbaums parece querer dialogar pero –y es una suerte– siempre termina distrayéndose), Anderson trabaja en una dimensión extraña, a la vez óptica y material, donde las ilusiones más huidizas de un film se arraigan en los detalles más artesanales de su producción. La desproporción es la clave del excéntrico: en su fase depresiva, Chas, Margot y Richie están tan desfasados respecto del mundo y de sí mismos –de las reglas del mundo y de sus propios cuerpos, sus conductas, sus deseos– como lo estaban de niños, cuando la vida les sonreía y los tres daban conferencias de prensa con el aplomo adusto de tres premios Nobel, un poco a la manera de los brillantes hermanos Glass de Salinger, sombra tutelar que ya planeaba sobre el film anterior de Anderson, el magnífico Rushmore (ver recuadro), y que ahora aparece con todas las letras.
Pero esa desproporción –una consigna que los actores del film interpretan con una sensibilidad genial, actuando siempre como en dos registros al mismo tiempo: mayor y menor, presente y pasado, infancia y adultez–, Anderson también la hace nacer de la relación siempre incómoda entre los cuerpos y los espacios (la carpita amarilla que Richie instala en el cuarto) y en el vínculo desconcertante, muy propio, también, de Lewis Caroll, que se establece entre los interiores y el exterior, donde la casa Tenenbaum, por un milagro de puesta en escena, parece incluir a la ciudad de Nueva York. Y –es el Anderson’s touch– en el vestuario. Todas las medidas de la ropa que se usa en Los excéntricos Tenenbaums están minuciosa, deliberadamente equivocadas: los pantalones arrastran o sólo rozan tímidamente los tobillos, las mangas se exceden o temen llegar a la muñeca, los botones están demasiado altos o no coinciden del todo con sus ojales, los trajes abrochan mal, los sacos aprietan o cuelgan. Son errores mínimos, sí, pero es justamente esa dosis de error “casual” la que explica el efecto perturbador, como de op-art figurativo, que el film produce en el espectador.
La desproporción es el ser del excéntrico, su arma y su karma, el sello que lo distingue y el mal que puede matarlo. Pero si, en Rushmore, Anderson la hacía jugar en relación con un exterior, un contexto contra el que no podía sino chocar, en Los excéntricos Tenenbaums es más bien una ley general, el axioma que funda, sostiene y rige el mundo entero del film. Ya no se trata de ver qué pasa entre el excéntrico y el mundo, la obcecación con que el primero intenta imponerle su obsesión al segundo y la incomprensión (o la condescendencia) con que el segundo impugna la singularidad del primero: se trata de imaginar cómo sería un mundo poblado sólo de excéntricos, un ghetto exclusivo para espíritus irrazonables, sin mortales pedestres, sin “afuera”. Es el gran sueño de Anderson: inventar mundos cerrados, autónomos, autorregulados, donde –como en Los excéntricos Tenenbaums– los taxis sean siempre idénticos, de la misma compañía, no importa dónde se los tome, y los micros sean siempre de la misma línea, la Green Line, no importa adónde se pretenda ir.
Sí: hay algo incurablemente infantil en esa voluntad de invención, y sobre todo en el delirio de exhaustividad que implica. Es la pulsión de alguien que fue niño, que dejó –como todos– de serlo y que, en vez de “adaptarse”, madurar, “pasar a otra cosa”, dice que no, que “preferiría nohacerlo”, como Bartleby, y chilla y se aferra a ese territorio perdido con uñas y dientes, arrebatándoselo al tiempo y a la biología, y transformándolo en un hermético laboratorio de milagros. Y ésa es quizá la diferencia clave que separa a Wes Anderson de los directores que husmean en las sórdidas trastiendas familiares: Korine, Solondz o Mendes buscan representar el mundo; Anderson –devoto, como todo niño, de las causas perdidas– sólo piensa en reemplazarlo.
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux
