NOTA DE TAPA
El cerebro mágico
Es verdad: fue un alumno opaco, huyó de los nazis, habló en contra de la bomba atómica, patentó su mayor descubrimiento en una ecuación incónica (E=mc2), redefinió a Dios con un aforismo (“Dios no juega a los dados”), e impuso la figura del científico bonachón, pacifista y distraído. Pero, honestamente, a cien años de aquel 1905 en el que publicó la Teoría de la Relatividad que lo convirtió en quien fue: ¿sabe usted por qué Albert Einstein inventó el siglo XX?
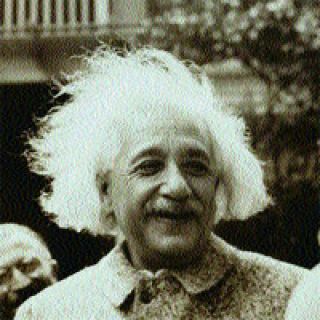
› Por Leonardo Moledo
A fines del siglo XIX, Occidente en general se aproximaba lenta pero firmemente a una seria crisis política y cultural: la paz armada y la competencia capitalista entre las potencias europeas desembocarían en la guerra del ‘14 y el ascenso del socialismo y el movimiento obrero en las revoluciones rusas; la pintura se desprendía de la forma, enfilaba hacia el cubismo y, más allá, la abstracción; la música ensayaba disonancias; la literatura iniciaba el camino que la apartaría del naturalismo y desembocaría en el fluir de la conciencia de Proust, Woolf y Joyce; y las matemáticas sufrían los rigores de la teoría de conjuntos, que sacudirían la filosofía y que rematarían en el positivismo lógico.
La física, que en el siglo XIX se jactaba de poder explicar todo lo existente, por su parte, estaba en un brete bastante serio. La triunfal teoría electromagnética de James Clark Maxwell había resucitado los viejos fantasmas del movimiento y el reposo absolutos, que Newton y su mecánica habían desterrado dos siglos atrás. La visión novecentista del mundo había llenado al universo vacío de Newton con éter, una dudosa y repugnante sustancia aristotélica, donde vibraban las ondas electromagnéticas, y que se encontraba en “reposo absoluto” en todo el universo.
Si el éter se encontraba en reposo absoluto, al moverse a través de este éter dormido, la Tierra recibiría una corriente –un viento de éter en contra– de la misma manera que un avión recibe una corriente de aire en sentido contrario a su movimiento. Y este viento de éter –sostenía la teoría– tendría que ser capaz de retrasar un rayo de luz. En 1881 y 1889, los físicos norteamericanos Michelson y Morley hicieron el experimento y no detectaron nada: ningún viento de éter, ningún retraso en el rayo de luz, ningún tipo de movimiento absoluto. La situación era, sin duda, grave: la teoría (electromagnética) predecía una cosa (que el rayo de luz se tenía que retrasar) y los experimentos daban un resultado contrario: la luz no se retrasaba un ápice. ¿Y entonces? Y entonces había que buscar una explicación que arreglara esta discrepancia.
Dos físicos, Lorentz y Fitzgerald, cada uno por su cuenta, sugirieron una solución. Era rara, pero era una solución. Imaginaron que, con el movimiento, las distancias y el tiempo se modifican, y aceptando esas extrañas propiedades del tiempo y el espacio, y haciendo los cálculos apropiados, se entiende por qué el experimento de Michelson-Morley no reveló ningún retraso en el rayo de luz. Al moverse la Tierra respecto del éter, las distancias y los tiempos se modifican de tal manera que el rayo llega a la cita con puntualidad y sin registrar retraso alguno. Pero la explicación tenía un punto flojo: ¿por qué se van a contraer los cuerpos con el movimiento? ¡Si no hay ninguna razón para que lo hagan! En realidad, era una solución de compromiso, una transacción ad hoc, que dejaba a salvo el éter, el electromagnetismo, el rayo de luz que no se retrasaba y la predicción de que se retrasaba. Arreglaba las cosas, pero al costo de un dolor de cabeza. Por primera vez se habían tocado el espacio y el tiempo, esos dioses que reinaban desde la época de Newton, y que parecían intocables. Era chapucero, pero el daño estaba hecho.
Pequeños milagros
No era el único frente de tormenta: hacia fines del siglo XIX, se había profundizado la investigación en el terreno del átomo; primero los rayos X y luego la radiactividad ofrecían avalanchas de datos sin una teoría comprensiva. En el año 1900, Max Plank había propuesto una explicación delfenómeno de la radiación del cuerpo negro (un problema heredado del siglo XIX) que contenía una hipótesis novedosa y sobre todo herética (cuyos alcances el mismo Plank estaba lejos de imaginar). Plank suponía que la energía era emitida de manera discreta, en paquetes, o cuantos de energía, es decir, rompiendo el baluarte de la continuidad que ostentaba hasta entonces el concepto de energía.
Eso, en 1900. En 1903, un muchacho que creía en el éter, y en la continuidad de la energía, empezó a trabajar como empleado en la oficina de patentes de Berna (Suiza). Tenía a la sazón 24 años y estaba terminando su doctorado en Física. No había sido, hasta el momento, un estudiante especialmente destacado, pero que sin embargo fue, al decir de sus jefes, un buen empleado, que en los intersticios del trabajo se dedicó a reflexionar sobre aquellas cuestiones que preocupaban a los físicos: el éter, el movimiento absoluto, los cuantos de Plank. Así son las cosas.
Y ahí llegó el famoso annus mirabilis (año milagroso) de 1905. Milagroso para la física, para Einstein, para el mundo. Ese año curioso y extraño, mientras en Rusia se producía la primera revolución (que culminaría en 1917 y en la perestroika siete décadas más tarde) y el incidente del acorazado Potemkin, mientras nacían Greta Garbo y Osvaldo Pugliese y se fundaba Las Vegas, Albert Einstein, ascendido ya a perito de primera clase en la oficina de patentes, de 26 años de edad, publicó una seguidilla de cinco trabajos en la revista científica del momento, los Annalen der Physik (valga decir que, por esa época, si un científico quería ser por lo menos respetado debía saber más alemán que inglés). Cada uno de ellos apuntaba a una cuestión importante y la resolvía de una manera sorprendente y cada uno de esos tres trabajos le hubiera garantizado, por sí solo, un premio Nobel de Física.
El primero, en marzo (llamado Sobre un punto de vista heurístico concerniente a la emisión y transformación de la luz) se metía con los cuantos de Plank y lo extendía a la luz: Einstein sostenía que la luz, entonces representada y considerada una onda electromagnética, poseía también una naturaleza corpuscular y se comportaba como una lluvia de partículas (fotones, o cuantos de luz) y que su energía no estaba distribuida sino que se concentraba en paquetes o cuantos discretos, que se localizaban en el espacio y que podían ser absorbidos o generados solamente en paquetes. La teoría explicaba un problema que intrigaba a los físicos: el mecanismo por el cual la luz, al incidir sobre un metal, era capaz de arrancar electrones. Era una explicación del efecto fotoeléctrico, que resistía desde hacía años. Sobre ese trabajo descansa toda la mecánica cuántica y toda la física atómica de la primera mitad del siglo XX, y fue este trabajo el que le valió el Premio Nobel que habría de recibir en 1921 (pese a lo que piensa mucha gente, Einstein no ganó el Nobel por su Teoría de la Relatividad).
En abril, terminó su ya retrasada tesis de doctorado (Una nueva determinación de las dimensiones de la molécula) demostrando que el tamaño de las moléculas en un líquido podía medirse por su viscosidad (es útil recordar que en 1905 aún se discutía sobre la existencia real o meramente ficcional de las moléculas y los átomos).
En mayo, el tercer trabajo (¿Depende la inercia de un cuerpo de su contenido energético?) atacaba uno de los problemas heredados del siglo XIX (el del movimiento browniano) y lo cerraba de una vez por todas, al encontrar una formulación matemática acabada.
Y en el cuarto, ese joven que había creído en el éter –pero que ya no creía más– se metía en el embrollo del movimiento absoluto, el electromagnetismo y sus derivados, el tiempo y las distancias cambiantes de Fitzgerald y Lorentz, y resolvía el problema, proponiendo una visión del mundo radicalmente distinta a la que había reinado hasta entonces. Le había puesto un título en apariencia abstruso: Sobre la electrodinámica delos cuerpos en movimiento, pero en la historia y la ciencia, quedaría con un nombre mucho más sonoro y elocuente: Teoría de la Relatividad.
El quinto trabajo no tuvo importancia, pero se le puede perdonar.
1905, paredón y después
Salvo por un puñado de físicos, la Teoría de la Relatividad no fue aceptada de inmediato. Era demasiado audaz, demasiado imaginativa, rompía demasiado con conceptos bien establecidos, en especial con la sacralidad del tiempo y el espacio, esas intuiciones puras del entendimiento que Newton había elevado al más alto sitial: el espacio inmóvil como marco general y escenario global dentro del cual suceden los fenómenos, y donde una distancia siempre es la misma distancia. Por otro lado, en ese espacio transcurría también un tiempo absoluto, matemático y universal; tanto el espacio como el tiempo eran entidades independientes de los fenómenos y resultaba inconcebibles que las cosas fueran de otra manera. Es ahí donde la Teoría de la Relatividad introduce una ruptura metafísica: según Einstein, el espacio y el tiempo se amalgaman en algo distinto, el “espacio-tiempo”, que depende de los observadores: dos sucesos que son simultáneos para uno de ellos, puede no serlo para el otro, y lo mismo ocurre con las duraciones y longitudes: un segundo no necesariamente dura lo mismo para dos observadores diferentes. El reloj que da la hora para todo el universo ha dejado de existir. Situación que se agudizará en 1915 con la Teoría General de la Relatividad (básicamente una teoría de la gravitación), donde la geometría misma del espacio-tiempo depende de la estructura de los fenómenos, en especial de la distribución de la masa y la energía, capaz de curvar el espacio y hacer que el tiempo transcurra cada vez más despacio.
El lugar del absoluto, a partir de 1905, retrocede una vez más (como lo venía haciendo desde los tiempos de Copérnico) y se refugia en dos recovecos. Uno, la velocidad de la luz, que a diferencia de los segundos y los metros es exactamente la misma para todos los observadores, y segundo, la forma de las leyes de la naturaleza que también tienen exactamente la misma forma para todos los observadores.
Así, la Relatividad de 1905 no tenía correlato experimental posible (ya que los efectos relativistas sólo son medibles a velocidades muy altas), y no pasaba de ser una apuesta teórica (hoy la dilatación temporal ya se ha medido y comprobado experimentalmente en laboratorios y ciclotrones). Curiosamente fue la Teoría de la Relatividad General la que pasó la primera prueba empírica en 1919, cuando durante un eclipse se pudo comprobar que la masa del Sol efectivamente curvaba los rayos de luz (es decir, curvaba las líneas rectas), y que el Sol no era un actor pasivo que actuaba dentro del espacio, sino que intervenía en la estructura del espacio-tiempo.
Pero hay algo más: las dos teorías, la especial y la general, le permitieron a Einstein imaginar un modelo global del universo: en contraposición al cosmos newtoniano infinito y abierto, imaginó un universo finito y cerrado sobre sí mismo. Finalmente, la cosa no resultó ser así, pero fue la primera reformulación a fondo desde la revolución científica del siglo XVII.
Y todo empezó en 1905. Verdaderamente, se trató de un año milagroso. Como un mago, Einstein sacó de la galera al siglo XX.
Subnotas
-
Fuga de cerebro
› Por Federico Kukso -
En el prostíbulo de Mme. Bachelard
› Por Leonardo Moledo
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux
