VERANO12 › “LA YANQUI Y EL POLACO”, DE ELVIO GANDOLFO
El apego polaco por la historia imposible
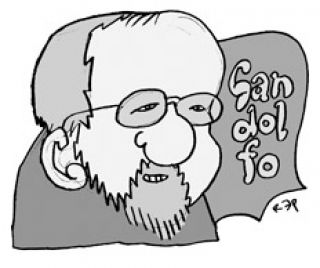
› Por Gustavo Nielsen
No sé inglés. Aprendí un montón de veces muy fácilmente; igual de fácil me lo olvido. Me pasa lo mismo con los nuevos programas de computación o con manejar un auto. Me entra por una oreja, me sale por la otra. Mi memoria está, como el Riachuelo, repleta de cosas inservibles, pura basura flotante que no deja que nada nuevo pueda vivir ahí. Siempre fue así, no es algo que ahora sufro por haber crecido. Nunca pude saber inglés.
Hay un montón de cosas que me pierdo por esta deficiencia. El placer de leer a Shakespeare en su idioma original y la conversación con alguna gente especial que conocí una vez, y ya nunca volveré a ver. Exactamente: Bradbury cuando yo tenía 23 años y Susan Sontag en 1994, durante la presentación en Madrid de La amante del volcán. Yo estaba visitando la casa matriz de Alfaguara de la mano de Juan Cruz, que a media tarde colgó el laburo y salimos de copas y tapas. Me contó que a la noche tenía una cena importante. Como las copas fueron sucediéndose más que las tapas, para las siete de la tarde ya me había invitado a cenar con ellos. Fuimos cuatro: el tercer lugar lo ocupaba Amaya Elezcano. El cuarto, Susan.
La admiraba y la admiro en Contra la interpretación, y en ese libro maravilloso titulado Sobre la fotografía. La admiraba y admiro por su parada política en la vida. La admiraba y admiro por esa filmacioncita que le hizo Warhol cuando ella no tendría más que dieciocho años, en la que la hizo quedarse quieta delante de la cámara como a muchos actores y modelos, y Susan fue la única que se hastió y le hizo saber que lo que estaba haciendo era una gran pavada con apenas un gesto desafiante de sus anteojos. Y la admiraba por su pelo negro con una mata blanca, tan fino y tan jevi al mismo tiempo. Y yo iba a estar sentado con ella en un restorán de lujo de Madriz, con su libro al costado, sobre la servilleta, sin entender palabra. Un desperdicio.
Creo que le di un poco de lástima, con mis sonrisas de no cazar ni media coma. Algo me tradujeron, de vez en cuando, y alguna cosa intenté preguntar. Por suerte los postres llegaron, dulces y coloridos. Entonces Juan le pasó mi ejemplar de La mujer del volcán junto a su Montblanc, para que me lo firmara. Y yo le conté mi plan.
Le dije que tenía un amigo en la Argentina llamado Elvio Gandolfo, que era un gran escritor y le había dedicado un cuento, “La yanqui y el polaco”. Hizo un gesto de halago pero sin mucha gracia. Juan empezó a traducir, confiando en que iba a decir algo a la altura de un intelectual. En el cuento Gandolfo se levantaba una minita, la pasaba bomba en la costanera, iban a comer a un carrito y a un telo y, al final de la noche, le preguntaba el nombre. La mina decía Susan Sontag. Observé que no le gustó. Dejó de revolver el café para mirarme directo a los ojos. Le expliqué con gestos y algunos neologismos americanos –Juan acababa de abandonar la traducción con ojos espantados– que quería que le dedicara el libro a Elvio, con una frase simpática que hablara de esa noche en Buenos Aires. La miró a Amaya esperando encontrar apoyo femenino. Le dijo algo como que era una mentira, y que escribir esa dedicatoria para ella era imposible, dada su condición. Amaya quiso ser efectiva cuando tradujo “condición”. Yo entendí que se trataba de la condición de escritor, y le repetí que Elvio también lo era. Anoté el nombre de él en una servilleta, para que ella lo pudiera copiar. Sonreí ampliamente. Sontag no. “It’s a joke!”, dije. Para ella no lo era. Juan me dijo rápidamente que me dejara de joder, me devolvió el libro y siguió con su whisky. El pelo de Sontag, con su mancha blanca, dejó de parecerme inquietante. A esa altura era la cola de zorrino de Pepe L’amour.
Al otro día me llamaron de Alfaguara para que fuera a recoger un paquete. Sontag había autografiado un ejemplar. Lo hizo al fin de esa noche, muerta de risa. Me tradujeron la dedicatoria, era más de lo que le había pedido. Hablaba del amor que había sentido frente al Río de la Plata, algo así como “para Elvio, por la noche de amor que me hizo vivir en Buenos Aires”. El regalo perfecto.
Dos semanas después dejé el libro empaquetado en el domicilio de Elvio de la calle Serrano. Me atendió el portero. Elvio pasó más de tres meses sin venir a Buenos Aires. Cuando llegó tenía un montón de paquetes y cartas, me dijo. Que a lo mejor el portero lo extravió. Que nunca llegó a recibirlo. Que iba a ver.
El cuento está tomado del libro Ferrocarriles argentinos (Ediciones El Andariego).
Subnotas
-
La yanqui y el polaco
› Por Elvio E. Gandolfo
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux