Happy end

› Por Carlos Chernov
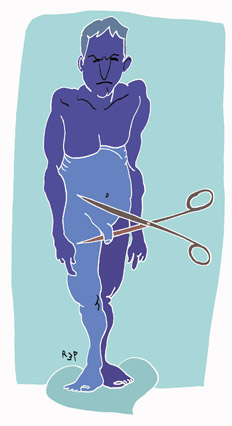
El cuento por su autor
Siempre escribo sobre el amor, no sólo porque es un sentimiento que nunca terminamos de desentrañar, sino porque además es un gran tema literario. El amor es poderoso, loco, excesivo, con una capacidad inaudita para cambiar el rumbo de nuestras vidas. Cada encuentro, cada roce entre dos personas, genera un relato. El amor es una máquina de producir historias.
Algunos opinan que el enamoramiento es una enfermedad –una enfermedad feliz que todo el mundo quiere contagiarse–, pero enfermedad al fin. Por un lado porque el amor es ciego; cuando nos enamoramos perdemos parte del sentido de la realidad, no podemos ver cómo es realmente la persona de quien nos hemos enamorado, pero sobre todo porque debajo del rótulo “amor” se agrupan sentimientos nada amorosos, como los celos y el sadismo, y que van desde las aspiraciones de control absoluto hasta la aniquilación del ser amado.
Los celos participan regularmente, tanto que si no se presentan dudamos de que el afecto en juego sea el amor. La violencia de los celos y los intentos de posesión son una de las caras odiosas del amor.
Hace unos años leí en Slapsticks, un libro de Kurt Vonnegut, una frase que me impactó: “un poco menos de amor y un poco más de respeto”. Fue hace mucho tiempo y estoy citando de memoria, pero por algo la frase –o esta versión de ella– quedó flotando en mi mente. Amo el amor, pero sé que puede convertirse en un asunto peligroso. Creo que su buena prensa es algo indiscriminada. Me recuerda algo que me dijo un nadador acerca del mar: al agua no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Por supuesto, ambas frases aluden a dos tipos distintos de respeto. El primero remite a no tratar de apoderarse del ser amado; el segundo, simplemente, recomienda prudencia. El mar y el amor coinciden en su atractiva y peligrosa belleza. Zambullirse en ellos, dejarse llevar, es muy tentador. A veces pienso el amor como una energía indiferente a nuestros designios, que anula nuestra capacidad de decisión, que nos atrapa y nos arrastra como el magnetismo o la fuerza de gravedad.
El disparador de “Happy end” fue un cuento de Stephen King, no recuerdo cuál, pero seguramente uno en el que el terror se instalaba en lo cotidiano. Se me ocurrió juntar el terror con la temática familiar y amorosa. En verdad, llegar a un resultado terrorífico no fue difícil: el amor no existe sin los celos, se trataba solamente de extremar las cosas, de llevar la lógica de los celos hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, uno no siempre puede cumplir con lo que se ha propuesto. Ahora que releo este cuento me doy cuenta de que tuve que dejarle un final abierto. Llevé las cosas lo más lejos que pude pero no soporté consumar el Happy end.
Omnia vincit amor
Virgilio Eglogas, X, 69
En la época en que la conocí yo tenía la costumbre de llorar. Había perdido a mis padres y hermanas en un accidente y, a pesar de que había transcurrido un largo tiempo, la visión de cualquier escena familiar me hacía llorar. Al principio pensé que simplemente me costaba mucho reponerme de una pérdida tan grave, pero con los años la enfermedad del llanto se fue extendiendo sin control; pasé de llorar por escenas de familias a llorar ante cualquier situación con cierta carga emotiva. Descubrí que llorar me daba placer. Esperaba con impaciencia la hora de llegar a casa para tirarme en la cama a desahogarme. Aliviado, luego de una buena sesión de llanto, exhalaba un suspiro profundo y me dormía abrazándome a mí mismo por los hombros. Cuando comencé a coleccionar en forma deliberada las imágenes que más rápido provocaban mis lágrimas, debí reconocer que llorar se había transformado en una adicción.
El vicio de llorar era invalidante. Soy médico; tuve que dejar de atender, no soportaba el contacto con los enfermos. Absorbía sus dolores y tenía que salir del consultorio y ocultarme en el baño. Para evitar a los pacientes cambié de especialidad; pensé que los preparados de Anatomía patológica me resultarían más tolerables. Me equivoqué. Cada vez que diagnosticaba un cáncer, mis pesadas lágrimas mojaban el ocular del microscopio. Finalmente supuse que lo mejor sería la investigación científica; me contrataron en un laboratorio de especialidades medicinales, allí la conocí. En ese punto, la enfermedad de llorar se realimentaba en un círculo perfecto: pensar en mi desgraciado estado de adicto al llanto me hacía llorar de pena por mí mismo.
Me enamoré de ella de inmediato; fui tan feliz que sentí que podía morir en ese momento y mi vida habría valido la pena. Era increíblemente cariñosa, también, increíblemente celosa. La primera condición que le impuso a nuestro amor fue la de estar juntos todo el día. Compartíamos la mesa de trabajo, nos complementábamos en los experimentos y en la escritura de los artículos. Comíamos solos en la cafetería del laboratorio. Cuando yo iba al baño, ella me esperaba afuera. En la casa también estábamos siempre juntos; no podíamos dejar de acariciarnos, mirábamos televisión con las manos entrelazadas (a ella le gustaba sentir el latido de nuestras arterias en la raíz de los dedos). Yo gozaba de su ternura, pero me mortificaban sus celos. Me ahogaban; algunas noches, al borde de conciliar el sueño, me imaginaba que su brazo se deslizaba sobre mi pecho como una serpiente. Que sospechara de mí me ofendía, pero cuando me oponía a su control, ella sufría tanto que prefería acceder a todas sus imposiciones.
Acaso favorecía lo cerrado de nuestra unión el hecho de que ninguno de los dos tuviera familia. Ella no había conocido a sus padres, la habían criado en una congregación religiosa. También coincidíamos en que nunca antes habíamos formado pareja. “Hay pocos seres humanos”, decía ella con un gesto de desconfianza. A pesar de esta y otras declaraciones aprensivas, yo la consideraba muy fuerte; quizá confundía fortaleza con desencanto ante la vida, pero prefería no despejar la confusión: me atraía su fortaleza. Yo padecía una variedad de temores absurdos; me resistía a abrir los ojos bajo la ducha, de tanto llorar los sentía débiles, tenía miedo de que se me disolvieran en el agua. En cambio, los ojos de ella me parecían impenetrables. En sus ojos negros no se distinguía el agujero de la pupila; si no hubiera sabido que era imposible, habría dicho que carecían de agujero.
Casi no salíamos, jamás íbamos a fiestas –ella hubiera enloquecido de celos interceptando supuestas miradas mías dirigidas a otras mujeres–. Nos emborrachábamos en casa, todas las noches. Hacia el cuarto o quinto whisky, ella empezaba a inventarme conquistas amorosas. Decía que de joven yo había sido extremadamente bello, que acostumbraba a seducir mujeres en el tren o en un bar con sólo mirarlas, que yo medía el poder de mi belleza por la categoría de la candidata y la velocidad con que respondía a mis deseos –en general, sexo oral en el baño de damas–. En ocasiones ella reemplazaba el sexo oral por un apresurado coito en el asiento trasero de un auto; con mínimas variaciones, ésta era la matriz habitual de sus relatos. Yo me reía y le decía que sus cuentos me encantaban, aunque estaban muy lejos de la verdad. Mi mujer también sonreía, pero me decía que no creía que sus historias fueran tan disparatadas, las consideraba deducciones, hechos probables. Yo no trataba de desmentirla por modestia, sino porque sabía cómo se pondría luego. Ella se quedaba en silencio un rato, en su mente comenzaban a fermentar a fuego lento los celos retroactivos; por fin, se enojaba y me gritaba que yo había sido promiscuo, que había estado con muchas mujeres y que ella las iba a matar a todas. Estábamos los dos muy borrachos, calmarla me demandaba un gran esfuerzo.
Una noche me pidió que la dejara atarme. Acepté con una mezcla de curiosidad y temor. Me ató a la cabecera de la cama, al principio me examinaba con detenimiento como a un ratón de laboratorio. De repente comenzó a interrogarme acerca de mis novias, como yo no le respondía me castigaba con furiosas cosquillas (a la mañana me descubrí rasguños en el vientre y los flancos). Para que no siguiera torturándome inventé novias, le di nombres de personas inexistentes. Al otro día me pidió perdón, le echaba la culpa al alcohol, yo la perdoné; pero después ella insistía, decía que los nombres que le había dado eran verdaderos y que los buscaría en la guía de teléfonos. Quizá bajo los nombres que yo había inventado existían mujeres de carne y hueso, eran apellidos muy comunes, los primeros que se me habían ocurrido; ella podía confundir identidades, lastimar a mujeres que yo nunca había conocido.
Yo pensaba que estaba loca, muchas veces quise alejarme de ella, pero la amaba. Después de una noche como ésta nos dormíamos abrazados. Sentía que mi amor era pegajoso como saliva de araña. Estaba profundamente unido a esta mujer y, sobre todo, quería formar una familia con ella.
Respecto de nuestra sexualidad, existía una marcada diferencia entre ambos. En un arranque de humor –inusual en ella–, nos había bautizado “La seca y el mojado”. Pasó de la apatía erótica de los primeros tiempos a la franca desesperación. “Me hablaron tanto del orgasmo...”, me dijo a modo de disculpa, antes de proponerme una idea contraria a su educación religiosa: filmar nuestros propios encuentros sexuales. “Mejor que todo quede entre nosotros, en nuestra cápsula”, decía. “Va a ser como una autotransfusión, como un autotransplante, no habrá rechazos, ni caras extrañas.”
Grabábamos nuestros encuentros en video y luego los veíamos en una pantalla de gran tamaño. La segunda grabación contenía, como trasfondo del coito actual, las imágenes en la pantalla del coito anterior. En las sucesivas filmaciones se podían observar, una dentro de otra, las pantallas de los coitos precedentes. El límite para que las pantallas no llegaran al infinito radicaba en la falta de definición de los medios técnicos que empleábamos. A estas imágenes se añadían los espejos amurados en las paredes y el techo de la habitación, que multiplicaban la escena en el presente. Ella creía que este bombardeo de pornografía casera precipitaría su orgasmo. Eso nunca ocurrió. El fracaso de las filmaciones la llevó a abandonarlas. Alguna vez me confesó que la penetración siempre la asustaba, se sentía indefensa.
Con nuestros sueldos de investigadores jóvenes compramos un auto viejo. Siempre se descomponía. En una oportunidad yo estaba intentando arreglarlo inclinado bajo el capó abierto; sentada dentro del auto, ella debía dar arranque al motor cuando yo se lo pidiera. Ella era demasiado impaciente. Solía decir: “Mi cabeza adelanta. La rutina me pone nerviosa, cuando sé lo que sigue ya quiero que esté hecho. Nunca podría criar un bebé, me faltaría paciencia para verlo crecer”. Cuando dio arranque al motor –antes de mi orden–, las paletas del ventilador me seccionaron limpiamente la punta del dedo índice de la mano izquierda, que voló y nunca pudimos encontrarla para que volvieran a pegármela en su lugar.
Paradójicamente, el accidente reforzó nuestra unión. Ella se reprochó su impaciencia con verdadero dolor; nunca pensó que podía suceder algo tan grave. Yo me enojé sólo en los primeros días, luego me entristeció que sufriera tanto. Tomó la costumbre de besar y acariciar el muñón de mi dedo, adoraba mi dedo sin uña; al contrario, yo no sentía nada; la cicatriz de piel blanca había perdido la sensibilidad, como si el dedo fuera de otra persona.
Al parecer, el dedo mutilado le dio la idea. Casi como una reflexión en voz alta, ella decía que la máxima prueba de amor que un hombre le puede ofrecer a una mujer es castrarse. El modo perfecto de demostrarle su absoluta y perpetua fidelidad. Así la mujer no sufriría nunca más por celos. De paso, el hombre le probaría que su amor era puro, asexuado. A esa altura, ella había decidido que el sexo le desagradaba, no gozaba y además decía que arriesgaba su salud. “La vida es muy salvaje. Incluso podría quedar embarazada.” Sin embargo, yo insistía hasta que me permitía penetrarla; era en lo único en que la desobedecía. Creo que ella accedía para que yo no tuviera motivos para serle infiel, aunque, con la vigilancia que ejercía sobre mí, esto resultara prácticamente imposible.
Ella había robado una balanza de precisión del laboratorio, allí pesábamos mi esperma. Después del coito, ella me quitaba el preservativo con mucho cuidado y corría a ponerlo en la balanza. Mi producción de semen debía ser regular, la más leve merma sería interpretada como infidelidad. Tampoco me permitía masturbarme, este ejercicio suponía un exceso de amor por mí mismo y yo sólo debía amarla a ella.
Calculé sus días fértiles y rasgué el profiláctico con las uñas. Ella me acusó de que lo había roto a propósito; yo defendí mi inocencia. Tuve éxito, para su desesperación quedó embarazada. De inmediato me anunció que abortaría. Le dije que si abortaba yo la abandonaría. La amaba demasiado como para estar seguro de poder cumplir esta amenaza, pero aún más deseaba formar una familia. Terminé de aterrorizarla anunciándole que tendríamos por lo menos dos hijos.
“No tuve madre. No voy a saber ser madre”, repetía ella en una letanía, llorando y moqueando. Nunca la había visto llorar, hasta ahora yo lloraba por los dos. El embarazo fue una etapa triste de la vida de mi mujer; me daba pena verla sufrir, pero no podía hacer otra cosa que consolarla. Ella decía que se sentía como un animal, una vaca panzona a la que pronto le chorrearía leche de las tetas. “Que mi hijo me chupe la leche me va a dar asco de mí misma”, me decía entre lágrimas.
Contra todos los pronósticos sombríos, el parto fue normal y nuestra hija, una beba sana, hermosa y vivaz. En presencia de la nena a ella se le dulcificaba la cara, nunca le había visto una expresión tan tierna; le dio de mamar hasta los ocho meses.
Pasada la abstinencia del puerperio, intenté reanudar nuestras relaciones sexuales. Se rehusó con violencia. Me dijo que ya no confiaba en mí, que ella sabía que yo había roto el preservativo. Me resigné a su rechazo y decidí que por un tiempo no la molestaría pero, como debí suponer, mi falta de insistencia para tener sexo le resultó sospechosa y provocó un descomunal aumento de los celos.
Me acusaba de múltiples infidelidades en el período en que yo había ido al laboratorio solo, mientras ella había tenido que quedarse en casa con la beba. Retomó el tema de mi castración; desde ese día machacó con sus argumentos hasta el cansancio. Decía que si yo me castraba acabaría con sus dudas acerca de la pureza de mi amor –entre las que incluía la duda acerca de mi capacidad de sacrificio–; nos ubicaríamos en un plano de igualdad –ella también había expuesto su cuerpo– y, sobre todo, sería la única manera de confiar en mí y vivir tranquila. Al principio yo sonreía, no podía creer que me lo pidiera en serio; ante su empecinamiento yo pasaba de la sonrisa incrédula y burlona a la franca indignación. Dormía inquieto, con miedo de que mi mujer me mutilara de noche mientras estaba indefenso. No dejé que volviera a atarme.
Una mañana cuando desperté, ella y la nena no estaban; nuestra hija tenía un año y medio. El llanto me derrumbó sobre una silla de la cocina. Lloré con la cara contra mis brazos apoyados sobre la mesa, con la espalda agitada por los sollozos. No pude levantarme de esa silla hasta el mediodía. Cuando logré pensar, decidí que sería mejor ir al banco antes de recorrer comisarías y hospitales. Me dijeron que mi mujer había retirado todo el dinero de nuestra cuenta. Regresé a casa a esperar que ella se comunicara. Continué llorando todo el día. Lloré como en los peores momentos de mis peores épocas.
Una semana más tarde me llegó un correo electrónico de mi mujer. Me decía que regresaría si me castraba. Si yo aceptaba su propuesta, me proporcionaría las señas de una casilla de correo donde enviarle mis genitales en un envase para transporte de órganos para transplante y un video con la filmación del acto quirúrgico que probara que el sexo extirpado me pertenecía.
El dilema me dejó paralizado. Las extrañaba con un dolor insoportable, pero no estaba dispuesto a mutilarme. No sabía qué responderle. Tenía miedo de que si me negaba a su demanda, mi mujer desapareciera con nuestra hija y no volviera a verlas nunca más. Por fin le contesté que las extrañaba, que me estaba muriendo de pena por ellas.
Le mandé variaciones de esta respuesta, cada vez más desgarradoras, todos los días; ella no me contestaba, conocía mi debilidad. Recién a las dos semanas recibí una fotocopia de una parte del libro de guardia de un hospital de los suburbios. Decía que habían atendido a una niña con el nombre de mi hija, que presentaba una herida contuso-cortante sobre la ceja izquierda y que habían tenido que darle cuatro puntos de sutura. “Esto es sólo el principio”, escribió mi mujer. “Quiero que te cortes el pene y los testículos a flor de vientre. Que te quede como un vientre femenino.” Cuando conseguí apaciguar la mezcla de rabia, dolor y desconcierto, traté de convencerme de que mi mujer había falsificado el parte de guardia. Ella también era médica y amaba demasiado a nuestra hija como para lastimarla. Pero dudé, a veces era tan loca... Entretanto yo no salía de la cama y no podía parar de llorar, tampoco podía comer, perdí muchísimo peso.
Lo próximo que recibí –luego de otras dos semanas– fue un sobre pequeño. Contenía una breve esquela y un diente. “Los dientes de leche son míos, la nena los fabricó con mi leche. ¿Ya te decidiste a cortar por lo sano? Tu sexo por tu hija. Unicamente así podremos estar los tres juntos y felices de nuevo.”
Me metí en la cama llorando, con el dientecito de mi hija en la mano. No podía creer que la vida fuera tan horrible. Quería irme del país, escapar a un sitio donde sus cartas no pudieran alcanzarme. De repente me di cuenta de que el diente brillaba en la oscuridad bajo las sábanas. Era de plástico fosforescente. Lancé una carcajada de alivio. Mi mujer estaba enloqueciéndome.
Le propuse un trato. Me castraría a condición de que ella aceptara tener otro hijo. Le escribí imitando su estilo escueto: “El pene por el nene” (deseaba que mi próximo hijo fuera un varón). Me preguntó cómo podía estar segura de que cumpliría mi palabra. Le envié una foto mía por correo electrónico; de cuerpo entero, desnudo. (En ese tiempo había bajado doce kilos, estaba hecho un despojo. La única parte de mi anatomía que no había sufrido cambios –y colgaba distendida– era el objeto de nuestra controversia.) “Me estás matando. Sin ustedes no puedo vivir. En caso de que faltara a mi promesa, podría atemorizarme la idea de lo que me harías mientras duermo, pero más me asusta perderlas. Sé que volverías a irte.”
Ahora estamos juntos de nuevo. No nos resulta fácil encontrar un cirujano que acceda a practicar una ablación de genitales sanos. Será una cuestión de tiempo y dinero. “Voy a llegar al orgasmo cuando acaricie tu vientre femenino”, me dice ella. Yo pienso que no va a ser femenino sino neutro, pero prefiero no contradecirla. De todos modos tendrá que esperar hasta que nazca nuestro próximo hijo. Congelé semen por si queremos tener más hijos. Estamos juntos de nuevo, pero no sé si seremos felices.
“Happy end” es un cuento del libro Amor propio, publicado por Alfaguara en 2007.
El último libro publicado por Carlos Chernov es la novela El desalmado, editorial Emecé, 2011.
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux