VERANO12 • SUBNOTA › POR LEONARDO MOLEDO
La señora María
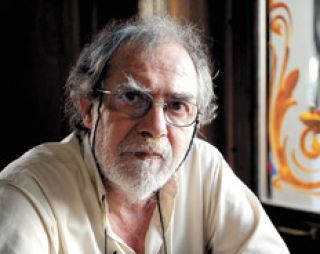
Estaba leyendo, o escribiendo un libro muy querido por mí, cuando me sobresaltó el timbre. Me apresuré a abrir la puerta y me encontré con una señora que usaba un rarísimo sombrero verde, y que prácticamente me apartó de un empujón y entró al departamento. Se sentó sobre un sillón, se sacó los zapatos y resopló, y antes aun de que yo pudiera preguntarle quién era, dijo: “Dios mío, espero no haber llegado demasiado tarde, pero es que ese maldito subterráneo estuvo parado casi veinte minutos entre dos estaciones”.
Esperé con paciencia a que terminara de contar sus desventuras subterráneas para preguntarle quién era y qué hacía en mi casa, cuando ella exclamó: “¿Para cuándo es la ceremonia?”, pero no tuve tiempo de averiguar qué ceremonia, porque volvió a sonar el timbre y me encontré ante un señor maduro que me extendió la mano y me dijo: “Encantado, el coronel Culligan”, y sin darme tiempo a contestar “encantado”, divisó a la señora del sombrero verde y se precipitó sobre ella. “¡Señora María! –dijo el coronel Culligan–, espero no haber llegado demasiado tarde”, y la señora María sacudió la cabeza diciendo que no, que no era demasiado tarde, y que ella casi no podía hablar porque había estado veinte minutos encerrada en el subterráneo, entre dos estaciones. “Qué horror –dijo el coronel–, eso me recuerda las batallas de mi juventud.” Y se puso a contar las batallas de su juventud, mientras la señora María resoplaba y decía que con el apuro se había olvidado de traer su abanico, pero que quién se iba a imaginar que se quedaría encerrada veinte minutos en el subterráneo, entre dos estaciones. El coronel estaba diciendo “y entonces, la caballería ligera...”, cuando me advirtió a mí, que estaba parado con la puerta en las manos, sin decidirme a cerrarla ni a dejarla abierta, ni a preguntarles ya no quiénes eran, sino por qué no se iban y me permitían volver al mejor (o al peor) de los mundos, tirado sobre la cama.
El coronel chasqueó los dedos y dijo: “A ver si le sirve algo a la señora María, que no puede más”. La señora María, como explicación, dijo que no podía más porque se había quedado veinte minutos encerrada en el subterráneo. “Entre dos estaciones”, completé mentalmente, y me dispuse a ir a la cocina y obedecer al coronel, porque ya se sabe que de-sobedecer a un coronel es algo muy serio y puede acarrear consecuencias imprevisibles.
Mientras estaba en la cocina preparando un refresco, oí varias veces el timbre, pero no me preocupé, porque estaba seguro de que la señora María se ocuparía de abrir, aunque no pudiera más, y pensé en lo ridícula que quedaba la señora María atendiendo la puerta con su sombrero verde. Y en cada caso la gente que entraba preguntaba si había llegado tarde, y la señora María les decía que no, y les contaba la historia del subterráneo que se había quedado veinte minutos parado, entre dos estaciones. Y algunos decían: “Qué horror”, como había dicho el coronel, y otros preguntaban para cuándo sería la ceremonia.
Cuando volví a la sala con el refresco, el coronel estaba diciendo: “Y entonces se produjo una descarga de fusiles y morteros que...”, a una jovencita que estaba a su lado escuchándolo embobada, y lo único que atiné a pensar es que a la jovencita le cuadraba a la perfección el nombre Virginia, porque era rubia y escuchaba con tanto embobamiento al coronel. La señora María me dijo que ya no quería el refresco, y que en todo caso con un refresco no alcanzaba y que qué podía hacerle a ella un refresco, a ella que se había pasado veinte minutos encerrada en el subte, entre dos estaciones, cosa sólo comparable a las batallas del coronel, como el mismo coronel había dicho. Y puso el vaso de refresco en las manos de un joven de veintitantos años, que miraba con aire ausente a Virginia, fastidiado porque Virginia escuchara con tanta atención al coronel, y pensando seguramente que lo que ocurría es que él no tenía batallas de su juventud para contar, que él, en todo caso, sólo tenía su juventud, pero sin batallas, y que evidentemente una juventud sin batallas no bastaba. La señora María se levantó penosamente y diciendo que no podía más, y me acompañó nuevamente a la cocina, no sin contarme en el trayecto la historia del abanico y los veinte minutos en el subterráneo.
En la cocina, se arremangó las mangas de la camisa y me ordenó que abriera la heladera. Lo hice porque la señora María emanaba un poco de la autoridad del coronel. La señora María, al ver el contenido de la heladera, suspiró, pero dijo que igualmente había que poner manos a la obra. Intenté preguntar qué obra, pero la señora María no me contestó y de repente me vi desmenuzando pedazos de pan y preparando canapés, mientras el timbre sonaba una y otra vez.
Y me preguntaba quién iría a atender, si el coronel, o Virginia, o el joven de la juventud sin batallas. Dos mujeres flacas y altísimas entraron en la cocina enrollándose nerviosamente unos collares de perlas falsas que daban varias vueltas alrededor de sus cuellos, husmearon los canapés y preguntaron cuándo era la ceremonia. La señora María, que todavía no se había sacado su sombrero verde, no contestó, pero dirigiéndose a los canapés, dijo: “Se hace lo que se puede”. Entonces las dos mujeres flacas y altísimas salieron de la cocina y dijeron que la señora María estaba haciendo lo que podía.
En total, hicimos veinticinco canapés. La señora María sacó de la heladera una botella de vino blanco que yo había reservado para quién sabe qué ocasión, la miró con lástima y lanzó un suspiro diciendo que no se podía pretender mucho, que ella se había quedado veinte minutos encerrada en el subterráneo, entre dos estaciones, que podía haberse quedado toda la vida encerrada en el subterráneo, y que frente a toda una vida encerrada en un subterráneo, entre dos estaciones, qué podía importar una botella de vino más o menos.
Cuando nos encaminábamos al living, la señora María se dio un golpe en la frente y dijo que nos habíamos olvidado de los vasos. Le expliqué que yo no tenía veinticinco vasos, a lo sumo dos o tres, pero la señora María aclaró de inmediato que la gente, cuando se queda encerrada en el subterráneo, toma toda de un solo vaso, si es que llega a tener la suerte de tener un vaso. Lo mismo que en las batallas de la juventud del coronel, allí también tomaban todos de un solo vaso, el champagne triunfal se tomaba en un solo vaso: desde el más alto de los generales hasta el más despreciable de los soldados tomaban en el mismo vaso y hasta a los prisioneros se los hacía desfilar, cubiertos de cadenas, para que tomaran el champagne en ese único vaso, y que por lo tanto los dos o tres que teníamos eran más que suficientes, y que veinticinco era un número cualquiera, y que no sabía por qué habían sido veinticinco canapés, pero que el veinticinco era un número que la perseguía, que la perseguía siempre, y que por eso había sufrido esos veinticinco minutos encerrada en el subterráneo, entre dos estaciones.
Entonces junté coraje y le confesé que yo tenía veinticinco años, y ella lo tomó como una confirmación de que ese número la perseguía, pareció producirle una cierta satisfacción, cosa que aproveché para exigir que al coronel se le asignara un vaso para él solo, y la señora María estuvo de acuerdo.
Respiré aliviado, porque la conformidad del coronel garantizaba mi inmunidad. Cuando estuvo en poder de su vaso, el coronel quiso hacer un brindis, y efectivamente brindó por toda la gloria que había conquistado en su juventud, pero muy pocos pudieron responderle, porque uno de los dos vasos restantes estaba en manos de Virginia, que al parecer se había aburrido de escuchar la historia de las batallas de juventud del coronel y se había acercado sigilosamente al joven sin batallas, que no obstante continuaba mirando hacia donde estaba el coronel, con aire ausente, y el tercer y último vaso estaba en poder de una mujer joven con dos niños pequeños, uno más rubio que el otro. Las mujeres flacas y altísimas se habían quedado sin vaso. La madre de los dos niños les daba indicaciones a cada instante, los niños se confundían y no sabían qué hacer. El que era más rubio que el otro se acercó al coronel y le tiró del pelo, y la madre lo retó asustadísima, porque ya se sabe lo que puede ocurrirle a un niño pequeño que le tira el pelo a un coronel. Pero el coronel dijo que no era nada, sentó al niño sobre sus rodillas y empezó a contarle las batallas de su juventud.
Cuando la señora María y yo volvimos de la cocina con los canapés, las dos mujeres flacas y altísimas nos estaban esperando aviesamente para impedir que se repitiera lo que había sucedido con los vasos. Cada una de ellas se apoderó de un canapé y preguntó a qué hora era la ceremonia, pero como la señora María no les contestó, las mujeres altas y flaquísimas empezaron a enroscarse y desenroscarse los collares. La señora María ofrecía los canapés, y cada vez que alguien tomaba uno le explicaba que se había quedado veinticinco minutos en el subterráneo, entre dos estaciones, porque el veinticinco era un número que la perseguía. Mientras tanto, yo miraba de reojo al coronel, porque no dudaba ni por un instante de que en un momento dado él haría algún gesto y entonces empezaría la ceremonia, pero el coronel estaba ajeno a todo, hablándole al niño sentado en sus rodillas y ni siquiera se había servido un canapé, aunque conservaba su vaso. Alguien abrió la puerta y entraron dos muchachos con una guitarra eléctrica. La señora María se agarró la cabeza y dijo que lo único que le faltaba a ella en un día como aquél era aturdirse con una guitarra eléctrica. Los muchachos dijeron que ellos no pensaban tocar la guitarra eléctrica, que simplemente la habían traído, y entonces la señora se calmó y les dijo que si querían podían tocar durante la ceremonia, pero no antes, les ofreció un canapé y les contó la historia del subterráneo. El coronel dijo que en su juventud no había guitarras eléctricas, porque las guitarras eléctricas hubieran tapado el fragor de las batallas. La señora María se sacó el sombrero verde, pareció dudar un momento sobre el lugar en que podría dejarlo y se lo puso nuevamente. Y yo suspiré con alivio, porque la señora María ya me parecía inseparable de su sombrero verde. Sin el sombrero verde hubiera dejado instantáneamente de ser la señora María y esa sola idea me resultaba intolerable: me hubiera encontrado perdido y temblando de miedo delante del coronel. Y vaya uno a saber lo que me ordenaría o haría conmigo el coronel.
Y además ya había tanta gente, que la única forma de ubicar de inmediato a la señora María era por el sombrero verde, que se movía de aquí para allá. Pensé si las dos mujeres flacas y altísimas podrían reemplazar a la señora María en caso de que ella se sacara el sombrero verde, pero las mujeres flacas y altísimas no hacían otra cosa que jugar con los collares, lamentarse de que no hubiera más canapés y preguntar cuándo sería la ceremonia.
Y todo. Los invitados seguían llegando sin interrupción, y como ya no cabían en el living, se instalaban en el dormitorio, abrían los placards y hacían críticas sobre mi ropa. Sin embargo, nadie se atrevía a entrar en la cocina, porque la señora María no lo hubiera permitido. En un momento quise ir al baño y al abrir la puerta encontré a un señor anciano que estaba cambiando los pañales a su nieta. El señor anciano no se inmutó por la interrupción, dio vuelta la cabeza, me miró de arriba abajo y me preguntó cuándo iba a ser la ceremonia. A decir verdad, yo también me preguntaba cuándo sería la ceremonia, cuándo se iría toda esa gente de mi casa y me dejaría solo con la señora María. Quise recostarme en la cama, pero estaba ocupada por dos parejas jóvenes en jeans y una mujer mayor y muy seria que no se había quitado su abrigo de pieles, aunque reconocía y se quejaba de que hacía mucho calor. Pero no me animé a decirles nada por temor al coronel, el coronel podía hacerme fusilar ahí mismo con solo llamar a las tropas de su juventud y ni siquiera la señora María podría salvarme, porque yo tenía veinticinco años y el veinticinco era un número que la perseguía.
Y sin embargo, empezaba a percibirse cierta inquietud. Un señor bajito que se movía entre la gente con la agilidad de un maître de restaurante estaba difundiendo el rumor de que habría que suspender la ceremonia porque se había enfermado la cantante. Cada vez que alguien escuchaba el rumor, decía “oh!”, sin agregar nada más, salvo el coronel que no dijo nada y la señora María que dijo: “No puede ser, no puede ser”, y por primera vez pareció confundida, se sacó y volvió a ponerse el sombrero verde, y ni siquiera advirtió que las dos mujeres flacas y altísimas se dirigían furtivamente a la cocina, con la intención de buscar algún canapé. Y cuando vi que el coronel no se inmutaba ante la posibilidad de que se aplazara la ceremonia, me acerqué a Virginia, que continuaba hablando con el joven sin batallas y que en ese momento decía: “Todo consiste en enfocarlo desde un rincón sumamente visionario”. Le pedí que me diera el vaso, busqué la botella de vino y empecé a tomar, y mientras bebía ante el escándalo de las mujeres flacas y altísimas, me sentía como los prisioneros de la juventud del coronel, que desfilaban encadenados para tomar el champagne en el único vaso que había en todo el ejército. Y era bueno. Las figuras se iban desdibujando, desdoblando, a medida que tomaba el vino, aunque alcanzaba a divisar todavía nítidamente a la señora María, que repetía “no puede ser, no puede ser”, mientras se sacaba y se ponía su sombrero verde. Y entonces comprendí que no me parecía a los prisioneros encadenados del coronel, sino que estaba tomando como si estuviera encerrado en el subterráneo, entre dos estaciones, pero no veinte o veinticinco minutos, sino como si hubiera estado encerrado en el subterráneo toda la vida con la señora María, tomando siempre en el mismo vaso.
Ya todo el mundo decía “¡oh!” a medida que el señor que parecía un maître de restaurante se deslizaba entre la gente, y hasta el anciano que estaba en el baño con su nieta decía “oh”, y las parejas en blue jeans y la señora del tapado de piel y los muchachos de la guitarra eléctrica, lo cual significaba que efectivamente la cantante no vendría, que no habría más remedio que aplazar la ceremonia y comprendí que todos se irían por fin. Pero en vez de sentirme alegre me sentí triste, y tomé más vino, tanto vino que no pude escuchar cuando el propio coronel dijo también “¡oh!”, se levantó y se encaminó hacia la puerta con paso cansado, como si hubiera sido derrotado en una de las batallas de su juventud. Yo sentí que me dormía, y efectivamente me dormía, pero no tenía dónde hacerlo, porque todos los lugares estaban ocupados, así que me recosté en el hombro de una de las mujeres flacas y altísimas, pensando que ellas también se irían, y el mundo me pareció tan vacío.
Cuando me desperté, todos se habían ido, salvo la señora María, que estaba en la cocina lavando los tres vasos, y que se me acercó y me dijo “no puede ser, no puede ser”. Y me miró fijamente y abrió su cartera y sacó un canapé y me dijo que lo había guardado especialmente para mí, salvándolo de la voracidad de las mujeres flacas y altísimas. Y entonces, mientras comía despacio el último canapé, le pedí por favor que no se fuera, que se quedara conmigo, le expliqué que corría un peligro inmenso y que podía quedarse nuevamente encerrada en el subterráneo, entre dos estaciones. Pero ella me contestó que en todo caso serían solamente veinticinco minutos, sólo veinticinco, nunca podrían ser más de veinticinco minutos porque el veinticinco era un número que la perseguía. Y me saludó y me dijo que se iba.
Y la casa se quedó tan silenciosa, tan triste, y yo tan desolado y hambriento que ni siquiera tuve ganas de volver a leer el libro que había interrumpido, y me quedé en la cocina, absolutamente solo, preguntándome por qué se habría aplazado la ceremonia, y sabiendo que jamás perdonaría a la cantante, cuyo rostro no podía siquiera imaginarme, pero que con el correr del tiempo se mezclaría para siempre con el rostro inconfundible y el sombrero verde de la señora María.
Nota madre
Subnotas
- La señora María
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux