



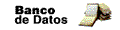




|

Por M. Fernández López
Fin de siglo (I)
La década que cierra el siglo arrasó con muchos activos materiales. Pero también se llevó a algunos de los intelectuales más activos de la profesión económica. Los recordamos por su nombre, lugar de nacimiento, universidad (U.) o institución donde actuaron y alguna de sus obras más conocidas. Athanasios Asimakopulos (1930-90), Montreal, U. McGill, La Teoría General de Keynes y la acumulación (1991). Joe Staten Bain (191291), Spokane, U. California, Organización industrial (1959). William Arthur Lewis (1915-91), Santa Lucía, U. Princeton, Teoría del crecimiento económico (1955), Premio Nobel. George Joseph Stigler (1911-91), Renton, U. Chicago, Teoría del precio (1946), Premio Nobel. John Richard Nicholas Stone (1913-91), Londres, U. Cambridge, Ingreso y gasto nacional (1944), Premio Nobel. Krishna R. Bharadwaj (1935-92), Karwar, U. Nehru, Economía política clásica y surgimiento del predominio de teorías de la oferta y demanda (1978). Edward F. Denison (1915-92), Omaha, Brookings Institution, Las fuentes del crecimiento económico (1962). Friedrich August Hayek (1899-1992), Viena, U. Londres, Precios y producción (1931), Premio Nobel. George Lennox Sharman Shackle (1903-92), Cambridge, U. Liverpool, Las expectativas en economía (1949). Kenneth Ewart Boulding (1910-93), Liverpool, U. Colorado, Análisis económico (1941). Harvey Leibenstein (1922-93), Rusia, U. Harvard, Retraso económico y crecimiento económico (1957). Robert Triffin (1911-93), Flobecq, U. Yale, Europa y el caos monetario (1957). Alexander Novakovski Nove (1915-94), Petrogrado, U. Glasgow, La economía soviética (1961). Jan Tinbergen (1903-94), La Haya, U. Erasmo, Política económica (1956), Premio Nobel. Gottfried Haberler
(1900-95), Viena, U. Harvard, Comercio internacional (1933). Ernest Mandel (1923-95), Bélgica, U. Vrije, Tratado de economía marxista (1962). James Edward Meade (1907-95), Swanage, U. Cambridge, Teoría de la política económica internacional (1951-5), Premio Nobel. Don Patinkin (1922-95), Chicago, U. Hebrea de Jerusalén, Dinero, interés y precios (1956). Richard Murphey Goodwin (1913-96), Newcastle, U. Cambridge, El acelerador no lineal y la persistencia de los ciclos económicos (1951). Hyman P. Minsky (1919-96), Chicago, U. Washington, John Maynard Keynes (1975).
Fin de siglo (II)
A fines del siglo pasado, un día como hoy, completaba el dictado del primer curso moderno de Finanzas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el doctor José A. Terry. Sus palabras, gracias a apuntes taquigráficos de L. A. Folle y C. M. Biedma, quedaron condensadas en un libro que se siguió imprimiendo tres décadas más tarde, con nuevos apéndices y hasta un prólogo de Carlos Saavedra Lamas. Los antecedentes destacados de Terry eran su libro La Crisis (1893), donde analizaba la crisis del ‘90 con categorías y conceptos de Juglar, y haber actuado como último ministro de Hacienda de Luis Sáenz Peña (1893-5). En su primer curso adoptó como “texto” al Presupuesto de la Nación. Entre sus oyentes estaba nuestro primer Premio Nobel de la Paz, a quien le sorprendió la energía inusitada de la primera clase: usaba el método histórico y en su análisis de la historia financiera argentina no ponía entre paréntesis lo moral o inmoral de los actos de gobierno. “Ni como profesor ni como ciudadano debo ocultaros la verdad, por dolorosa que sea”; “Creía en la honradez de los gobernados y de los gobernantes. Desgraciadamente no es así”; “los pueblos que viven de la mentira y en el desprecio de las instituciones se exponen a perder su personalidad política y financiera, desalojados en lo político, por grupos de facciosos, y en lo financiero, por sindicatos de especuladores que pretenden emplear la hacienda pública en provecho propio”; “Al estudiar el dominio territorial del Estado Argentino veréis cómo se ha dilapidado la mayor parte de nuestra tierra pública, habiéndose ensayado todos lossistemas imaginables, desde la donación a favor de los héroes que por desgracia abundan en nuestra historia, hasta la venta de inmensas áreas a simples especuladores” (oí, Soros); “Se dice y afirma que los Gobiernos no deben administrar porque no saben administrar. Los Gobiernos no pueden administrar cuando posponen los preceptos de la moral a los inconfesables intereses creados por la corrupción individual y social.
Si las generaciones actuales que dirigen los destinos del pueblo argentino no saben administrar es porque habrán perdido los dos grandes derroteros de la vida, la verdad y la honradez”. Y concluía: “Condeno el pasado financiero de mi patria, entre vosotros y en la cátedra, que es el templo de la verdad científica e histórica”. ¿Verdades de ayer, no más?
|