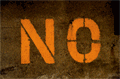 |
|
|
|
Jueves
2 de Marzo de 2000
|
 |

MARTA DILLON
En el bar, después de la medianoche, todo el mundo pregunta por él. Lo esperan con ansiedad de novios adolescentes, picoteando de mesa en mesa, a ver si alguien sabe algo, si lo vieron, si hablaron con él. Alguien se asoma a la puerta, otea el horizonte, tambalea, los tragos pasan y él se demora. Es su estilo, hacerse desear, es lo que más le gusta de su oficio de dealer aunque siempre tenga en la boca la queja lista. Es dealer porque la vida le jugó sucio, porque los amigos lo traicionaron, porque ya sabemos, este sistema de mierda no le hace lugar a su talento. Así que no le quedó otra, lo suyo es andar vendiendo papeles por los bares, chiquitaje para ofrecer cuando todos los kioscos han cerrado. Del negocio sabe lo suyo, hace más de diez años que se dedica y puede jactarse de no haber perdido nunca, conoce sus límites, no hace grandes movidas, saca lo justo para cada día, lo justo de merca, lo justo de guita. Pero el tiempo pasa y ya no es un pibe. La oportunidad ya pasó frente a él como un tren bala que él miró desde el andén de la estación Avellaneda, sin intentar colarse, sabiendo de antemano que iba a fallar, o que no era para él, que estaba hecho para grandes cosas: director de cine, empresario, marido pobre de una mujer rica, sex symbol, vaya a saber, alguna actividad en la que rinda su buen aspecto y dotes de artista. Tanto mirar al cielo lo hizo tropezar y ahora arrastra el barro entre los pies sin dirigir sus ojos al piso. Nunca quiso saber si tenía o no vih, lo sospechó en algún momento y tuvo la mala suerte de cruzarse con una mujer que después de vivir con él se hizo un análisis, y tuvo que enterarse. Aunque en el mismo momento bajó la cortina. El vih no existe, dice, entre saque y saque, aunque después de unos cuantos años haya empezado a sentirse mal y una paranoia nocturna le atenace la garganta cuando acostado boca arriba intenta conciliar el sueño que la merca espanta. No quiere decirlo, pero está preocupado. Mira sus desechos por la mañana sospechando de su mal color. A la noche le duele el estómago y no se mira en el espejo para no ver que los pómulos se le hunden sin remedio. Porque él no cree en la medicina. Su soberbia le impide ir al médico, monta una estructura ideológica para no saber, para no ver, que algo le está pasando y que la vida misma se le está escurriendo. No quiere saber porque dice que ahora no puede cambiar de vida, que necesita la guita que hace de las tranzas, necesita tomar para hacerlas. Y mientras sigue viendo pasar los trenes sentando en un andén de la estación Avellaneda, intentando convencerse de que no es que él no quiera detenerlos, sino que son ellos los que pasan sin mirarlo.