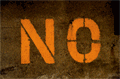 |
|
Jueves 7 de Diciembre de 2000 |

MARTA DILLON
Hoy es uno de esos días en que no me alcanzan las palabras. Es arbitrario, a simple vista. Qué sé yo, estoy sensible, le digo a la gente que me pregunta qué pasa que hasta el pelo me cae llovido como las hojas del sauce llorón. Y sí, yo también estoy llorona. ¿Será que no soporto los excesos del cariño? ¿Será que me manejo mejor cuando tengo que armarme como para la guerra y atravesar los días como en un campo de batalla? Por las dudas trato de que no se me note tanto, que mis amigos, mis compañeros, no se den cuenta de cuánto me conmueve que me pregunten cómo estoy, que se asusten porque últimamente no hay un día que me levante sin que mi vientre organice batucadas dentro de mí, que me digan que me ven más flaca o más gorda –según por qué lado me miren– como si esos fueran datos que hay que tener en cuenta para saber si me estoy cuidando lo suficiente. Pero creo que disimular no es mi fuerte, una vez aprendí que lo mejor es caminar siempre para adelante, con la cara descubierta, y allá voy. No es ninguna maravilla, la mitad de las veces me arrepiento de mis impulsos, la otra mitad me parece que no dije ni siquiera lo que tenía que decir. Y bueno, todo se mueve por estos días. ¿Será que se aproxima el fin de año? ¿Que mi hija terminó la primaria? ¿Que fueron demasiadas despedidas en los últimos doce meses? Ya llegará el tiempo de los reencuentros, lo único que no cambia es lo que está muerto. Y yo estoy vivita y coleando, y alimento mi voluntad de obrera de la construcción, ladrillo sobre ladrillo, armando la mezcla, buscando el equilibrio. El refugio se va levantando de a poco y aun cuando mi energía de caballo de fuego me haga patear lo construido cada tanto, sé de volver a empezar. El otro día, hablando con un amigo en un programa de radio, no sé por qué, vinieron a visitarme la larga lista de amigos perdidos. Sin pensar me pregunté por qué, por qué me habría tocado despedir a tanta gente, asistir a su agonía o verlos partir de pronto sin aviso. Tal vez sería que me había ganado la nostalgia, pero después me arrepentí, me arrepentí de haber formulado esa estúpida pregunta, ¿por qué? ¿Y por qué no?, me seguí preguntando el resto del día, ¿por qué no? De hecho, nunca estuve sola en esas despedidas, siempre había alguien más con quien compartir el dolor y la certeza de que la muerte es parte de la vida y que hay que seguir caminando. Me sentí tonta. No creo en el destino, o mejor, creo en el destino que se construye, en el camino que se abre, en las paredes que se levantan, ladrillo a ladrillo, preparando la mezcla, buscando el equilibrio. No estuve sola entonces, no estoy sola ahora. Creo que si algo me salió bien en esta vida, si algo aprendí, es a valorar a mis afectos, a saber cuánto los necesito, a intentar estar ahí con la mano tendida porque la mitad de las veces no puedo caminar si alguien más no me da la suya. Tengo todo lo que necesito y tengo más. Tengo unos ojos que ven más allá del día, aunque el día me sumerja en su urgencia. Tengo a mi hija que cada día está más linda, que en el video de su viaje de egresados me manda besos después de mandárselos a su novio y me dice que me extraña. Tengo a mis amigos, que me llaman, me consuelan, se preocupan, me quieren como yo los quiero. Tengo a mis compañeros con los que construimos todos los días la certeza de que se puede y los caminos hacia un mundo como el que queremos. Y aun cuando lo esté enumerando, para decir lo que tengo, hoy no me alcanzan las palabras.