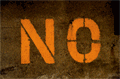 |
|
Jueves 21 de Diciembre de 2000 |

MARTA DILLON
Boca arriba, las manos en la panza, un gesto de
relajo. El paisaje es el mismo cada vez, los tirantes de la cama, el
colchón de lana que se cuela entre ellos, un retazo de la colcha
desteñida, los nombres, las fechas, los juramentos, los ruegos,
los corazones. Los fue escribiendo con marcador, sobre las tablitas
de madera de la cama de arriba, siempre de la misma forma, los ojos
hacia ese cielo demasiado cerca, la mano alzada escribiendo palabras
como quien clava estacas para después tener de dónde agarrarse.
A veces estar boca arriba era parecido a naufragar. Intoxicada, volcaba
hacia un costado de la cama y dejaba ir lo que en apariencia le sobraba.
Después se hundía bajo los tirantes, su firmamento a rayas,
líneas paralelas como el horizonte de los presos. Esas veces
anotaba la fecha, como para que los demás sepan, ese día
habría muerto o sobrevivido, el tiempo lo diría. Está
de acuerdo, bajar es lo peor, por eso siempre durmió abajo y
silbó bajito, y ni siquiera en sueños se atrevió
a volar demasiado alto.
Hace quince años que tiene la misma cucheta, la armó y
la desarmó más de una vez. Es su pertenencia más
antigua, la única que quedó cuando salió de la
cárcel, cuando volvió de la calle, cuando dejó
de picarse. Esa cama es como una isla que lleva su nombre. Y los nombres
que se dio, y los que repitió, promesas de amor o de muerte.
Hay un par de dibujos también, diseño de futuros tatuajes,
de las remeras que le hubiera gustado imprimir, una estrofa de la canción
de los Redondos, esa que dice que se le soltó un patín.
Porque a ella se le había soltado. Y bueno, qué iba a
hacer, no le daba para robar, no le daba para trabajar, salía
a la calle y levantaba tipos hasta que juntaba lo que quería
para el pelpa. Después era cuestión de subir y bajar,
como siempre.
Ahora se rescató. Ya hace un tiempo de eso, después de
que nació la más chiquita, la que más tardó
en negativizarse. Ninguno de sus hijos tiene el virus, ella sí,
desde hace catorce años, cuando todavía estaba en la secundaria.
Por entonces, las madres de sus amigos no la dejaron pisar sus casas.
Muchos de esos amigos están muertos. Murieron de sida. Vero se
rescató. Entre propios y ajenos cuida seis chicos, se gana la
vida haciendo alfajores y repostería para fiestas. Su cama está
rodeada de colchones y montañas de ropa que nunca alcanza a ordenar,
en una pieza que armó con la ayuda de algunos amigos. Los mismos
que se van a juntar a tomar sidra en Navidad; los chicos esperan esa
noche, aunque saben que Papá Noel no existe, sí existen
los fuegos artificiales y el permiso para jugar toda la noche en la
calle, con los vecinos. Alguno de ellos la llama desde la vereda, le
quiere mostrar algo, son hinchapelotas los chicos. Ella se levanta con
alguna dificultad, hoy justo le tocó lavar y hace menos de quince
minutos que terminó de colgar decenas de prendas en diversas
escalas. Antes de salir de la pieza encuentra un marcador en el piso
y como una adolescente vuelve a tirarse en la cama. Boca arriba, la
mano alzada, los ojos en ese cielo particular, ella escribe: ¡¡Feliz
Navidad!!
convivirconvirus@net12.com.ar