Nos llaman los angustiados
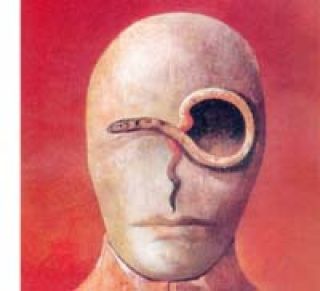
Por Roberto “Tito” Cossa
Dicen las estadísticas que un 2,4 por ciento de la población entre 18 y 54 años de los Estados Unidos sufre de ataques de pánico; es decir, casi seis millones y medio de personas. Si este porcentaje se traslada a todo el mundo, la cifra es impresionante; son decenas de millones de personas cercadas por un terror que no se pueden explicar. Algunos viven alojados en clínicas psiquiátricas; otros, encerrados en sus domicilios o deambulando por las ciudades sostenidos por dosis de ansiolíticos, de drogas o de alcohol, víctimas de este mundo impiadoso que hemos creado, sus eslabones más débiles.
Pero hay una cantidad innominada de mujeres y hombres que sufren de miedo, que es una forma moderada del pánico. Tan moderada que les permite disimular el padecimiento. Y es por eso que no figuran en las planillas de los estadígrafos. Sufren de claustrofobia, agorafobia, vértigo, insomnio, pero jamás reconocerán que tienen miedo. A lo sumo dirán, por decoro, que están angustiados. Que una cosa es estar angustiado y otra muy distinta ser miedoso.
Pero lo cierto es que convivimos con el miedo, nos inventamos nuestras estrategias y seguimos caminando con este susto a cuesta. El que le tiene miedo al subterráneo lo resuelve fácilmente: no viaja en subterráneo. El que sufre vértigo no está obligado a subir a la Torre Eiffel el día que visita París.
Pero hay veces que las circunstancias no son tan fáciles de manejar. Es el caso de tipos que no soportan los ascensores y la vida los obliga a subir y bajar diez pisos en cajas herméticamente cerradas. O los que están condenados a atravesar espacios abiertos, transidos de agorafobia. Un amigo de mi juventud, empleado bancario, no podía cruzar a pie la avenida 9 de Julio sin que la adrenalina lo cargara de sudores y taquicardias. Vivía en un departamento de Corrientes y Libertad y jamás pateaba para cruzar la 9 de Julio que la tenía a una cuadra. Tampoco se animaba a atravesarla por el pasaje subterráneo porque, además, padecía de claustrofobia. Sus pasos siempre lo encaminaban hacia Callao.
Pero un día el banco lo trasladó a una sucursal ubicada en Corrientes y Suipacha. Y ahí comenzó su padecimiento. Para superar la angustia del cruce de la avenida, mi amigo tomaba el colectivo en la esquina de Libertad y, naturalmente, se bajaba en Suipacha. Hubiera sido una solución, pero ocurre que en aquellos tiempos los pasajeros y los colectiveros se repetían en los mismos horarios. Lo cierto es que, pasada la primera semana, la conducta de mi amigo comenzó a llamar la atención. ¿Cómo podía alguien tomar el colectivo y pagar el boleto por apenas dos cuadras? Mi amigo advirtió que su rutina producía extrañeza y comenzó por inventarse excusas. Una vez que el colectivo atravesaba la 9 de Julio, se bajaba apresuradamente en la parada de Suipacha y decía en voz alta, por ejemplo:
–¡Qué tarado...! Me olvidé la llave.
La excusa le sirvió por unos días hasta que comprobó que era mayor el papelón del distraído que del agorafóbico. Intentó otras variantes. Por ejemplo retroceder hasta Rodríguez Peña y bajarse en Florida. Al menos el tramo de diez cuadras justificaba el uso del colectivo. Hasta que un día, en medio de los estrujamientos de oficinistas y tramposos de financieras, una señora le confesó al oído:
–Qué hermosa mañana para caminar por Corrientes.
Mi amigo interpretó el comentario como un reproche y ese mismo día, cansado de tanto disimulo, pidió el traslado a la sucursal de Caballito. Hasta que supe de él, vivió una vida feliz.
Así es el mundo de los angustiados. Millones de seres obligados a convivir con sus miedos, a disimularlos. Algunos lo resuelven o intentan resolverlos en el chaiselongue del psicoanalista. Otros negocian.
Julio Huasi, un poeta de mi generación, escribió un verso que cito de memoria:
“La angustia, esa prostituta, que conmigo se acuesta por amor”.
Pero un día, Huasi se suicidó. La amada prostituta, en definitiva, fue coherente con su oficio. Las prostitutas tienen coraje.
Dicen las estadísticas que un 2,4 por ciento de la población entre 18 y 54 años de los Estados Unidos sufre de ataques de pánico; es decir, casi seis millones y medio de personas. Si este porcentaje se traslada a todo el mundo, la cifra es impresionante; son decenas de millones de personas cercadas por un terror que no se pueden explicar. Algunos viven alojados en clínicas psiquiátricas; otros, encerrados en sus domicilios o deambulando por las ciudades sostenidos por dosis de ansiolíticos, de drogas o de alcohol, víctimas de este mundo impiadoso que hemos creado, sus eslabones más débiles.
Pero hay una cantidad innominada de mujeres y hombres que sufren de miedo, que es una forma moderada del pánico. Tan moderada que les permite disimular el padecimiento. Y es por eso que no figuran en las planillas de los estadígrafos. Sufren de claustrofobia, agorafobia, vértigo, insomnio, pero jamás reconocerán que tienen miedo. A lo sumo dirán, por decoro, que están angustiados. Que una cosa es estar angustiado y otra muy distinta ser miedoso.
Pero lo cierto es que convivimos con el miedo, nos inventamos nuestras estrategias y seguimos caminando con este susto a cuesta. El que le tiene miedo al subterráneo lo resuelve fácilmente: no viaja en subterráneo. El que sufre vértigo no está obligado a subir a la Torre Eiffel el día que visita París.
Pero hay veces que las circunstancias no son tan fáciles de manejar. Es el caso de tipos que no soportan los ascensores y la vida los obliga a subir y bajar diez pisos en cajas herméticamente cerradas. O los que están condenados a atravesar espacios abiertos, transidos de agorafobia. Un amigo de mi juventud, empleado bancario, no podía cruzar a pie la avenida 9 de Julio sin que la adrenalina lo cargara de sudores y taquicardias. Vivía en un departamento de Corrientes y Libertad y jamás pateaba para cruzar la 9 de Julio que la tenía a una cuadra. Tampoco se animaba a atravesarla por el pasaje subterráneo porque, además, padecía de claustrofobia. Sus pasos siempre lo encaminaban hacia Callao.
Pero un día el banco lo trasladó a una sucursal ubicada en Corrientes y Suipacha. Y ahí comenzó su padecimiento. Para superar la angustia del cruce de la avenida, mi amigo tomaba el colectivo en la esquina de Libertad y, naturalmente, se bajaba en Suipacha. Hubiera sido una solución, pero ocurre que en aquellos tiempos los pasajeros y los colectiveros se repetían en los mismos horarios. Lo cierto es que, pasada la primera semana, la conducta de mi amigo comenzó a llamar la atención. ¿Cómo podía alguien tomar el colectivo y pagar el boleto por apenas dos cuadras? Mi amigo advirtió que su rutina producía extrañeza y comenzó por inventarse excusas. Una vez que el colectivo atravesaba la 9 de Julio, se bajaba apresuradamente en la parada de Suipacha y decía en voz alta, por ejemplo:
–¡Qué tarado...! Me olvidé la llave.
La excusa le sirvió por unos días hasta que comprobó que era mayor el papelón del distraído que del agorafóbico. Intentó otras variantes. Por ejemplo retroceder hasta Rodríguez Peña y bajarse en Florida. Al menos el tramo de diez cuadras justificaba el uso del colectivo. Hasta que un día, en medio de los estrujamientos de oficinistas y tramposos de financieras, una señora le confesó al oído:
–Qué hermosa mañana para caminar por Corrientes.
Mi amigo interpretó el comentario como un reproche y ese mismo día, cansado de tanto disimulo, pidió el traslado a la sucursal de Caballito. Hasta que supe de él, vivió una vida feliz.
Así es el mundo de los angustiados. Millones de seres obligados a convivir con sus miedos, a disimularlos. Algunos lo resuelven o intentan resolverlos en el chaiselongue del psicoanalista. Otros negocian.
Julio Huasi, un poeta de mi generación, escribió un verso que cito de memoria:
“La angustia, esa prostituta, que conmigo se acuesta por amor”.
Pero un día, Huasi se suicidó. La amada prostituta, en definitiva, fue coherente con su oficio. Las prostitutas tienen coraje.
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux