HISTORIA DE LA DIABETES
Compañera...
Las cifras sólo delinean el contorno cartográfico de la enfermedad: 150 millones de diabéticos en el mundo, aunque se estima que hasta un 7% de la población mundial padece la afección; 2,5 millones de argentinos diabéticos, aunque aproximadamente el 50% todavía no lo sabe. Controles cotidianos de azúcar en sangre, inyecciones de insulina, selección espartana de alimentos y la introducción en el vocabulario cotidiano de términos asépticos como hipoglucemia, can- tidad de hidratos, infusores, metformina e islotes de páncreas son rituales diarios del diabético. Números fríos y comportamientos casi automáticos que indican el andar silencioso de este mal –por ahora sin cura– que compele a alterar por completo el estilo de vida y con el que sí o sí se debe aprender a compartir el cuerpo.
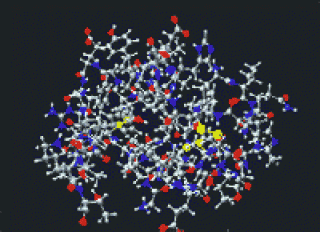
› Por Enrique Garabetyan
Hay algo más de 2,5 millones de argentinos diabéticos, aunque aproximadamente el 50% todavía no lo sabe. Sea porque se es portador asintomático o porque no se llegó a un diagnóstico, el dato es más que grave, porque se trata de una afección que –si no es tratada– genera en forma indirecta una baja calidad de vida y una alta expectativa de muerte prematura.
Las cifras argentinas no son más que un fiel reflejo de las globales, que estiman que hasta un 7% de la población mundial padece la afección. Y que un 56% de esos millones y millones de enfermos ni siquiera imaginan su condición. Y sin embargo, hoy prácticamente todos los diabéticos, adecuadamente tratados, logran concluir una vida longeva y prácticamente normal. Bastan cuidados dietéticos, ejercicio y, para un alto porcentaje de los pacientes, la adición de una dosis de alguna molécula farmacológica emparentada con la insulina natural, para que sus expectativas vitales sean similares a las de sus compatriotas. Claro que hasta bien entrado el siglo XX, las cosas eran absolutamente diferentes. Por ejemplo, antes de 1920, el diagnóstico de diabetes en una persona joven era sinónimo de muerte segura en el curso de apenas 12 meses.
El avance de la enfermedad, antes del descubrimiento del positivo tratamiento que consiente esta hormona, generaba para el padeciente las condiciones ideales para desatar una tuberculosis o una neumonía, independientemente de las secuelas más directas, como una segura ceguera, úlceras y gangrenas que terminaban en amputaciones. En forma frecuente se le sumaba impotencia, y las condiciones físicas generadas por la afección hacían casi imposible para una mujer diabética el poder llevar a término su embarazo.
Todo eso cambió en forma abrupta cuando Frederick Banting, un cirujano canadiense que ni siquiera sabía escribir correctamente el nombre de la enfermedad y que no tenía experiencia previa en investigaciones de laboratorio, logró durante un verano académico encontrar la manera de tratar, en forma fácil y efectiva, una afección hasta entonces incurable y mortal. Claro que Banting fue apenas el disparador final que logró darle una vuelta de tuerca a la historia médica de la diabetes. Pero que comenzó su derrotero mucho más atrás en el tiempo.
Poco y nada por hacer
El primero en referenciar con cierta certeza lo que es hoy una diabetes fue el médico griego Arateus de Cappadocia. Hacia el siglo I después de Cristo, apeló a la palabra diabaínein y asoció la enfermedad con la idea de un “derretimiento de los músculos y la carne que se escapan [del cuerpo] en forma de orina”. De hecho, este síntoma –orinar en exceso– ya había sido anotado en papiros egipcios 1500 años antes de Cristo.
Durante los siguientes siglos, los profesionales médicos no pudieron hacer mucho por estos enfermos. Se les solía aplicar el repertorio usual de sangrías, purgas y ventosas, algo que todavía se recetaba hasta mediados de 1850. Y se combinaba esto con cierto doping. Todavía en 1915, en algunos textos docentes podía encontrarse la recomendación de recurrir al opio como un remedio posible para la diabetes.
Otro “tratamiento” habitual encomendado para mitigar los síntomas de cansancio, sed, abatimiento y pérdida de peso era compensar la pérdida de glucosa que se “iba” en la orina del diabético, recetando al paciente ¡una dieta rica en glucosa! U otra absolutamente espartana que prácticamente llevaba a la inanición.
Mientras tanto, desde la antigüedad y prácticamente hasta principios del siglo XIX, el método de diagnóstico preferido era probar la orina, buscando un sabor dulzón. En cambio, en China, para diagnosticarla, se observaba la actitud de las hormigas y si éstas se veían atraídas –o no– hacia una muestra de pis del enfermo. Fue el médico inglés Thomas Willis quien en 1675 le sumó el mellitus al nombre reconocido. Como era usual, se inspiró en una palabra griega, mel (miel).
Los primeros pasos bien encaminados hacia el descubrimiento de la fisiología de este achaque los dio el alemán Paul Langerhans, cuando en 1869 descubrió y describió unas peculiares aglutinaciones de células en el páncreas que terminarían bautizadas como “islotes de Langerhans”. Pero el histólogo investigador no supo qué función atribuirles. Recién en 1889 Joseph von Mering y Oskar Minkowski le pusieron la base a la fisiología de la enfermedad, al proponer el verdadero rol del páncreas en el metabolismo. Lo hicieron con una serie de experimentos simples, que comprobaban lo que ocurría al extirparle dicho órgano a un perro. Y comprobar que éste mostraba prestamente típicos síntomas de una diabetes para morir tras un par de semanas.
Mientras tanto, el escocés Edward Sharpey-Shafer propuso desde la teoría y el microscopio que estas estructuras de islotes eran las responsables de producir una sustancia –una hormona– para la que propuso el nombre de “insulina”, y le asignó un rol en la regulación de la generación de “energía” en el cuerpo. La insulina, decía, modula cómo el metabolismo aprovecha el azúcar, los carbohidratos y las grasas.
Así, aunque a principios del siglo XX ya estaban todos los elementos necesarios, la diabetes seguía sin ser subyugada. Y el rol de domador le cupo a un ignoto cirujano canadiense.
Cirujano busca trabajo
Frederick Banting había nacido en 1891 y hacia 1920, recién graduado, intentaba afincar su consultorio de cirugía en la pequeña ciudad de London, Ontario. Pero el escaso trabajo que lograba lo llevó a tomar un puesto de ayudante en la Facultad de Medicina de la Western University. Una noche de octubre de 1920, mientras fichaba material para una charla de metabolismo de carbohidratos que debía dar su jefe, tuvo una idea respecto de las todavía inasibles secreciones del páncreas. Y la anotó en su diario.
Vale la pena notar que apenas meses antes de hacer pública la idea que le terminó valiendo el Premio Nobel de Medicina de 1923, Banting ni siquiera sabía escribir correctamente diabetes (anotó diabetus) y quería curar la glycosurea, en lugar de la glycosuria.
Lo cierto es que Banting se entusiasmó con su idea lo suficiente como para mudarse a Toronto, y presentarse ante un reconocido metabolista, el doctor John Macleod, que estaba por salir de vacaciones veraniegas. No le fue fácil a Banting convencer a Macleod para que le diera un lugar en su laboratorio y, además, le asignara un estudiante avanzado como ayudante. Después de todo, Banting no tenía antecedentes académicos, ni experiencia en la materia que pretendía indagar. Es más, ni siquiera sabía cómo encarar la investigación ni había leído a fondo la abundante literatura sobre un tema ya sobradamente repasado. A pesar de su desconfianza, Macleod le dio la oportunidad, dejó la investigación en marcha y partió de vacaciones a Europa.
Banting no perdió tiempo y comenzó junto a su estudiante-asistente Charles Best a trabajar sobre un grupo de perros. De hecho, con el tiempo hasta se encargaron de comprarlos en la calle, a 3 dólares el ejemplar.
En un par de meses dominaron las técnicas necesarias y antes de los 90 días obtuvieron un preparado en base a células pancreáticas que logró –por unas horas– mejorar los síntomas de diabetes en uno de los animales adecuadamente “despancratizados” para que sufrieran diabetes.
Con sucesivos refinamientos, los preparados mejoraron lo suficiente su efectividad como para impresionar al propio Macleod, quien se movilizó en la nueva dirección, aportó subsidios e ideas experimentales y sumó al equipo a James Collip, un bioquímico destacado que colaboró en la obtención de una más purificada y eficiente, aunque todavía no bien identificada, insulina. Así, en febrero de 1922 publicaron un paper en la revista Journal of Laboratory and Clinical Medicine, donde se describían resultados atractivos.
En el invierno de 1922 se decidió probar el extracto en seres humanos. Leonard Thompson, de 14 años e internado con una severa diabetes, recibió el preparado, pero sin resultados demasiado alentadores. Mientras tanto las relaciones entre Banting y Macleod se iban deteriorando cada vez más, especialmente por cuestiones de “cartel” en la firma de artículos y por la atribución pública de la investigación. Bantig creía que Macleod trataba de dejarlo de lado y quedarse con todo el mérito.
Con intervenciones y mediaciones, y el acuerdo de que nadie patentaría el descubrimiento, el conflicto se estabilizó en forma precaria y se reanudaron los experimentos con el joven paciente, pero esta vez aprovechando una insulina más purificada. Y el resultado fue espectacular.
En pocas semanas se trataron otros seis pacientes y todos mostraron signos inequívocos de mejoría. En poco tiempo se llegó a un acuerdo con el laboratorio Eli Lilly para producir la proteína en cantidades adecuadas a las enormes necesidades de millones de pacientes y Banting, Collip y Best le vendieron la patente por un simbólico dólar a la Universidad de Toronto, para que ésta evitara la proliferación de productos chapuceros y asegurara la mayor disponibilidad posible.
A fines de 1922, el profesor danés August Krogh ganador del Nobel de fisiología en 1920 y con una esposa que padecía diabetes visitó Toronto y escuchó de primera mano la historia de la prometedora insulina. Entusiasmado, se llevó una licencia para producirla en Escandinavia y nominó el descubrimiento a la Academia sueca. Así, en 1923, Estocolmo asignó el Premio Nobel de medicina compartido a Banting y Macleod. Que volvieron a aprovechar la situación para mostrar sus diferencias. Banting consideró que era injusto y decidió compartir su 50% con Best, mientras que Macleod no fue menos y le asignó la mitad de su mitad –en honores y honorarios– a Collip.
La discusión científica no terminó allí, porque otros investigadores como Georg Zuelzer y Nicolas Paulesco, que habían seguido líneas similares previamente, hicieron públicas sus quejas al Comité.
El futuro
Cuando miran hacia el futuro, los 150 millones de diabéticos –según la OMS– que habitan el planeta pueden sentirse reconfortados. La solución que el equipo canadiense desarrolló en la década del ‘20 maduró bioquímicamente en muchas formas. Así, este año se aprobó en Estados Unidos y Europa una novedosa forma de administración de insulina, que se desparramará por las farmacias de todo el planeta antes de fines de 2006. Es la formulación inhalable, mucho menos agresiva –aunque más cara– que las inyecciones diarias. Pero que facilitará la aplicación cotidiana.
Claro que la diabetes sabe defenderse. Así, a las ya conocidas Tipo I y II, se está sumando una reciente que todavía no tiene nombre definitivo. Pero que se la encuentra acompañando la epidemia de sobrepeso y de obesidad. Y sus afectados sufren los síntomas de ambas formas. Su impacto no es menor porque las estadísticas marcan que casi el 7% de los pacientes que originalmente tenían el tipo I ahora también padecen el tipo II. Una de cal y otra de arena, en la larga historia de la diabetes.
La insulina y los nobeles argentinos
La insulina es la hormona producida por un puñado de células del páncreas. Su función central es ayudar al cuerpo a utilizar o a almacenar la glucosa (azúcar) producida durante la digestión de los alimentos.
En cada comida se secreta insulina, lo que permite que el metabolismo aproveche la glucosa como energía para llevar a cabo las funciones diarias básicas desde moverse a respirar. La hormona también permite que el cuerpo almacene el exceso de glucosa en forma de grasa.
Un detalle llamativo es que dos de los investigadores argentinos que ganaron el Nobel, Bernardo Houssay y Federico Leloir, hayan recibido su premio por temas más o menos relacionados con esta afección y el azúcar en el cuerpo. Houssay por su trabajo en el rol de la hipófisis en el metabolismo de los carbohidratos y su relación con la diabetes. Y Leloir por su descubrimiento de los nucleótidos derivados del azúcar, y su función en la biosíntesis de carbohidratos.
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux
