Las tinieblas del corazón
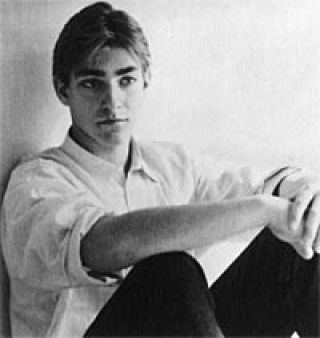
Por Rodrigo Fresán, desde Barcelona
Cuenta Nick McDonell en Barcelona que un día, no hace mucho tiempo atrás,
encendió su televisor y ahí estaba –en vivo y en muerto
y en directo, 20 de abril de 1999– la masacre en una escuela llamada Columbine,
en Littleton, Colorado. Ahí estaban Eric Harris y Dylan Klebold ametrallando
a compañeritos y maestros.
McDonell (Nueva York, 1984) tenía entonces unos quince años y
ya quería ser escritor; pero todavía no tenía claro cuál
sería su primer libro y acerca de qué trataría. El libro
iba a ser algo inevitablemente juvenil, sí, pero cómo no volver
a caer en el típico debut con sexo, drogas y rock & roll y dólares.
Y de pronto –cortesía de la cada vez más imaginativa no-ficción–
ahí estaba el tema de Twelve: ese educativo territorio del odio donde
la mala sangre limita con la buena droga de diseño. Además, comenta
McDonell, no le faltaban ganas de ajustar cuentas con sus compañeros
de escuela en un muy exclusivo colegio de Manhattan. McDonell –The New
Yorker lo describió como “adicto a la buena ropa”; la suya
es la estampa ideal para protagonizar una hipotética Duran Duran: The
Movie o, si se prefiere ¡Tadzio vuelve!, por más que aclare que
lo suyo es el punk– confiesa con una sonrisa: “Yo nunca bebí
ni fumé ni me drogué... Lo que también puede ser interpretado
como una forma de rebeldía contra un ambiente donde todos bebían
y fumaban y se drogaban. Supongo que, en mi colegio secundario, se me podía
definir como un nerd o un geek... Uno de esos tipos inofensivos. Pero lo cierto
es que yo era un inofensivo muy pero muy enojado con mi entorno. Siempre me
indignó eso de que un negro fuera a la cárcel por fumarse un porro
mientras que un chico de Park Avenue se llena la nariz de cocaína en
el baño del instituto sin problema alguno”.
Lo que no significa que Twelve sea materia autobiográfica. De hecho,
McDonell está orgulloso de que Twelve no sea la típica primera
novela confesional, y que él no tenga nada que ver con White Mike, un
dealer de clase alta –y lector de Camus y Nietzsche– que se mete
en el mundo de la droga no porque necesite dinero sino para conocer mundo y
escalar posiciones en el juego del poder. Algo así como una versión
actualizada del stendhaliano Julian Sorel de Rojo y negro o el Barry Lyndon
de Thackeray.
McDonell les comentó a sus padres su idea para Twelve y sus ganas de
escribirla. Y ellos –ligados desde siempre al ambiente literario: madre
editora, padre novelista y uno de los jefes de Rolling Stone y Esquire durante
sus años más dorados– le dijeron: “Adelante”.
McDonell se tomó un verano (ayudó el que se hubiera roto una pierna,
mucho tiempo sentado) y, al llegar el otoño, ya tenía más
de la mitad de un manuscrito. Se lo enseñó al legendario amigo
Bret Easton Ellis (a quien admira, pero del que se separa porque “yo soy
mucho menos cínico que Bret; en mi libro hay sitio para la redención,
mientras que en los suyos no hay salida”); al legendario publisher Morgan
Entrekin de Grove Press y al todavía más legendario gonzo journalist
y viejo conocido de la familia Hunter S. Thompson. A los tres les gustó.
Y así fue como en el 2002, a menos de un año del disparo de partida,
los críticos ya comparaban a Twelve con la obra de otros cronistas del
horror vacui norteamericano como Richard Price, Joan Didion y Jay McInerney,
mientras McDonell presentaba su novela-debut en una fiesta de novela en la que
todos –menos el autor, todavía menor de edad– consumieron
ingentes cantidades de alcohol. Y alguna otra cosa. Y fueron varios, cuenta
McDonell, los que en esa fiesta se acercaron “para preguntarme si tenía
algo bueno para venderles”.
DISPAREN SOBRE EL ESTUDIANTE
El escritor americano Michael Chabon –autor de Chicos prodigiosos, novela
de campus donde no se derrama la sangre, pero sí abunda la mala sangre–
denunció el asunto, semanas atrás, en The New York Times: un estudiante
de college de San Francisco tuvo la mala idea de presentar –como tarea
para su clase de escritura creativa– un trabajo donde un joven y perturbado
narrador describía en singular primera persona las torturas a las que
quería someter a sus compañeros de aula. Resultado: la maestra
que encargó el asunto se quedó sin trabajo y el alumno fue expulsado
del colegio luego de ser interrogado por la policía y sometido a pruebas
por un profiler del FBI para saber si el joven era un asesino de masas en potencia
o un futuro american psycho o algo así. En su artículo, Chabon
no sólo señala la grave falta de respeto a derechos constitucionales
básicos –en un país que cae en la histeria ante la visión
de un pecho de Janet Jackson, pero no parece preocuparse por la generosa disponibilidad
de armas de fuego– sino, también, el desconocimiento de la naturaleza
del espíritu adolescente a cuyo olor le aullaba Kurt Cobain antes de
volarse la cabeza. El adolescente como animal creativamente destructor –opina
Chabon– es parte del ser nacional, ficticio o verdadero, desde los tiempos
de Billy The Kid y Tom Sawyer; e intentar legislar ese impulso no conducirá
a nada bueno sino a mayores brotes de violencia. Dice e ironiza Chabon: “No
queremos que los adolescentes compongan poemas violentos, relatos horripilantes
o que canten canciones con letras explícitas. Y eso es un error y una
forma de hipocresía porque es pretender aislarlos de la realidad violenta
y horripilante para convertirlos en inocentes mal adaptados a la realidad. Censurar
el arte que consumen y producen, perseguirlos y expulsarlos, no es más
que ese movimiento que autoriza que, más temprano que tarde, se disparen
las armas y, otra vez, a echarle la culpa al heavy-rock y a los video-games.
Como si el arte fuera culpable de propagar la fealdad cuando, en realidad, no
hace otra cosa que reflejarla y, así, intentar explicar sus cómo
y porqués para que podamos comprenderla y derrotarla. Así que,
permitamos que los adolescentes sientan angustia y se aíslen –la
adolescencia es eso– y busquen y encuentren los estímulos para
vencer y sobrevivir, sabiendo que quienes escribieron o filmaron o cantaron
eso también estuvieron allí y vivieron para contarlo, para convertirlo
en arte. Así, los jóvenes de hoy crecerán fuertes y confiados
y, quién sabe, tal vez las miserias a las que se vieron sometidos desaparezcan
algún día y nuestros hijos serán felices y valientes y
no le temerán a nada ni a nadie”.
Mientras tanto y hasta entonces, la cosa está difícil y la violencia
se almacena en habitaciones oscuras, hasta que un día tiemblan las paredes
y se viene todo abajo.
De todo esto trata un puñado de flamantes ficciones americanas que se
enmarcan dentro de lo que ya puede considerarse un subgénero literario:
la novela post-Columbine. Historias donde el cerebral asesino serial comedor
de cerebros comienza a ser suplantado como “malo favorito” en EE.UU.
por el estudiante descerebrado elevado a Terminator con malas notas. Libros
luminosamente oscuros donde la escuela funciona como matadero, y algunos dan
la lección y otros la reciben. Tramas perforando ese imperio forjado
con plomo y pólvora que denuncia una y otra vez Michael Moore.
Hace más de medio siglo, el salingeriano Holden Caulfield era expulsado
de su escuela y se perdía y se encontraba en las páginas de El
cazador oculto –biblia del asesino de John Lennon– repitiendo aquello
de “me gustaría matar a toda esa gente falsa”. Aquí
y ahora, los nietos de Holden parecen creer que ha llegado la hora de pasar
de los dichos a los hechos. Y demostrarlo a sangre fría y a quemarropa
mientras juegan al Battle Royale y le rezan todas las noches al Señor
de las Moscas.
MAESTROS EXIGENTES
Tras los pasos de McDonell, ya pueden gatillarse varias novelas escritas al
calor de las armas, a las que –lejos de Hemingway– se les dice hola
y no adiós.
La satírica Vernon God Little del australiano D.B.C. Pierre –polémica
ganadora del último Premio Booker– y la espiritual Hey Nostradamus!
del canadiense Douglas Coupland –quien años atrás patentara
aquello de la Generación X– apoyan sus historias en héroes
estigmatizados por su condición de sobrevivientes. Sus Vernon y Jason
cometieron el involuntario pecado de ser los únicos que vivieron para
contar el cuento de una masacre estudiantil y, por lo tanto, se convierten en
individuos sospechosos para la sociedad. Porque parece ser que no hay delito
más grave que ser la excepción al común de los aquí,
literalmente, mortales acribillados por las balas.
Project X, del genial escritor cult Jim Shepard (¿cuándo se animará
alguna editorial a traducir a este autor de una novela sobre el director de
cine F.W. Murnau así como de relatos narrados por John Ashcroft, el Monstruo
de la Laguna Negra o el bajista de The Who?), y My Loose Thread, del revulsivo
Dennis Cooper prefieren, en cambio, explorar ese “lado oscuro” sobre
el que advierten hasta el cansancio los caballeros jedi. El fuego de estas dos
novelas está alimentado por uno de los sentimientos más adolescentes
y antiguos: la instrumentación a escala de un Día del Juicio privado
e inolvidable para que todos conozcan el verdadero rostro detrás del
acné. Aquello que el escritor Robert Stone define como “el androide
adolescente tóxico”. Ése que suele aparecer en las películas
de Gus van Sant, en Elephant o en Todo por un sueño.
Lejos del lujo de McDonell, los adolescentes de Shepard y Cooper optan por territorios
más empobrecidos y proto-nazis donde el mantra recurrente es: “Estoy
realmente confundido”. Unos y otros son arrastrados por el huracán
de “las malas compañías” o acumulan presión
en sus calderas hasta que sus pupilas se convierten en miras telescópicas
apuntando a blancos móviles. Los resultados son siempre los mismos: salir
de clase, sí, pero acostado y con los pies por delante.
En la inteligente y desgarradora We Need to Talk About Kevin, Lionel Shriver
cuenta la misma historia, pero desde un ángulo diferente y con modales
diferentes. Lo que aquí se narra no es lo que buscan los noticieros sino
la trastienda de la noticia y de la historia. Shriver narra las historias de
Eva y Franklin Katchadourian, padres del asesino escolar y adolescente Kevin.
Shriver no se preocupa tanto por el aquí y ahora sino por el allá
y el antes, por los motivos que pueden haber contribuido a la deformación
de un joven y a la formación de un monstruo de quince años que
un día entra a su escuela y levanta la mano para pasar al frente y en
la mano ya saben lo que sostiene. No, no saben: en su mano Kevin sostiene un
arco y en la otra muchas flechas. Toda la novela está construida con
una serie de brutales cartas de la fría e intelectual y desde siempre
poco maternal Eva a Franklin, intentando esclarecer qué es lo que pudo
haber pasado y por qué pasó lo que pasó. Una cosa es cierta:
Kevin es alguien “distinto” ya casi desde su nacimiento. Y Eva se
culpa por no haberlo amamantado como corresponde y por “no haber sentido
nada” al dar a luz a esta sombra.
Antepasados recientes del síntoma son dos novelas y un largo relato de
Stephen King: Carrie (de 1974, donde una chica nerd se vengaba telekinéticamente
de sus compañeros de curso); Rage (de 1977, bajo el seudónimo
de Richard Bachman y, según King, “el único libro que, de
poder volver atrás, jamás hubiera publicado”, ya que se
lo ha relacionado como texto inspirador de varias masacres escolares), donde
un chico “con problemas” asesina al maestro y toma a toda una clase
como rehén; y la nouvelle titulada Apt Pupil –incluida en Las cuatro
estaciones y llevada al cine por Bryan Singer–, donde un joven estudiante
se obsesionaba conun vecino ex jerarca nazi y acababa disparando un rifle desde
un tejado hasta quedarse sin balas y, sobre todo, sin ganas de volver a estudiar
nada.
Todos estos libros no son más que el espejo más o menos ficticio
en el que se mira y se admira el rostro de una nueva mitología. Así,
la compulsión beatnik de salir al camino va en camino de ser reemplazada
por la pulsión killer de conseguir un arma y hacer volar por los aires
–por lo menos durante un oscuro día de justicia y locura–
ese sistema de clases que denuncian películas como Heathers, esa negrísima
comedia donde las chicas rubias y curvas son asesinadas por un Christian Slater
dispuesto a lo que sea. Alcanza con apenas mojarse los pies en el océano
eléctrico y contaminado de Internet para sentir los alcances del monstruo.
Abundan los sites y altares a la memoria de los vengadores Eric y Dylan (y de
una de sus víctimas, Cassie Bernall, quien murió con el nombre
de Jesús en sus labios), consagrados como mártires y vengadores
de toda una raza de alumnos alienados por el sistema de cheerleaders y astros
deportistas donde ellos no tienen cabida.
Melissa Andersen –estudiante de 17 años de Iowa y curadora de uno
de sus muchos fan sites– explica: “Los motivos por los que yo creo
que Eric y Dylan fueron y siguen siendo cool son porque ellos un día
se cansaron de aguantar los maltratos y el desprecio de sus compañeros
y decidieron tomar medidas al respecto. Los molestaban todo el tiempo, no los
dejaban en paz, les decían una y otra vez que eran ‘raros’”.
Una cosa es cierta: desde aquel 20 de abril de 1999, todos los chicos populares
de los Estados Unidos ya no molestan a los chicos impopulares de los Estados
Unidos porque saben que ya no están seguros, que cualquier día
una de sus víctimas puede decidir pasarse al bando de los victimarios.
Y que entonces la sangre volverá a correr por los pasillos... Por último,
Melissa invita a todos sus lectores en red a llevar lazos de luto al colegio
cada 20 de abril. Luto por Eric y Dylan, se entiende. Otro contribuyente al
site, Rory Schmidt, 17 años, denuncia y explica: “A menos que se
cambie por completo el modo en que funcionan los colegios secundarios de los
Estados Unidos, a menos que tenga lugar una revolución en nuestros comedores
y gimnasios y auditorios y aulas, van a surgir más de los nuestros. Eric
y Dylan dijeron que ellos eran apenas el principio, los adelantados de la revolución.
Eric y Dylan tenían razón y estaban en lo cierto”.
Y, sí, me parece que en todo esto hay una –otra– muy buena
novela. Y a no olvidarlo: Eric y Dylan escogieron el 20 de abril para tomar
por asalto las primeras planas del mundo porque, bueno, ése fue el día
en que nació otro adolescente con problemas llamado Adolf Hitler.
EXPULSADO
Ahora, McDonell concluye la gira europea de Twelve. Muchas ciudades donde presentar
un libro que –si se tienen en cuenta sus pocos años en esto y en
la vida– escribió hace ya demasiado tiempo, casi en otro planeta.
Y demasiadas preguntas girando alrededor de la joven violencia americana a las
que él contesta con una sonrisa paciente porque, después de todo,
él se las buscó: “No soy un especialista del tema... pero
supongo que no es nada nuevo. Es algo que nace ya en el principio de nuestra
historia como país. Lo llevamos en la sangre. Es parte de lo que se entiende
como Sueño Americano y que, de tanto en tanto, se convierte en la Pesadilla
Americana. Y supongo que tener en la Casa Blanca a gente como Bush y sus amigos
no ayuda demasiado a mantener la calma. Ya saben: la misma vieja canción”.
Y, sí, los ecos que se oyen en las páginas de Twelve y suenan
a inevitable déjà vu no son un defecto del libro sino de la sociedad
que parió al libro y que se categoriza por metabolizar rápidamente
sus demonios, ya sean la inmortal muerte de JFK, la herida por siempre abierta
de Vietnam o el 11-S. También –como en su momento apuntó
con razónMariana Enríquez en las páginas de este mismo
suplemento– hay algo de conservadora complacencia en Twelve. Esa suave
mirada burguesa y aplicada sobre las podridas aristas de un fenómeno
que, en realidad, está más cerca de las casas rodantes en los
baldíos del sur profundo que de los pent-houses en las alturas del Upper
East Side.
Consciente de ello, McDonell cambiará de paisaje en su segunda novela
y –tras los pasos de Robert Stone y William T. Vollmann– viajará
al extranjero en la piel de un joven en busca de un personaje “al estilo
del Kurtz de El corazón de las tinieblas”, latiendo en las zonas
de guerra de Tailandia y alrededores. El problema es que lo encuentra. Y que,
de regreso en la hermosa América, descubre que algo de esa sombra se
le ha quedado metida en la sangre. Y la sangre, claro, le hierve. A veces pasa.
Le pregunto a McDonell si su segunda novela tendrá un final feliz. “¿Un
final feliz como el de Twelve?”, responde McDonell.
Twelve –sépanlo– termina con una carnicería. Y con
White Mike en París, lejos de América, fumándose su primer
porro. Y descubriendo que le gusta. Y la culpa de todo es de Marilyn Manson,
claro.
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux
