![]()
![]()
![]() Domingo, 6 de noviembre de 2005
| Hoy
Domingo, 6 de noviembre de 2005
| Hoy
SOLANGE CAMAUëR: CUANDO LOS SOBREVIVIENTES DEBEN EXPLICAR LA MUERTE.
Hijo mío
 Por Mariano Dorr
Por Mariano Dorr
El hijo
Solange Camauër
Alfaguara
203 páginas
Una madre joven (Silvi) y en plena lucha legal con su ex marido por la tenencia de su hijo (Tuti) llama un jueves a una amiga para que pase por el colegio a buscar a Tuti. Le pide que lo lleve a casa de su madre porque, agrega, “tiene cosas que hacer”. Horas más tarde, la encuentran muerta por una sobredosis de pastillas antidepresivas. La novela comienza con el relato del suicidio de Silvi en la voz de su hijo de siete años que, en el primer capítulo, nos cuenta los detalles del entierro y el inicio de un duelo imposible: “Corrieron una lona verde y apareció un agujero en la tierra, agarran el cajón de mamá y lo apoyan en unas tablas sobre el agujero”. A partir de allí, el drama del suicidio se convierte en un pleito entre la abuela materna (Lidia) y el padre (Horacio, un diputado radical) por la tenencia de Tuti. Y el niño, que conocía como nadie la depresión de su madre (“me daba rabia que ella estuviera en la cama todo el fin de semana”, dice), parece nutrirse de esa tristeza y ese vacío, haciendo de la melancolía su principal fortaleza. Toda la novela está impregnada (embarazada) de esa melancolía por la insoportable y repentina desaparición de Silvi.
Novela policial, en la que no se trata de descubrir al asesino (ya que coincide con el muerto), sino más bien al detective. Novela confesional (cada capítulo lleva el nombre de su confesor), donde la confesión no llega a ser tal y no sirve para otra cosa que para acusar y culpar a otro. Novela filosófica, un texto en bastardilla (lo mejor de la novela) acompaña, a lo largo de todo el libro, con una voz poética y reflexiva. Pero además, es la única voz del relato en la que Silvi parece regresar de su muerte: “Escuchar a Silvi, como si, efectivamente, hablara y aguantar esa voz y estudiarla y narrarla y escribirla o soñarla”. El hijo se construye en el entramado de esos géneros y esas voces, dando lugar a una “suicidografía”. ¿Y quién puede contar la historia de un suicidio sino los otros, los vivos? Sin embargo, cada uno de los relatos deja entrever que no es posible narrar el suicidio de otro sin morir, también, en el propio tejido de las culpas.
Cada uno de los narradores vuelve, una y otra vez, a relatar aquel jueves del suicidio. Pero la verdadera repetición del texto gira en torno de una sola pregunta: ¿quién se queda con Tuti? Es decir, ¿quién se queda con todo? Porque si la madre hunde a toda su familia en la nada de su suicidio, su hijo se convierte en todo, en lo único asible que queda entre tanta nada y melancolía.
Una de las claves de la novela está en la pasión de Silvi por los animales (a pesar de que no podía tener mascotas), que contagia a su hijo (quien pasa las tardes mirando Animal Channel). Tuti aprende qué es la vida y la muerte observando a los animales: un perro muerto en la ruta, unos caracoles aplastados. Más tarde, tendrá su propio perro salchicha: Mío. Convivir con los animales es, también, aprender a convivir con los muertos. Porque en El hijo no se trata, como en Duelo y melancolía, de Freud, de “terminar de matar al muerto”, sino de convivir con él, como en esos textos en bastardilla, donde la voz de Silvi aparece y desaparece, como un fantasma: “Tengo que ponerme bien para Tuti, trato, intento, me arrullo, me obligo. Estoy bien, Tuti, pidamos pizza, te gusta, ¿no? Hay aves de rapiña en un documental de la tele, ¡vení!, decía pretendiendo felicidad. Luego desfallecía en la cama y la cama la hundía un poco más, la despeinaba y ella bajaba los párpados”.
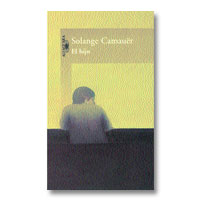
-
Nota de tapa> Nota de tapa
Argentino hasta la muerte
Acaba de aparecer "Con toda intención" (Sudamericana), una jugosísima recopilación de...
Por Rodrigo Fresán -
LUISA MERCEDES LEVINSON: LOS CUENTOS COMPLETOS DE UNA AUTORA BARRIDA POR EL TSUNAMI DE LOS ’60.
LML marca su nivel
Por Jorge Pinedo -
SOLANGE CAMAUëR: CUANDO LOS SOBREVIVIENTES DEBEN EXPLICAR LA MUERTE.
Hijo mío
Por Mariano Dorr -
JULIAN MACLAREN-ROSS: DE AMOR Y HAMBRE
Románticos empedernidos
Por Sergio Di Nucci -
BEST SELLERS
Mujeres de Edad Media
Por Mauro Libertella -
YO TE AVISE
Cuatro mujeres
Por Mariana Enriquez -
ADRIáN PAENZA: MATEMáTICA... ¿ESTáS AHí?
La materia más temida
-
SUSANA SILVESTRE: MUJERES DE VACACIONES
Me gusta ser mujer (pero no tanto)
Por Cecilia Sosa -
NOTICIAS DEL MUNDO >
Noticias del mundo
-
BOCA DE URNA >
Boca de urna
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






