![]()
![]()
![]() Domingo, 2 de enero de 2011
| Hoy
Domingo, 2 de enero de 2011
| Hoy
Páginas de silencio
Evocaciones, paisajes y tonos de la infancia, los viajes y siempre, el afán de silencio, pueblan los textos de El caballo blanco de Mozart, delicadísimos ensayos de una voz poética potente.
 Por Angel Berlanga
Por Angel Berlanga
“¿Y cómo no volver míos esos detalles que se muestran a mis ojos entre tantos que fui volviendo míos a fuerza de interesarme por ellos, de que ellos se interesen por mí?” El poeta Arnaldo Calveyra se pregunta eso en “La estación de Soller”, uno de los textos que componen este libro, textos que desbordan, en su decir, la clasificación de “ensayos” a la que se apela, porque las formas de algunos de ellos también llevan a pensar unas veces en la semblanza, el cuento, otras veces en la crónica o el comentario. Es casi constante, sin embargo, la noción de estar leyendo a un poeta: por mirada, por sensibilidad, por lenguaje.
Vaya torpeza, empezar por la forma, si Calveyra desarrolla aquí ideas como la de entrever a Mozart como dramaturgo a partir de “la modernidad de la escritura de sus cartas” (en el texto que da nombre al libro), o la de recorrer “El Parque Güell” –sin nombrar a Gaudí– como un intruso en el sueño de otro: “Avanzo de derivación en derivación, de incoherencia en incoherencia”, anota, y se percibe, “como en los juegos infantiles, estar de más en más lejos de comprenderlo todo”. La comprensión, o su intuición, anda más cerca en los sueños propios, claro, como en el que parece dar origen al texto sobre Soller aludido al comienzo, desde donde Calveyra parte hacia otros andenes de su vida, el de la Nochebuena en Roma en 1961, las innumerables estaciones construidas “como embajadas británicas en el campo argentino”, la estación de su pueblo natal, con cada olor impregnado en memoria y alma.
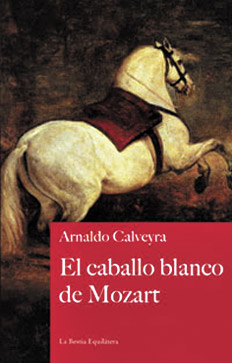 El caballo blanco de Mozart. Arnaldo Calveyra La Bestia Equilátera 232 páginas
El caballo blanco de Mozart. Arnaldo Calveyra La Bestia Equilátera 232 páginasCalveyra nació en 1929 en Mansilla, Entre Ríos, y se radicó en París en 1960: vive allí desde entonces. Pero como Juan José Manauta, por citar a otro viejo entrerriano, lleva los pagos de su infancia donde vaya. “Desde el comienzo necesité escribir en la calma de una pieza, una pieza a la que nada parecía destinar a las tareas literarias, esa necesidad pronto se convirtió en costumbre –anota en “A un silencio de página”–. Poco a poco me di cuenta de que se trataba de un aprendizaje más entre los aprendizajes que me aguardaban. Aprendizaje, anhelo, búsqueda de la página escrita, tan arduo, a no dudarlo, como buscar un alfabeto, o encontrar la posición de una palabra en la frase.” En este texto precioso dice que su tema es el silencio, que de niño los silencios lo buscaban por las piezas de su casa, que ahora cada palabra que escribe es mitad palabra y otra mitad silencio, que quienes lean estas páginas acaso busquen eso, silencio. Trabajo arduo: es tan evidente como sintonizable con la cincuentena de relecturas que, ha dicho en alguna de las pocas entrevistas que ha dado, dedica a un texto propio. Sus escritos, entonces, entrelazan o retratan o inventan lo que se escurre en la existencia, rieles invisibles entre aquí y allá, segundos y almanaques entre ayer y hoy. “De entre las ciudades de París” refuerza aún más esta noción cuando hace confluir al Bièvre, “río vagabundo bajo tierra” (entubado), “invisible al ojo desnudo”, como metáfora afortunada del Paraná y del Uruguay, que siguen fluyendo a la vera de los campos verdes en los que se crió, imágenes vitales y presentes aunque, también, no detectables a primera vista. Al parecer, esa construcción de la invisibilidad y ese gusto por el silencio tienen bastante que ver con su escaso interés por publicar, por estar en la palestra, con su nula vocación de escritor-figura-en carrera.
En varios de estos textos aparecen algunos conocidos: la ensoñación y Borges en “Un cuento”, narrado en la Biblioteca Nacional de la calle México tras la lectura de “Un poeta”, de Herman Hesse, un relato oral deshilachado apenas salir del edificio; la invulnerabilidad de las páginas de La invención de Morel, de Bioy Casares, comentado a más de cincuenta años de escrito, su “eternidad rotativa”, su inmortalidad de hilos invisibles tan amables como enredantes; el Pedro Páramo, de Rulfo, leído como una representación del Noh japonés; Antonio Machado en “El Ateneo de Madrid”, entrevisto en una siesta furtiva y calurosa, el detalle de “su boca grande y fraternal”. Calveyra toma esos detalles de dos, tres segundos, para cargar de sentido a la existencia, acaso un modo de discutir la nada, la muerte. Es encantador cuando se detiene “justo en el momento en que la vendedora sacaba por el postigo una mano blanquísima para desenchufar la lamparita eléctrica” (“El kiosco de la calle Mazarine”) o cuando deja colgada allá arriba en el aire, a la altura de las copas de los árboles, la pelota de trapo con la que juegan 22 chicos en una escuela de campo de Entre Ríos (“Arquero sin mañana”).
Sus referencias a la “epopeya populista” en “A propósito de realismo en los años 40 en Argentina”, en cambio, destilan cierto tic horrorizado (como Cortázar en su momento) que vuelve boomerang cuando razona, ante el afán nacionalista (pasado de rosca), que esa tirria contra lo extranjero era más bien contra los inmigrantes, “todos nosotros”, escribe, que alguna vez, “habíamos desembarcado en el puerto de Buenos Aires”. Ese texto (discusión) entre los otros, escritos entre 1956 y 2008: la pesadilla en medio de la ensoñación, el río, el silencio, espacios donde florece, más allá de géneros, su poesía, su palabra.

-
Nota de tapa
A la hora señalada
Aunque es uno de los poetas más relevantes y reconocidos de Estados Unidos, Charles Simic no es...
Por Guillermo Saccomanno -
Raíz de uno
Por Juan Pablo Bertazza -
Páginas de silencio
Por Angel Berlanga -
Tema del traidor sin el héroe
Por Gabriel D. Lerman -
Justo, el otro
Por Claudio Zeiger -
Hombres de negro
Por Natali Schejtman -
NOTICIAS DEL MUNDO
Noticias del mundo
-
BOCA DE URNA
Boca de urna
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






