RESCATES > EL CATáLOGO DE JUGUETES DE SANDRA PETRIGNANI
Aquellas pequeñas cosas
Ominosos, cándidos, olvidados hasta que de pronto los reencontramos, los juguetes de la infancia cargan con el recuerdo de nuestra niñez, de nuestras fantasías y de nuestros miedos. Recuperando todas esas sensaciones, pero también sus orígenes y sus historias, la italiana Sandra Petrignani escribió su Catálogo de juguetes, en el que habla de su país y de su época pero, sorprendentemente, también de los de muchos otros.
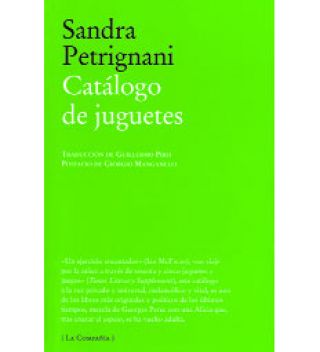
› Por Flor Codagnone
Los juguetes siempre han estado ahí. En las manos de los niños, en su imaginación, en sus obstinados deseos. En la renuncia y el sobreactuado desdén de los jóvenes. En la memoria y la fascinación de los adultos. Desde el balero hasta la play, son símbolos importantísimos que remiten a un terreno tierno, oscuro e irrecuperable: la infancia.
La italiana Sandra Petrignani, nacida en 1952, decidió evocar su infancia y escribió Catálogo de juguetes, un libro que acaba de ser publicado en castellano. Se trata de una suerte de inventario que recorre 65 juguetes de su niñez; a cada uno le corresponde un texto breve: una reseña, una viñeta, una historia. Las palabras, contundentes, dicen más que mil imágenes.
Aunque Petrignani se centra en una época y un lugar determinados (los años ‘50 y ‘60 en Italia), las descripciones y las narraciones de los juguetes tienen algo universal, que trasciende cualquier barrera. Tanto es así que Patrick Curry aseguró, en el Times Literary Supplement, que había terminado de leer el libro con una poderosa sensación de melancolía, como si hubiese acabado su infancia por segunda vez. Dentro mismo del libro hay una imagen que lo define a la perfección: “Un parque de diversiones de los recuerdos”. Como los parques de diversiones, el libro tiene un costado lúdico y alegre, pero también un aspecto oscuro y aterrador.
Petrignani explora estos objetos sin presentarlos (únicamente) bajo una luz candorosa, de cuento de hadas. Su mirada es mucho más amplia y, por momentos, mide el costado siniestro de los juguetes. Así, por ejemplo, vincula la hamaca con el pendular de los ahorcados, o hace referencia a la sexualidad de los muñecos. Cuando imagina a una niña subida al caballo mecedor, habla del “delicioso frotamiento” y dice: “Ella cabalga abandonándose a un erotismo inconsciente. Cierra los ojos, concediéndose al viento que mueve sus cabellos, aprieta las rodillas y endurece los muslos, provocando dentro de sí una corriente de escalofríos in crescendo”.
“Durante la infancia tenemos un vínculo erótico con el mundo. Hay personas que, al crecer, pierden eso porque le tienen miedo a su sexualidad e intentan mantenerla bajo control”, explica, desde Roma, Petrignani. Le interesa, dice, el costado oscuro de la niñez y asegura que hay un motivo claro para que el Catálogo de juguetes contenga pasajes centrados en lo siniestro: la infancia es siniestra.
En un ensayo de 1919, Freud tomó el término alemán unheimlich, que no puede traducirse en toda su significación al castellano. Se trata de aquello que, de algún modo, resultaba familiar y estaba destinado a permanecer oculto, pero ha salido a la luz y se torna horroroso, amenazante. En castellano suelen tomarse dos palabras como equivalentes: “siniestro” y “ominoso”. La autora italiana afirma que tenía presente esa noción cuando escribió el libro, aunque no buscaba demostrar nada. “De cualquier modo, los juguetes son siniestros; está en su naturaleza”, dice. “Se trata de objetos inclasificables que hablan de una parte frágil, perversa, auténtica de nosotros. Tienen un costado melancólico porque la infancia está más vinculada a la muerte que a la vida. Para sobrevivir, los adultos deben matar al niño que hay en ellos.”
Según Petrignani, la niñez se presenta como un terreno en el que todo es posible y, a la vez, sólo una es posible: aquello en lo que nos vamos a convertir. De manera similar, Roland Barthes planteó en su libro Mitologías que la mayor parte de los juguetes franceses funciona como un microcosmos que prefigura la adultez de los chicos. La italiana cuenta que trata a los niños con respeto, que no le gusta acariciarlos sino tratarlos como un igual. “Por eso –asegura– me llevo bien con ellos.” De hecho escribió el libro cuando su hijo Guido tenía 5 años y ella tomaba prestados algunos de sus juguetes para buscar inspiración.
Catálogo de juguetes se vale de elementos sociológicos, históricos y psicológicos, pero su autora lo define como un libro de ficción. Dice que se trata de algo parecido a un libro de cuentos y agrega que, siempre que escribe, lo hace para conocerse a sí misma y a los otros, para buscar el significado de lo que nos ocurre en la vida. “Exploro la relación de las personas consigo mismas, con sus padres, con su sexo, con las cosas que las rodean. Los sentidos ocultos de estas relaciones tienen raíces profundas en la infancia. Tal vez haya un misterio mayor escondido en una etapa previa a la niñez, pero no podemos llegar a eso.”
Como sea, la industria cultural se ha encargado de proveernos de elementos para que intentemos dilucidar (y retroalimentar) nuestra relación de adultos con los juguetes. Desde la saga cinematográfica Toy Story hasta la tendencia –en algunos círculos– de hacer y coleccionar juguetes, hay estímulos por todas partes. Mientras, los juguetes han ido evolucionando. Alguna vez, Norman Mailer declaró que llevamos décadas sometiendo a los niños a jugar con plástico, un material por el que no se puede sentir afecto. Petrignani no es mucho más auspiciosa que Mailer cuando habla de los juguetes actuales, pero confía en el criterio y la sensibilidad de los niños. Dice que los comerciantes intentan eliminar su magia reduciéndolos a objetos de consumo, pero no van a lograrlo pues los chicos saben defender los juguetes.
“Nuestra sociedad consumista está en contra de la fantasía y la imaginación. Hay cada vez más juguetes, más dibujos animados y más libros, y todos ellos son cada vez más hermosos. Sin embargo, no están elaborados de manera que los chicos creen su propio mundo de fantasía. Privar a un niño de su vínculo creativo con los juguetes significa cortarle el alma de raíz”, dice Petrignani, que, con su libro, nos invita a retornar al maravilloso (y siniestro) mundo de los juguetes.
Catálogo de juguetes
Sandra Petrignani
Editorial La Compañía
Traducción de Guillermo Piro
154 páginas
Cuatro juguetes del “Catalogo”
Osito
Será la forma redondeada de la cabeza. No sé a qué edad se comienza a apreciarla. Tal vez desde la cuna. Pero sobre todo los ojos de los osos son fascinantes. Tristes y redondos, sugieren fidelidad, flexibilidad. Dicen que la redonda es la forma más apreciada por los niños; de hecho, este juguete hace compañía bajo las sábanas, calienta y protege, pero a su vez pide, con la trágica expresión de su mirada, calor y protección. El oso es torpe y pasivo. No tiene dedos, sólo largos hilos bordados señalando hipotéticos cortes allí donde es un tierno boceto de mano, una circular sugerencia de pie, de color rosado. Al menos era así en la infancia de los años ‘50. Son, entre los juguetes, los más afectuosos. Nunca invasores, ni posesivos. Los ojos tienden a ocultarse detrás del pelo. Hay que descubrirlos, grandes y oscuros, abriendo surcos en el pelaje y, apenas la mano se aleja, desaparecen de nuevo, indicando una cauta, respetuosa timidez.
Los osos de peluche son tan íntimos que los niños conservan su olor. Entre tantos ositos que pueblan su cuarto es fácil descubrir el preferido. Basta olerlo. El olor de un oso habituado a dormir en la misma cama que su pequeño amo embriaga, es el olor de ese niño y al mismo tiempo el olor universal de la infancia. Sustancialmente se trata de un perfume dulce y agreste, de largos sueños húmedos y profundos. Ningún animal de carne y hueso, ni ningún adulto humano, podría tener jamás un olor similar. Sólo fugazmente. Después de haber tenido entre los brazos el cuerpo impetuoso de un niño recién despierto o que, en el medio de la noche, ha levantado las sábanas y, con frío, ha corrido en la oscuridad de la casa, llevando su oso flameando de una pata para meterse en la cama de sus padres.
Calidoscopio
El tubo es de cartón decorado y tenerlo en la mano da una sensación de calor. Al más mínimo movimiento, dentro del tubo tiene lugar un ligero zapateo de patas en fuga, un rodar de pepitas. Es trabajoso y cansador mirar adentro. Porque tener un ojo cerrado y el otro abierto, y al mismo tiempo hacer girar el cilindro con los dedos, no es algo fácil para un niño. Las figuras no tienen una variedad infinita; de tanto en tanto, desordenadamente, los pedacitos de vidrio de colores componen dibujos ya vistos, y el observador sonríe para sí, satisfecho por haberlo reconocido. El juego consiste en formar una determinada figura, tratando de insuflarle a los fragmentos un movimiento en vez de otro; o bien uno se abandona a la casualidad, limitándose a registrar cuando determinada composición vuelve a aparecer; o bien espía en los ángulos del tubo para entender dónde comienza la realidad de los espejos y dónde termina la ilusión.
Hamaca
Una tabla de madera lisa que acariciaba tibiamente los muslos. Una cuerda que colgaba atravesando los dos agujeros laterales y se ataba a la rama de la higuera o a una de las vigas de la pérgola. Las manos aferradas alrededor de las sogas dolían y había que tenerlas abiertas y soplarles encima. Más fuerte, para ver cómo se acercaba el cielo. Más alto, lejos de la tierra. Hacia adelante: cielo. Hacia atrás: tierra.
Dice la leyenda que la desesperada Erigone, hija de Icaro, rey de Laconia, se ahorcó, y los pastores, que habían asesinado a su padre, para espiar, inventaron un juego que la habría recordado para siempre: el juego de la soga colgada de los árboles. El vaivén de la hamaca es entonces el siniestro pendular de los ahorcados, ritmo de péndulo, ir y venir del tiempo. Y la muerte aérea de Erigone evoca el infeliz vuelo de Icaro, que derritió sus alas al acercarse al sol.
A lo mejor la hamaca es nostalgia de la cuna, pero también deseo de evadirse, conquistar la autonomía. Un niño lanzado al espacio, solo, en contra de las leyes de la gravedad. Un niño valiente y fuerte en su trono celeste saliendo a descubrir otros mundos. La fatigosa aceleración en la subida, que se vuelve velocidad. La deriva de la desaceleración. Y el salto a la carrera, aterrizando en el polvo, las piernas inciertas, todavía en vuelo. Con momentánea sorpresa los pies saborean el suelo, duro después de las nubes.
Yo-yo
Hacia 1930, un juguete resucitó. Tomó el nombre frívolo de yo-yo y se ubicó entre los clásicos. Con él habían jugado los niños de la antigua Grecia. Durante la Revolución Francesa se divertían con él también los adultos. Pero entonces se llamaba émigrette. Tal vez por su falta de quietud, por la nostalgia del Sur cuando se llega al Norte y viceversa. El juego de Coblenza, o Koblenz, o del emigrante. Dos discos de madera soldados en el centro y divididos por una profunda ranura. Alrededor de la pieza cilíndrica que los une se enrolla un cordel hecho de multicolores hilos trenzados. La mano lanza el disco manteniendo un extremo del cordel entre los dedos. Llegado al final de su carrera hacia abajo, pero sostenido por el lazo, el disco, espontáneamente, vuelve atrás, tiende a subir otra vez a lo largo del cordel. Si la mano lo secunda con el ritmo apropiado, sigue andando arriba y abajo, lento o veloz, según la voluntad del jugador. No se aprende a jugar al yo-yo: se es bueno enseguida o nunca. Después es posible perfeccionarse en ulteriores acrobacias. De este modo quien juega, juega, y los demás se quedan mirando.
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux
