ADELANTO EXCLUSIVO
El amargo retiro de la Betty Boop o un tango de los viejos baños
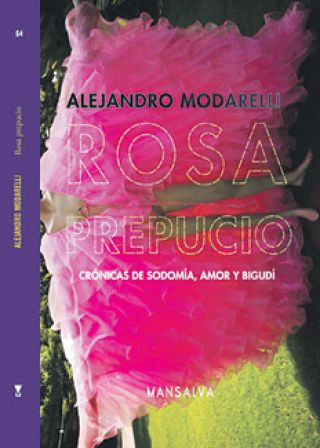
Qué remedio, amigos, qué remedio.
Los restos de orines y de mierda, y como fondo el ruido del tren, avivaban los sentidos de los amantes de paso, que se apareaban contra natura entre las paredes de los retretes. No los detenía el intenso olor; al contrario, el tufo los ayudaba a separarse del mundo cotidiano. Así como los novios o esposos corrientes perfuman sus bendecidos placeres de rosas y jazmines que agonizan en floreros, los aventureros sarasas del baño de la estación cultivaban sobre la roña los capullos de su deseo clandestino.
Todavía hoy algunas de esas flores niñas maduran en las letrinas suburbanas, convertidas en leyendas; miren ésta: “Pasivo con todo el culito depilado busca una de 20 x 5”. Pero estos graffitis son los últimos destellos de una vieja resistencia que se apaga. La época de oro se acabó. Al menos en Buenos aires. Así dicen, y creo que es verdad. Tras el huracanado curso de los años ’90, cuando las redes de trenes del Estado cayeron en el saco de la codicia privatizadora, también fueron sucumbiendo sus antiguos baños públicos, las célebres teteras en el argot marica.
Hubo que despedirse, entonces, de esos racimos de locas añejadas, déle charlar y fisgonear las braguetas en la estación Tres de Febrero. Acuérdense de ellas, fijas en los andenes a la espera de su oportunidad. O maestras y confidentes de las más jóvenes, a quienes ayudaban a desdramatizar sus primeros encuentros sexuales. Ni qué decir cómo lograban atraer a los curiosos, los tapados, los maridos de trampa: el recreo en las teteras les devolvía a estos varones grises, aunque fuera bajo la sombra de la angustia, el sentimiento vital de expurgarse de una rutina peor, la de los días sedentarios, idénticos entre las sábanas de la alcoba conyugal y los almuerzos burocráticos del domingo.
Al principio, el espacio gratuito del baño público convivió con la incipiente movida homo de la democracia, hasta que la onda modernizadora fue inclinando la balanza, definitivamente, en favor del circuito sexual privado de puertas adentro. Así, a medida que se expandía el mercado manfloro con sus saunas, discotecas y pubs, y la clase política vendía las maltrechas joyas del Estado, el sexo ferrocarrilero fue perdiendo su frecuentado privilegio.
En las mesas del bar El Olmo, en Santa Fe y Pueyrredón, las antiguas habitué de los baños oyen aún en la memoria la tromba monótona de los trenes, los silbatos del guarda, las bromitas de “ahí viene la Diosa Arrodillada”, “ahí se va la Talle Menos con la blusa en carne viva”. Acidez de señoras de sociedad en su after office ferroviario. La tetera era, lo que se dice, un club. Pero, como en todo club, existían reglas y jerarquías. Que quede claro que en la caza del chongo, las socias más antiguas tenían mayores derechos. Porque, a fin de cuentas, habían sido ellas las adelantadas, las que con el sudor de su culo habían cavado ahí la primera trinchera. Y no vengan ahora, dicen, con que la tetera era para nosotras la consecuencia sórdida de nuestro aislamiento social, la guarida de nuestro triste divagar fuera de las fronteras de la comunidad organizada. No insistan en ver ahí el único recipiente posible donde podíamos derramar el jugo del deseo, en una época en la que casi no existía el mercado gay. Nadie debiera prestar atención a esa clase de certezas sociológicas; son gimoteos teóricos de quienes nunca gastaron las baldosas detrás de pijas de señores heterosexuales. Esas pijas no buscan una boca amistosa en los clásicos locales de encuentro gay. No están detrás de la más linda sino de la que más promete. Seamos claras: la disco y el sauna son entretenimiento erótico útil sólo para las pendejas. Baile, cópula y enamoramiento entre pájaras iguales. Nosotras, en cambio, somos bichos del antiguo régimen. Nos obsesiona el polo contrario, los hombres, hombres que te hablan desde los huevos. Y eso lo encontrábamos en las teteras.
Nostalgia, nos dicen, de ese cosmos aplastado bajo el hongo luminoso del neoliberalismo, esa constelación de goces, mamadas, culeadas, amistades, amores a primera vista, palizas de chongos vagabundos. Las viejas locas se despiden de espaldas para no mirar de frente el trabajo de la topadora. Su rara sociabilidad de los andenes desaparece en el brillo cegador de los sanitarios de última generación, con sus espejos buchones y el ojo SS de los nuevos cuidadores, que tendrán la orden de apurar las meadas y deposiciones populares.
Además, como salto modernizador y derramamiento de sangre, se van ensamblando en toda la ciudad, tajeada por la nueva economía eugenésica, las teteras sobrevivientes que se ensañan contra el goce maraca, amenazado más que nunca por la violencia de los desposeídos. La contracara de los sanitarios relucientes de los shoppings y las estaciones de Zona Norte —adonde se llega en vagones aclimatados— son hoy los miles de pibes que viajan en cambio en el techo de vagones rotos como sus zapatillas, sin destino ni empleo, que miran el festín detrás del vidrio, pero ya calzados con el chumbo bajo la remera trucha, en una sociedad donde para ellos es cada más evidente que poseer es un deber, y por lo tanto llegar a matar para cumplirlo es su derecho. Si los menos arriesgados, los que quieren evitar el tiro en la nuca o el pabellón carcelario, se hicieron por ejemplo cartoneros (y así y todo los apalea el gobierno de la Capital Federal), los que “ya estamos jugados”, con su bronca pincheta y el machismo homofóbico como recurso compensatorio de su indefensión de clase, devalúan el celebrado arte del crimen: hoy atacan el lujo inalcanzable de las cuatro por cuatro que pasan cerca de su miseria, pero mañana muerden la mano de las maricas viejas que antes eran su consuelo alimentario. Miden su fiereza en los robos a esas casas de heladera proteica y cama con respaldo de firuletes, donde unos años atrás solían hacer su nido de amor pago. Y si el revire químico del odio les habla al oído como una voz paranoide, los pibes no se conforman con desplumar a su víctima: después de embolsar la guita, la video y los anillos, buscan el cuello saurio de la loca boca abajo, en bolas, atada y amordazada, para hundir ahí el filo de su venganza serial contra el puto, puto destino. “Estos maricones que ves en la foto todavía me llaman la Betty Boop. Me pusieron ese apodo porque cuando me asustaba pegaba un gritito así, ¡uup! La mayoría nos conocimos en la estación de Tres de Febrero, frente a la cancha de polo, no me acuerdo bien en qué año. Seguramente entre los últimos de la dictadura y los primeros del gobierno de Alfonsín. Fue una época feliz. Digo, vista desde ahora me parece feliz. Porque uno nunca se da cuenta, cuando es joven, de que la juventud es siempre un paraíso. Por más tremenda que parezca. Cuando se pierde el paraíso, ahí uno se percata. O sea, los años te dan lucidez, pero te roban las herramientas para ser alegre. ¿Qué es la alegría para mí? Tener la misma edad del chonguito con el que querría encamarme, por ejemplo, la complicidad que se siente entre dos cuerpos jóvenes. Compartir experiencias con el pibe, vale decir, entenderte en el mismo lenguaje de la época, aunque te separe la clase. Eso ya no se me va a dar más, porque con un pibe cualquiera ahora hay una asimetría absoluta, y es triste. Antes podía pasar de largo delante de una belleza porque ninguna me parecía imposible de conseguir; ahora bajo la cabeza. El deseo ya no es para mí. Es fácil abrir la billetera, pero la plata no compra lo que preciso. Ser deseado, desearte, vestirte para seducir. Algunas de estas maricas de la foto no se resignan; por ahí hacen bien, que disfruten si no ven la verdad en el espejo. Yo soy lúcida. Reconozco que la lucidez es para mí una cosa inútil, nomás. ¿De qué me sirve? Me pegaron muy fuerte estos versos de Luis Cernuda, oí: “Con solitaria dignidad, el viejo debe pasar de largo junto a la tentación tardía”. Y tiene razón. No hay remedio. Una de las locas amigas, le decimos la Diosa Arrodillada, me reprochó los otros días: “Puto, preferís morirte antes de que se pare el reloj”. Es una marica de mi edad que se monta, quiero decir que se viste de mujer y va a un boliche sobre la Ruta 5, cerca de Mercedes. Vieras los chonguitos que se come, y gratarola. Claro, con la peluca y el maquillaje, la edad se disimula un poco, y los pibes después de la quinta cerveza se cogen hasta el caño de escape. Se las rebusca. En cambio yo, cuando se terminó el mundo de la tetera, empecé a sentirme realmente fuera de la especie humana. ¿Qué lugar nos queda? Algo parecido les debe haber pasado a las viejas invertidas de Madrid cuando cerró el cine Carretas. Su época de oro había sido en el franquismo, se ve que el régimen lo toleraba como válvula de escape. Vigilado, pero más o menos permitido. Después, en la democracia, sólo fueron quedando los putos calvos y panzones y los pendejos drogatas, los yonquis como dicen allá, que ofrecían la pija por cien pesetas para pagarse la dosis. Era la decadencia. Yo vi ahí cosas que me quedaron grabadas en la retina. Un tullido en silla de ruedas que se agarró del respaldo de una butaca de la última fila, quedó colgando con el pantalón bajo y el culo apuntando a lo que viniera. O una puta de mil años, borracha, con las tetas por el suelo y afuera, paseándose entre los asientos, proyectando sobre la pantalla una sombra encorvada que daba miedo. Como si al lado no pasara nada, había gente que seguía la película, que no era porno, al contrario, me acuerdo de que daban Allons les enfants, nunca la había visto. Cuando el Carretas cerró, los chicos activistas gay le rindieron homenaje como a una abuela piola, y en los diarios serios se pusieron a escribir sobre el fenómeno. ¿Acá quién propuso un homenaje, por ejemplo, a las teteras de las estaciones, que las patrullas de moralidad tenían siempre como blanco? Claro, nadie quiere defender el sexo en las teteras. Aunque hayan sido un lugar para resistir el control cuando no existían los boliches. Las teteras son, para muchos, la marca del homosexual marginal, con el que no quieren mezclarse. Molesta el puto viejo, el puto feo, el puto pobre. No encuadran ahora. Y digo yo, los que somos viejos, o los que dicen ellos que ya somos viejos, y en las discotecas nos vuelven invisibles, por asco, ¿tenemos que pegarnos un tiro? Bueno, si es eso lo que quieren, algo parecido consiguieron. Me retiré de la escena. Me imagino teniendo sexo ahora y digo: no es natural a mi edad. Me siento repugnante. Además tengo miedo a la calle. Mirá vos, también miedo a la calle. Soy como el jorobado de Nôtre Dame. Feo y escondido. Ves ésta, la Greta: ella en cambio tiene otra cabeza, es optimista. Sigue en campaña, no se da por vencida. Va a Túnez, que dicen es como tierra santa para las mayores, ahí todas comen. Y acá todavía yira en Costanera Sur, donde están los camioneros. Algún día la van a matar, los más pendejos están muy chiflados por el paco. Tendría que sentarme a escribir un libro con historias de teteras. Sería un éxito. Pero soy vagoneta.
Nota madre
Subnotas
- El amargo retiro de la Betty Boop o un tango de los viejos baños
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux
