MISIONES > LAS CATARATAS DEL IGUAZú
Aguas colosales
Crónica de un viaje a la selva misionera. Aventuras frente a una de las grandes maravillas naturales del mundo: las prodigiosas cataratas. Y un itinerario muy verde por el interior de la provincia para conocer el Parque Salto Encantado y los Saltos de Moconá.

› Por Julián Varsavsky
La primera vez que vi la selva en la provincia de Misiones fue tras la ventanilla de un avión. Y se me presentó como un oscuro laberinto con un motivo vegetal repetido hasta el hartazgo. Allí abajo, a lo lejos, se levantaba un reino fortificado tras una muralla de árboles que se alineaban tronco a tronco hasta el infinito. Una vez en tierra, frente a las puertas de aquel reino, vi que la única forma de penetrar en él sería como por un boquete en la pared vegetal. Pero una vez adentro, descubrí que el obstáculo verde no tiene fin, condenando a los viajeros a bordear la tremenda densidad de un mundo de sombras que podría tragarlos para siempre.
Años atrás la selva era mucho más grande, aunque todavía es un gran pulmón verde cuyo centro neurálgico parece ser la descomunal Garganta del Diablo, donde desemboca gran parte del torrente de aguas de las Cataratas de Iguazú. Se las observa desde un abrupto balcón de hierro donde apenas un metro a la derecha un río suicida se arroja al vacío y revienta contra las rocas. Cuando comienzan a caer, las aguas parecen quedar suspendidas en el aire por un instante frente a la cornisa de piedra. Y después –fruto del mismo efecto visual– se desploman como en cámara lenta hacia un cataclismo descomunal. Abajo las espera el caos, las fauces sedientas de un gigante oculto entre aguas espumantes que bullen como el aceite.
En el diabólico balcón no hay mucho para hacer, y ni siquiera hay demasiado espacio para moverse. Sin embargo nadie se quiere ir. El influjo de las aguas es poderoso y una humedad absoluta impregna el ambiente con un fino rocío que acaricia el cuerpo pasmado de los viajeros.
 Vista aérea de la Garganta del Diablo, unas fauces capaces de tragarse el mundo.
Vista aérea de la Garganta del Diablo, unas fauces capaces de tragarse el mundo.EL VERTIGO La noche antes de visitar la conocida garganta había estado leyendo una famosa novela de Milan Kundera y, por un azar de esos que uno prefiere no tratar de entender, me tocó leer un intrigante párrafo sobre el vértigo. Allí Kundera se preguntaba qué es el vértigo y por qué nos lo produce un mirador provisto de una valla segura. La respuesta del escritor –evocada frente a la Garganta del Diablo– es un poco inquietante para un viajero aferrado a la baranda: “El vértigo es algo diferente del miedo a la caída... significa que la profundidad que se abre delante nuestro nos atrae, nos seduce, despierta en nosotros el deseo de caer, del cual nos defendemos espantados”.
Para sentir las entrañas acuáticas de la selva tomé la lancha que se interna a toda velocidad por los rápidos del río Iguazú entre dos paredes selváticas al pie de las caídas de agua. Una potente acelerada nos obligó a sujetarnos de una soga y de repente se desató un torbellino de aguas que caían de la pared más cercana. No ingresamos a la temida garganta, por supuesto, pero como consuelo tuvimos una “ducha a presión” bajo el salto Los Tres Mosqueteros. Los pasajeros gritaron –de alegría– como si llegara el fin del mundo. Y un atronador torbellino indicó que habíamos alcanzado el epicentro de una calamidad. Estábamos inmersos en una densa nube de rocío, cuando a pocos metros de nuestra embarcación la catarata explotó en ráfagas de agua que nos azotaban sin cesar. Los que más disfrutaban eran los niños y, cuando parecía que todo había terminado, dimos una larga vuelta en “U” alrededor de la isla San Martín en busca de un salto del mismo nombre, uno de los más furibundos del parque. Cuando la embarcación encaró a toda marcha hacia el centro del salto, algunos gritaron de alegría y unos pocos, de pavor. Sin tiempo para pensarlo ya estábamos adentro de una densa nube de agua. Y de repente fue como si un cuerpo de bomberos abriera sus mangueras al unísono para atacarnos a chorros en la cara. La situación era desconcertante, porque llegado cierto punto ya no se veía nada salvo el rocío blanco. Muchos pensaron que algo había fallado y estábamos perdidos dentro de la catarata. Pero no, por supuesto. Las medidas de seguridad son muy rigurosas y era sólo un juego erizante como seguramente no habrá otro, siquiera parecido, en cualquiera de las sucursales de Disneyworld.
ALA DE COLIBRI Al avanzar por la selva –a pie o en vehículo por el Parque Nacional–, uno tiene la sensación de atravesar las entrañas de un gran cuerpo viviente compuesto por millones de especies vegetales y animales entrelazadas una a la otra. El intrincado reino vegetal está muy a la vista, pero en cambio la fauna es esquiva por derecho propio. Los más visibles son los coatíes y aves como los tucanes, apenas una minoría de esa fauna rampante que nos acecha parapetada tras la muralla vegetal. Esos millares de ojos que nos miran y no podemos ver son una parte esencial de la selva que todo viajero de ley debe esforzarse por conocer si desea compenetrarse con el entorno natural de Misiones.
 Un maravilloso arco iris agrega su gama de colores frente a las pasarelas.
Un maravilloso arco iris agrega su gama de colores frente a las pasarelas.El rey de la selva misionera es el temido yaguareté –que no ataca al hombre sino a las vacas–, ya casi extinguido por la caza y la escasez de selva. Avistar uno es imposible salvo en algún zoológico, pero existe en cambio adentro mismo de Puerto Iguazú un rincón donde observar uno de los especímenes más coloridos y gráciles de la fauna misionera: el colibrí.
El lugar para observar los chisporroteos multicolores de los colibríes es en la casa de la familia Castillo. Se trata de una casa común con un hermoso jardín, que desde hace más de una década los Castillo decidieron abrir a los viajeros. Allí llegan todas las tardes medio centenar de colibríes a libar el agua con azúcar de unos bebederos colgados en las ramas de los árboles del Jardín de los Picaflores. Se trata de un espectáculo de gran sutileza que se repite en el jardín desde que la señora Marilene tiene memoria. Basta con sentarse en los banquitos de esta especie de jardín-zen subtropical para ver a esas refinadas joyas aladas llegar desde la selva a sabiendas de que los bebederos son más pródigos en dulzura que las flores. A veces puede haber hasta 40 picaflores al mismo tiempo. Las mágicas apariciones de plumaje brillante suceden a un metro del visitante, derivando en frenéticas persecuciones de unos a otros o en la desaparición instantánea de una veintena de colibríes cuando divisan en lo alto un gavilán al acecho.
Los colibríes pasan a toda velocidad a centímetros de la cara de las personas –acariciándolas con un vientito– quienes por reflejo corren la cabeza por miedo a chocarse con las pequeñas aves de reflejos infalibles. En Misiones existen dieciséis clases de picaflores, catorce de las cuales vienen a este jardín. Algunos de ellos son el colibrí bronceado, el corona violácea, el escamado, el garganta blanca y el esmeralda.
 Una imagen casi onírica. La luz de la luna sobre las Cataratas.
Una imagen casi onírica. La luz de la luna sobre las Cataratas.POSTALES Y ALGO MAS Al viajar por la provincia de Misiones uno puede quedarse con la postal de rigor de las increíbles cataratas –que se obtiene en unos tres días– o dedicarse a recorrer a fondo esta pequeña pero sustanciosa provincia. Lo que se pierde de conocer un viajero en las clásicas y escasas 72 horas de visita es vivenciar la selva desde adentro, para respirar el aroma salvaje de sus entrañas. Y para hacerlo, a todo lo largo de la provincia hay lujosos lodges y refugios más sencillos semiocultos entre la vegetación. Estos ofrecen un acercamiento a la esencia biológica del mundo selvático, que en última instancia no es otra cosa que una constante lucha por el acceso a la luz. En cualquiera de esos alojamientos uno podrá sentarse en paz a contemplar esa extraña competencia de cada especie vegetal con las demás por recibir un rayo de sol. Es una lucha a veces desigual, que incluye desde especies microscópicas hasta duelos de titanes de 40 metros enfrentados en violentas pulseadas. En busca de la luz, los recios brazos de los árboles se doblan en inexplicables zigzags tratando de evadir los embates del vecino. Así se entremezclan formando una caótica maraña donde cada movimiento parece tan meditado como una jugada de ajedrez.
En la selva cada árbol nace condenado a luchar para siempre, en aparente inmovilidad, con unos pocos vecinos. Puede ser, por ejemplo, una majestuosa cañafístula de 40 metros sobre la cual brotó una vez un inocente higuerón que se extendió por su tallo como una simple enredadera. Pero al poco tiempo el higuerón se metamorfoseó en gruesos garfios, apretó las raíces del árbol con fuerza y trepó el tronco rodeándolo como venas inflamadas, que con el tiempo fueron tan gruesas como la pierna de un elefante. Y finalmente el higuerón estranguló con paciencia al árbol completo, ahogándolo segundo a segundo en un virtual asesinato que insumió décadas de fino tormento. Es ni más ni menos que la vieja y conocida –pero siempre sorprendente– “ley de la selva”. La gracia está en sentarse a mirarla.
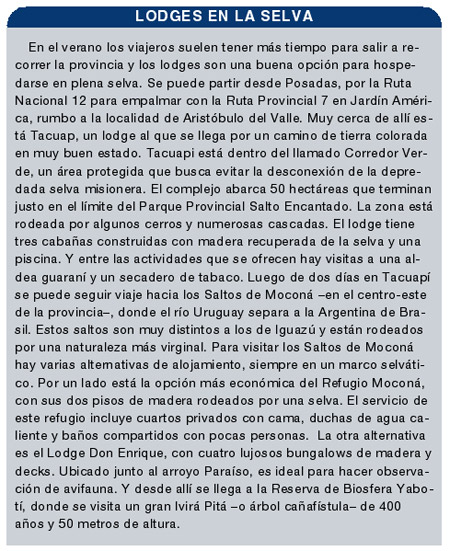
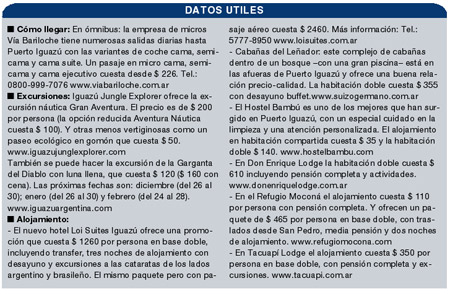
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux
