Clase magistral
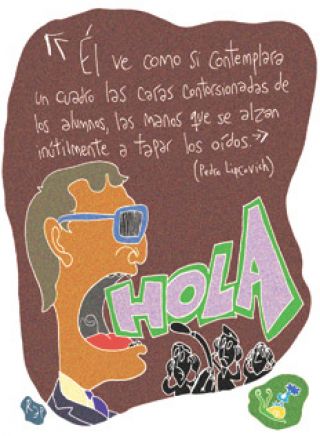
› Por Pedro Lipcovich
Hace ya varios minutos que el profesor posterga la iniciación de su clase mientras los ordenanzas se esfuerzan sobre el micrófono descompuesto como insectos torpes. Semejante situación, piensa el profesor, es característica de esta universidad de paredes descascaradas, cuyo desorden material no es, sin duda –menea imperceptiblemente la cabeza el profesor–, excusado por el genio o el fervor. Los alumnos no se muestran tan impacientes. Se trata de la segunda lección de un cursillo al que concurren estudiantes y egresados de distintas carreras e, incluso, personas sin formación académica. Si bien la invitación para dictar estas clases ha constituido una prueba de reconocimiento –mal remunerada, es cierto– por parte de la universidad, el profesor admite, en esta distraída meditación que acompaña la espera, que su auditorio no le resulta muy estimulante. Ello, sin embargo, no implica ninguna hostilidad hacia estos ocasionales alumnos. Ahora mismo intercambia con ellos miradas de entendimiento ante la evidente torpeza de los ordenanzas que, en su empeño por hacer funcionar el aparato –aseguran que no está descompuesto sino mal conectado–, enchufan y desenchufan, mueven de mil maneras las distintas llaves y perillas que controlan un equipo de sonido cuya complicación misma es irritante. El profesor, de la jarra reservada al disertante, se sirve un vaso de agua que resulta estar tibia.
Un breve alarido brota del aparato que en seguida vuelve al silencio, mientras un ordenanza explica al profesor por señas, como si no pudiera hablar, que el desperfecto pronto será solucionado. Entre los alumnos hay risas y, ya a esta altura, cierto fastidio. El profesor ha llegado a preguntar si entre ellos hay algún técnico en sonido, alguien que pudiera contribuir a la reparación. Uno o dos muchachos se acercaron pero sus tímidos intentos no dieron resultado, mientras los ordenanzas daban muestras evidentes de considerarlos un estorbo. Sólo la deprimente perspectiva de tener que hablar a los gritos –su garganta viene ya resentida y, además, él sabe que de ese modo perdería la posibilidad de un discurrir libre y sutil–, sólo la perspectiva de tener que gritar su clase lo demora en la decisión que parece inevitable, reconocer la ineptitud de los ordenanzas y desestimar definitivamente el amplificador, cuando, de repente, el aparato vuelve a la vida con un cálido zumbido. Un ordenanza le tiende el micrófono para que lo pruebe y el profesor dice un “hola” que suena como trueno en el salón largo y estrecho. Los alumnos se han tapado automáticamente los oídos. El ordenanza señala al profesor la perilla de control del volumen, a su alcance en el panel del aparato: el profesor la baja al mínimo y vuelve a probar casi susurrando; esta vez el resultado es satisfactorio. Evidentemente, piensa con disgusto el profesor, la potencia del aparato es más apropiada para un estadio que para esta pequeña aula. Bebe un sorbo del agua tibia de la jarra y, con cuidado de no alzar la voz, empieza a dictar su clase.
El profesor ve ante sí las caras atentas y algo estólidas de los alumnos que siguen sus palabras y toman notas. Su discurso se desenvuelve sin tropiezos, transitando en la seguridad de conocer el tema y de saber que no es éste un auditorio que haya de exigirlo demasiado. Sus dedos juguetean distraídamente sobre el panel del amplificador; en un movimiento casual, hacen girar apenas la perilla del volumen y la voz del profesor de nuevo se alza como un extraño grito susurrado. Los alumnos levantan las cabezas. Los ha incomodado pero ahora sonríen: ya saben que hay problemas con el sonido. El profesor siente una especie de impaciencia. Esta vez voluntariamente lleva la perilla hasta la mitad del volumen máximo y sigue dictando la clase con el susurro que ahora es atronador. Debe haber una expresión de desa-fío en su cara, los alumnos lo miran con desconcierto, buscan a los ordenanzas que se mantienen inexpresivos con las manos a la espalda, protestan los alumnos, algunos han visto con asombro que él movía la perilla, le piden por señas que baje el volumen. El profesor, sin interrumpirse ni alterar el tono de su voz, lleva la perilla casi hasta el máximo –su mano se ha crispado al hacerlo–. El susurro es ahora un rayo sólido que ocupa la sala y los alumnos se tapan los oídos; muchos se ponen de pie, señalan al profesor, le gritan cosas inaudibles porque sólo su voz se oye allí, él sigue hablando suavemente, dictando su clase mientras experimenta una tenue ebriedad, una fina angustia, unos alumnos se alzan y ahora, constata el profesor con tanto alivio, ahora los ordenanzas severamente miran a los alumnos, golpean los pupitres con las palmas de las manos para acallarlos, los golpes no se oyen pero el gesto es inconfundible, y entonces el profesor lleva el volumen al máximo.
El ve como si contemplara un cuadro las caras contorsionadas de los alumnos, las manos que se alzan inútilmente a tapar los oídos. Se asombra de no ensordecer él también; el ruido de su voz –que sigue desarrollando la clase– no lo afecta como a los alumnos, tal vez por tratarse de sí mismo, se dice sin comprender en realidad, y advierte que los ordenanzas tampoco parecen perturbados por el sonido, mientras que el sufrimiento de los alumnos es innegable. En la segunda fila de pupitres, un muchacho y una chica intentan vanamente taparse los oídos el uno al otro en una especie de abrazo balbuceante. Algunos se desploman ya en sus asientos con expresión atontada y el profesor comprende que han quedado sordos. Pero en la tercera fila se pone de pie un muchacho alto, los ojos colorados; con las manos como garras camina hacia el profesor; la voz del profesor vacila; entonces dos de los ordenanzas detienen al alumno tomándolo por los brazos y violentamente lo devuelven a los pupitres. El alumno intenta todavía rehacerse: uno de los ordenanzas le pega un codazo que hace crujir los huesos de su cara y lo arroja de nuca contra el suelo. Las manos del alumno suben a la cara ensangrentada, y se aflojan. Otros alumnos han intentado escapar pero los ordenanzas, bien ubicados junto a la salida, a empujones los han hecho retornar a sus lugares. La situación está controlada ahora y el profesor, sin dejar de hablar, pasea la vista por su alumnado. Algunos han caído al suelo pero en su mayoría yacen sobre los pupitres. Los que han quedado sordos miran al vacío en actitud beatífica. La pareja de la segunda fila está inmovilizada, sus manos han cesado en el intento de proteger pero ellos permanecen en una especie de abrazo rígido que los enfrenta. Los ordenanzas vigilan con calma. Entonces, el profesor suavemente hace disminuir el volumen del sonido. Un estremecimiento de animal agradecido recorre al alumnado. El volumen ya ha vuelto al mínimo. Algunos alzan las cabezas, miran al profesor con ojos opacos. Es evidente que nadie atiende al contenido de la clase: el profesor, por primera vez, levanta un poco el tono de su voz para reclamar atención. Luego, retornando al susurro, vuelve a subir por un instante el volumen del aparato como quien chasquea un látigo. Los alumnos se reincorporan ante sus pupitres. Buscan cuadernos y lapiceras, codean a quienes no han escuchado o comprendido. Otro breve golpe de volumen necesita el profesor para que todos vuelvan a mirarlo atentos, menos el que había sido herido en la cara, que permanece inerte. Un ordenanza mira interrogativamente al profesor: él asiente, confiando en lo que ellos hagan. Dos ordenanzas levantan el cuerpo del alumno y, apartándolo de los pupitres, lo arrojan al suelo, atravesado ante la salida. Unos pocos alumnos echan miradas furtivas pero ciertamente no se atreven a apartar la vista del profesor o el cuaderno. Aun los que han quedado sordos intentan seguir el movimiento de los labios del profesor, o bien copiar las notas de los que todavía pueden escuchar. El profesor no ha alterado el tono de su voz, pero siente que sus palabras brotan más cálidas y firmes. El muchacho y la chica de la segunda fila, sin mirarse, atienden a los labios del profesor. Varios alumnos, parcialmente sordos, se atreven a pedirle que suba un poco el volumen del sonido. En los ojos de muchas alumnas, el profesor percibe esa luz de admiración que enlaza la discípula al maestro y es una de las maneras del amor.
Subnotas
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux