BAUDELAIRE X JEAN-PAUL SARTRE
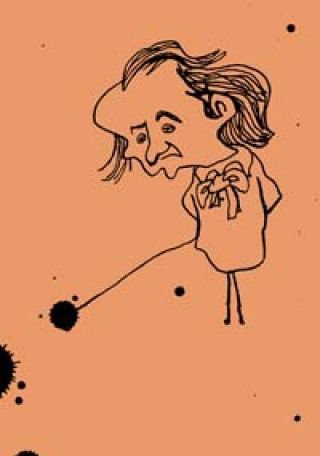
› Por Jean-Paul Sartre
No tuvo la vida que merecía.” De esta máxima consoladora, la vida de Baudelaire parece una magnífica ilustración. No merecía, por cierto, aquella madre, aquella perpetua estrechez, aquel consejo de familia, aquella querida avara, ni aquella sífilis; ¿y hay algo más injusto que su fin prematuro? Sin embargo, con la reflexión surge una duda: si se considera al hombre mismo, no carece de fallas y, en apariencia, de contradicciones: aquel perverso adoptó de una vez por todas la moral más vulgar y rigurosa, aquel refinado frecuenta las prostitutas más miserables, el gusto por la miseria es lo que lo retiene junto al flaco cuerpo de Louchette, y su amor a “la horrorosa judía” es como una prefiguración del que más tarde le inspirará Jeanne Duval; aquel solitario tiene un miedo horrible a la soledad, nunca sale sin compañía, aspira a un hogar, a una vida familiar; aquel apologista del esfuerzo es un “abúlico” incapaz de someterse a un trabajo regular; lanzó invitaciones al viaje, reclamó destierros, soñó con países desconocidos, pero vacilaba seis meses antes de marcharse a Honfleur y el único viaje que hizo le pareció un largo suplicio; ostentaba desprecio y aun odio por los graves personajes encargados de su tutela; sin embargo, jamás trató de liberarse de ellos ni perdió ocasión de soportar sus paternales amonestaciones. ¿Es, pues, tan diferente de la existencia que llevó? ¿Y si hubiera merecido su vida? ¿Si, al contrario de las ideas recibidas, los hombres nunca tuvieran sino la vida que merecen? Es preciso mirar esto más de cerca.
Cuando murió su padre, Baudelaire tenía seis años, vivía adorando a su madre; fascinado, envuelto en consideraciones y cuidados, aún ignoraba que existía como persona, se sentía unido al cuerpo y al corazón de su madre por una especie de participación primitiva y mística; se perdía en la dulce tibieza del amor recíproco; aquello era un hogar, una familia, una pareja incestuosa. “Yo estaba siempre vivo en ti –le escribirá más tarde–, tú eras únicamente mía. Eras un ídolo y un camarada a la vez.”
No podría expresarse mejor el carácter sagrado de esta unión: la madre es un ídolo, el hijo está consagrado por el afecto que ella le profesa; lejos de sentirse una existencia errante, vaga y superflua, se piensa como hijo de derecho divino. Está siempre vivo en ella: esto significa que se ha puesto al abrigo en un santuario; no es, no quiere ser sino una emanación de la divinidad, un pequeño pensamiento constante de su alma. Y precisamente porque se absorbe entero en un ser que le parece existir por necesidad y por derecho, está protegido contra toda inquietud, se funde con lo absoluto, está justificado.
Subnotas
-
BAUDELAIRE POR SARTRE
› Por Jean-Paul Sartre
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux