![]()
![]()
![]() Domingo, 11 de enero de 2015
| Hoy
Domingo, 11 de enero de 2015
| Hoy
SANGRE DE GAUCHO
Un mundo que de tan real sólo puede expresarse a través de una fuerte presión imaginaria y distópica: esclavos y tráfico de cuerpos, caudillos y marginados. Marcelo Carnero ha escrito una potente novela sobre el sometimiento.
 Por Ariadna Castellarnau
Por Ariadna Castellarnau
“Los soles de la noche se encendieron en una explosión.” Así empieza la novela La boca seca, de Marcelo Carnero (Buenos Aires, 1978). Las metáforas se suceden, van construyendo de a poco un mundo que pudo haber sido o que podría llegar a ser; un universo distópico o tal vez real, que pertenece al pasado histórico y lo ignoramos porque no está escrito en los libros. Y justo aquí, con la vaga intención de cubrir este bache, sobre esta omisión de la memoria, se despliega la trama de La boca seca, que con su idioma de médium nos traslada a un mundo de negros, de esclavos, de calor, desierto y costumbres refinadamente salvajes.
Hay muchas formas de abordar La boca seca. Una de ellas es el lenguaje, un castellano exiliado en los bordes de la frontera idiomática, empapado de otras lenguas, no sabemos exactamente cuáles, pero que dan como resultado una escritura despojada de localismos, tan universal como extraña. Y en este punto entra la anécdota personal. Antes de hacerse poeta y novelista, Carnero se crió en un conventillo de la Boca, un lugar de inmigrantes donde cada cual hablaba como podía. La boca seca parece la destilación literaria de esa experiencia infantil, pasada por el tamiz de las lecturas, del oficio y de una mirada única sobre el territorio.
La segunda forma de abordar la novela, tal vez la más interesante, tiene que ver precisamente con la tierra y todas las historias que acumula a modo de palimpsesto. Carnero se interna en un paisaje argentino que no se ajusta necesariamente a una provincia o a una región que podamos encontrar en los mapas. Deja atrás al costumbrista y la crónica para ir al corazón mismo de todas esas señas de identidad tan poco exploradas en la ficción argentina contemporánea y que sin embargo son el alimento soñado de cualquier novelista: una geografía inhóspita y violenta, un pasado de sangre, religiosidad medieval y paganismo.
Carnero capta lo que hay de hermoso, de terrible, de único y literario en estas tierras y arma su propia mitología, tan densa, febril y oscura como la del Mississippi. Sin necesidad de recurrir al registro de la novela histórica o importar referencias literarias explícitas –el condado de Yoknapatawpha, que podría ir como anillo al dedo, con todas sus clases sociales en conflicto: la aristocracia terrateniente y dueña de esclavos, los esclavos negros, los indios y los blancos pobres a los que los sureños llaman “white trash”–, el autor inventa una trama de caudillos feroces dueños de un negocio turbio de tráfico de sangre y de negros esclavos, quizá los mismos que se fueron por algún agujero misterioso de la historia argentina mientras se iba construyendo el mito nacional de que al país lo hicieron los blancos europeos que bajaron del barco.
Con estos dos elementos Carnero consigue una soberbia novelización del conocido dilema civilización y barbarie, aunque sin cruzar al terreno del ensayo o del revisionismo culposo. No le hace falta. La realidad del país brinda los elementos necesarios para la ficción. Sólo es preciso saber encontrarlos. “No trate de economizar sangre de gaucho. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos esos salvajes”, le dice Sarmiento a Mitre en una carta. La novela está servida. Todo el material necesario para construir ese abismo de abyección, también a mano, en el sumidero donde se amontonan los abusados y perdedores de la historia.
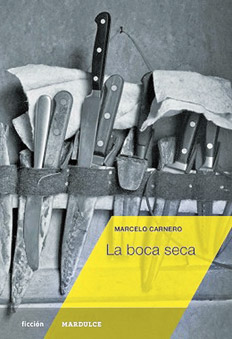
-
Nota de tapa
AMORES PERROS
Autor de ensayos y novelas, el cuento aparece en el horizonte de la obra de José Pablo Feinmann...
Por Juan Pablo Bertazza -
SANGRE DE GAUCHO
Por Ariadna Castellarnau -
LA VIAJERA CONSTANTE
Por Sergio Kisielewsky -
QUERER EXPERIMENTAR
Por Mercedes Halfon -
LÍNEAS DE TIEMPO
Por Liana Wenner
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






