![]()
![]()
![]() Domingo, 13 de septiembre de 2009
| Hoy
Domingo, 13 de septiembre de 2009
| Hoy
MúSICA > LAS BIOGRAFíAS DE TRES MONSTRUOS
3 mosqueteros
Una buena: aunque ya se conseguían en las librerías argentinas, estaban a precios un tanto desorbitantes. Ahora, la editorial RBA distribuye en un mismo mes Cash, Hermano Ray y Crónicas 1, las autobiografías y memorias de Johnny Cash, Ray Charles y Bob Dylan, tres de los monstruos más sagrados e inmensos de la música norteamericana. A continuación, apenas algunos motivos para salir a buscarlas.
 Por Mariana Enriquez
Por Mariana Enriquez

Oscuramente fuerte es la vida
> Johnny Cash
El hombre que habla está en la vejez, pero no se hamaca en su silla, recordando anécdotas. Está transitando un éxito, un regreso. Por eso Cash, la segunda autobiografía de Johnny Cash (escrita junto a Patrick Carr), tiene un tono de despedida, sí, pero el adiós está envuelto en llamas y encuentra al anciano hombre de negro vendiendo muchos discos con canciones como “Delia’s Gone”: “Si no le hubiera disparado a Delia / Ella sería mi esposa / La primera vez que le disparé, le disparé en el costado / Tuve que verla sufrir / Pero con el segundo tiro se murió”. El hombre que reflexiona sobre su vida, entonces, toca para públicos jóvenes de la mano de Rick Rubin, el productor que con American Recordings le dio lo que Johnny Cash se merecía: una vejez gloriosa.
Cash cuenta, en desorden, su intensa vida. En sus palabras –porque aquí no hay demasiada distancia, no hay literatura, es una especie de derrame incontenible, con repeticiones, un orden cronológico confuso, largas enumeraciones– hay una vitalidad infecciosa, y una enorme generosidad. Johnny Cash parece un hombre humilde, decente, que sabe reconocer errores, casi magnánimo. Es posible que esa impresión sólo sea efecto de su satánico carisma, tan obvio cuando interpreta una canción, tan enorme que hasta se derrama en las páginas que cuentan la historia de su vida. Un ejemplo: cuando cuenta el violento robo que sufrió en Jamaica junto a su familia, cuando se preparaban para festejar Navidad (y que incluyó a uno de los jóvenes ladrones apuntándole con un arma a la cabeza a su hijo John Carter durante todas las largas horas de la violenta experiencia). “Lo único cierto es que siento aflicción por esos jóvenes desesperados y las sociedades que los producen y los sufren en gran número, y que siento que yo conocía a esos chicos. Algo nos unía, a ellos y a mí; supe cómo se sentían, su necesidad. Eran como yo.”
Se refiere, en gran medida, a su infancia miserable que cuenta en detalle. J. R. Cash creció en un campo de algodón que el New Deal de Roosevelt le dio a su familia. Su padre era un hombre duro que jamás les mostraba afecto a sus hijos. Su hermano mayor, Jack, murió después de que una sierra de mesa lo abriera en canal en un accidente de trabajo: tenía 14 años, agonizó cuatro días (hubo que extirparle los intestinos) y Johnny presenció esa muerte que lo marcaría para siempre. Un día después del funeral, toda la familia volvió a trabajar al campo. “Vi cómo mi madre se desplomaba sobre las rodillas y dejaba caer la cabeza sobre su pecho. Mi pobre papá se acercó a ella y tomó su brazo, pero ella se soltó furiosa. ‘Me levantaré cuando Dios me levante’, dijo; con tanta rabia, tanta desesperación. Y pronto se levantó y se puso a trabajar con su azada. No busquemos romanticismo en esa vida campestre de entonces, tan buena, tan natural, tan esforzada, tan curtidora del carácter; recuerda la imagen de Carrie Cash tirada en el barro entre las hileras de algodón en el peor de los días para una madre. Cuando dicen que el algodón era el rey en el Sur rural, no saben la razón que tienen.”
De la niñez faulkneriana al descontrol de la estrella de rock consentida hay un solo paso: Cash cuenta en detalle su adicción a las anfetaminas y otras pastillas, trata de contabilizar cada choque de autos a los que sobrevivió, y cada recaída (incluida una reciente que lo llevó a la clínica Betty Ford cuando ya era un hombre grande). Y también repasa el famoso episodio de la Nickajack Cave, esa cueva tan parecida a aquella donde se perdieron Tom Sawyer y Becky Thatcher, y donde Cash fue a buscar la muerte: quería perder el rumbo allí dentro, drogado como estaba, y morir de hambre o por una caída. Sin embargo, encontró a Dios: vio la proverbial luz, salió, a la salida lo esperaba su mujer June Carter (otro milagro, cree) y cambió las anfetaminas por el evangelio. Tan religioso se volvió que llega a la candidez, como cuando cuenta, con inocultable orgullo, que recientemente completó un curso por correspondencia de estudios bíblicos.
Hay más: salvo hacia el final, cuando el libro afloja la tensión y Cash empieza a enumerar a sus amigos y admirados, y la calidad se diluye, la autobiografía tiene momentos intensos: la relación de amistad con Roy Orbison, tan profunda y leal; sus viajes al desierto tras los pasos de forajidos del Oeste, con los que se identificaba tanto que, además de hacer discos conceptuales en su honor, andaba vestido con ropas vintage y armas de verdad sobre las caderas (cargadas, por supuesto); las noches de locura en las que quería arrancar de la pared una cama plegable que no existía y se destrozaba la mano a pesar de que su esposa le insistía en que sólo estaba escarbando un muro liso; las veces que las anfetaminas lo dejaron sin voz sobre el escenario. Quizá, se puede apuntar, hay demasiado acerca de su relación con Dios y muy poco sobre sus shows en cárceles (Folsom, San Quintín). Pero es comprensible. Al escuchar bestialidades como “Cocaine Blues”, o ese infierno en la voz que es “Hurt” o el apocalipsis de “The Man Comes Around”, se intuye una oscuridad que cala muy hondo, que perfora el exterior encantador del héroe country. Y uno piensa: Dios sabe qué sería de Johnny Cash sin Dios.
Cash
Johnny Cash y Patrick Carr
RBA Libros Bolsillo, $ 59.

El oído absoluto
> Ray Charles
Si Johnny Cash es puro corazón, y quiere demostrar su esfuerzo por ser un tipo amoroso en cada párrafo –y lo consigue–, Ray Charles busca otra cosa en esta autobiografía editada originalmente en 1978, escrita junto a David Ritz: que él es una fuerza inquebrantable, que su historia es un triunfo de la voluntad.
Ritz le dice en un momento que más bien su vida es un milagro, pero Ray Charles no se deja impresionar: de chico fue a la iglesia como todo buen sureño, pero nunca se dejó enamorar por la religión. Le sería útil más tarde, claro, cuando mezclando gospel y blues lograra algo diferente y obtuviera uno de sus tantos títulos: el Padre del Soul.
Ray Charles nació en Georgia y poco después se mudó a Greensville, Florida. “Soy de pueblo. Y cuando digo ‘de pueblo’, me refiero a un lugar dejado de la mano de Dios. Ahí está el origen de todo. Todo lo que llegué a ver en mi vida –y no hablo en sentido figurado– fue el campo.” Ray Charles perdió la vista a los 7 años, probablemente de glaucoma, aunque nunca pudo confirmarlo (se quedó ciego en 1937, y era muy pobre: los chicos como él no tenían diagnóstico). Antes de la oscuridad pudo ver, también, el cabello largo de su madre, un bar donde lo dejaban juguetear con el piano, la figura rotunda de la esposa de su padre ausente, que vivía con él –la familia era extraña–, y la muerte de su hermano George, que se ahogó en una tina, jugando, mientras Ray, también muy pequeño, sólo gritaba pidiendo ayuda. Ya ciego, fue enviado a un colegio especial, donde estudió música, aprendió las dificultades de masturbarse siendo ciego (“uno nunca sabe si alguien está viendo”) y soportó quedarse solo para Navidad porque la familia no tenía plata para ir a buscarlo. Dejó el colegio a los 15, cuando su madre murió, y enseguida empezó a trabajar como músico.
Allí la biografía de Charles se vuelve tan apasionante como tenaz. El hombre es un duro. En su pueblo andaba en bicicleta y en moto. ¿Peligroso para un ciego? El insiste en que no: su madre le enseñó a valerse solo. “Creo que es importante que se entienda que había cosas que nunca quise tener cuando era niño: un perro, un bastón, una guitarra. En mi mente todos esos elementos simbolizaban la ceguera y el desvalimiento. No pretendía engañarme a mí mismo. Sabía que era ciego como un topo. Pero no quería ir por ahí tambaleándome como un muerto viviente. No quería depender de nadie, ni de nada.” Igual de terminante es cuando habla de drogas: aunque fue adicto a la heroína, asegura que dejó cuando ya no daba para más (agentes de narcóticos le encontraron el vicio encima, y prefirió rehabilitarse antes que ir a la cárcel). Dice que no sufrió, ni durante la adicción, ni con la abstinencia. Con el sexo, Ray Charles es claro: la monogamia no es para él, tampoco los preservativos, y ha reconocido a todos sus hijos. Ser ciego tiene sus ventajas, jura: puede estar con una chica poco agraciada, y mientras le dé satisfacción, la estética es lo de menos. En un momento desopilante del libro hasta explica por qué le gustan las orgías, y da algunos consejos sobre cómo llevarlas a cabo de forma correcta. “He conocido a más mujeres de las que puedo recordar. No lo digo por presumir: es un dato. La verdad es que no tengo que hacer grandes esfuerzos: a menudo me doy vuelta y allí está ella.”
Brother Ray, la autobiografía habla además de una época terrible, pero creativamente sin igual: los años ’40 y ’50 en los Estados Unidos de la segregación racial. El jazz, las terribles jam sessions donde un hombre podía salir destrozado si no lo hacía bien, Billie Holiday, el be bop, los clubes de baile y sus grandes orquestas, las giras en auto por todo el territorio, jamás compartiendo escenario ni público con artistas blancos; las estaciones de servicio negándose a dejar entrar a los músicos al baño, las playas limitadas, con agua para negros y agua para blancos. Pocos saben que fue Ray Charles el primer artista negro reconocido que se negó a tocar para un público segregado: “Un promotor se empeñó a dividir al público del espectáculo; los negros en el gallinero, y los blancos en el patio de butacas... Le respondí al promotor que no me oponía a la segregación, pero que la cosa tenía que ir al revés. Le sugerí que los blancos se instalaran en el gallinero y los negros abajo, donde están los mejores asientos... Por supuesto, él se negó y amenazó con denunciarme. Que me denunciase. Pero no pensaba tocar ni en broma. Y no lo hice. Y me denunció. Y perdí. Fuimos a juicio en Atlanta y el tribunal me condenó a pagarle al tipo 1500 o 2000 dólares por incumplimiento de contrato, más gastos de publicidad y promoción. Me jodió bien, pero al menos aquel cabrón no pudo obligarme a obrar contra mi conciencia”.
Ray Charles también habla mucho de música, de jazz, de country, de blues, de gospel, no tanto de rock’n’roll, género del que no se siente parte. Y el libro incluye una desesperante discografía anotada, donde queda claro todo lo que falta digitalizar. El final, sin embargo, es desolador. En el ’78, Charles decía que su único miedo era morir de cáncer. Y quedar sordo. Murió de cáncer en 2004, y David Ritz se encarga de contar esos días finales en un epílogo hermoso, donde Ray Charles, el genio, aparece vulnerable por primera vez.
Brother Ray
Ray Charles y David Ritz
RBA Libros Bolsillo, $ 59.

Comparemos mitologías
> Bob Dylan
Crónicas 1 de Bob Dylan es una bestia diferente, por muchas razones. La primera y más obvia es que Dylan escribió este libro, no es un dictado, ni una colaboración, es literatura. La segunda, que Dylan no elige el relato exhaustivo sino cierta introspección, reflejos, epifanías, diálogos de madrugada, escenas callejeras: en Crónicas 1 hay muchos más estados de ánimo que hechos. La tercera, que Dylan está vivo y mira atrás desde un momento creativo singular, y se construye para los demás el relato de su vida que mejor le place.
Bob Dylan es, además, bastante más seco y distante que Cash y Ray Charles. Su posición en la cultura popular es muy distinta. Lo cual no quiere decir que revele menos. Sólo que es tan introvertido como siempre con respecto a las anécdotas que adornan su leyenda; y de la leyenda y de su pedestal como icono habla mucho, y se manifiesta harto; y cuando Dylan llega al hartazgo es temible: “La contracultura, fuera lo que fuese, ya me tenía harto. Me ponía enfermo el modo en que subvertían mis letras y extrapolaban su significado a conflictos interesados, así como el hecho de que me hubieran proclamado el Gran Buda de la Revuelta, El Sumo Sacerdote de la Protesta, Zar de la Disidencia, Duque de la Desobediencia, Líder de los Gorrones, Káiser de la Apostasía, Arzobispo de la Anarquía, el Pez Gordo. ¿De qué demonios hablaban? Eran títulos espantosos, en cualquier caso”.
Esta amargura llega en el capítulo titulado “New Morning”, el primero dedicado a un disco, y claramente no se trata de uno de sus trabajos más populares, porque Bob Dylan no quiere complacer, no tiene ganas de volver sobre lo que todo el mundo ha escrito y mitologizado, y quiere rescatar lo que para él fue importante, y este disco lo fue. Porque lo ayudó a despejar la tormenta de miedo y asco que le producían esos jóvenes y no tanto que querían meterse en su casa, que le invadían el patio y el techo, cuando vivía con su joven familia en Woodstock: “Luego empezaron a llegar radicales sin escrúpulos en busca del Príncipe de la Protesta: personajes de aspecto sospechoso, tipas que semejan gárgolas, espantajos y vagabundos con ganas de fiesta que saqueaban la despensa”. Lo ayudó también a disipar esas ganas intensas de que los críticos despreciaran su trabajo para que, por fin, la gente pudiera olvidarse de él. Dejarlo en paz. Dejarlo cambiar de piel sin una mirada clavada en la nuca. En muchos, muchísimos momentos de Crónicas Volumen 1, Bob Dylan mira por la ventana, buscando aire, luz, una imagen de la vida afuera, vuelos de pájaros al atardecer, un escape. Baja ventanillas de autos para que el viento le dé en la cara. Se sienta junto a la ventana con un café. Tiene que haber algo más allá de ese constante ruido que le invade la cabeza.
Pero esta angustia viene después de un segundo capítulo, “La tierra perdida”, que es todo aprendizaje y luz, la historia de un hombre joven que huye del frío y la familia hacia la capital del mundo, Nueva York; que lee a Tucídides y a Clausewitz, pero también a Tolstoi y Lord Byron, Freud y Balzac. Que absorbe hasta llegar a la glotonería y se rodea de personajes parecidos a los de sus canciones, descriptos con su habitual virtuosismo: “Chloe tenía el cabello rojizo con tonos dorados, ojos color de avellana, una sonrisa ilegible, rostro de muñeca, un cuerpo que lo superaba, las uñas pintadas de negro... Según ella, Drácula gobernaba el mundo y era el hijo de Gutenberg, el tipo que inventó la imprenta”.
Algunos de los mitos son visitados, claro que sí. Como las visitas a Woody Guthrie, encerrado en un manicomio. Pero no hay muchos más. Ni Beatles, ni Pete Seeger, ni Newport, ni Edie Sedgwick, ni Joan Baez. No hay highlights. Dylan es discreto –no revuelve su infancia, ni sus amores, ¿cuándo quiso hablar de eso, y por qué debería hacerlo?–, pero es muy honesto en cuanto a lo que siente, que a veces es emotivo, otras antipático, otras rabioso. Dylan prefiere dedicarle un capítulo entero a uno de sus discos más amados por los fans, Oh Mercy, producido por Daniel Lanois, que marcó otro momento determinante en su carrera; y que, como todo nacimiento, costó mucho. “La voz que se oye en el disco no iba a ser jamás la de un hombre martirizado y presa de un pesar constante. Creo que al principio a Danny le costó entenderlo y que, una vez que renunció a esa idea, las cosas empezaron a salir bien.”
Lo que hace Dylan en Crónicas Volumen 1 es algo digno de su apabullante talento: revelar muchísimo dando la impresión de contar poco y nada. Sólo alguien dispuesto a abrir su corazón (incluso a equivocarse en el juicio, como suele suceder cuando se inspecciona la propia vida) puede escribir algo así: “Dondequiera que vaya, soy un trovador de los ’60, una reliquia del folk-rock, un rapsoda de tiempos pasados, un jefe de Estado ficticio de un lugar que nadie conoce. Me encuentro en el abismo sin fondo del olvido cultural. Llamalo como quieras. No me lo puedo quitar de encima. Cuando emerjo de los bosques, la gente me ve venir. Siempre he sabido qué están pensando. Hay que conceder a las cosas la importancia que merecen”.
Qué tipo difícil, y qué gran libro.
Crónicas, Volumen 1
Bob Dylan
RBA Libros Bolsillo, $ 59
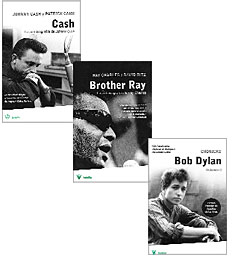
-
Nota de tapa
¡super ratón!
Alfredo Casero vuelve al teatro con los personajes de Cha cha cha y prepara una troupe con la...
Por Angel Berlanga -
Todo lo sólido se desvanece
Por María Moreno -
MúSICA > LAS BIOGRAFíAS DE TRES MONSTRUOS
Cash, Dylan y Ray Charles
Por Mariana Enriquez -
YO ME PREGUNTO
¿Por qué se les dice hospital de agudos si tienen pacientes graves?
-
MúSICA > ENTREVISTA CON YUSA, EL GRAN NOMBRE DE LA RENOVACIóN MUSICAL CUBANA
Te doy una canción
Por Martín Pérez -
PLáSTICA > LAS FOSFORESCENCIAS DE CARLOS BISSOLINO
El mundo encendido
Por Santiago Rial Ungaro -
EVENTOS > LAS JORNADAS PATAFíSICAS Y SU MANUAL DE INSTRUCCIONES
Patapúfete
Por Juan Pablo Bertazza -
Agenda
-
PERSONAJES > LA VERDADERA COCINERA DETRáS DE JULIE & JULIA
La Petrona americana
Por Laura Jacobs -
CINE > SE PUEDEN VER LOS CORTOS ANIMADOS CENSURADOS POR INCORRECTOS
Animate
Por Mariano Kairuz -
DVD > CADILLAC RECORDS, LA BIOPIC DE BIOPICS
La escuela del Blues
Por Alfredo García -
FAN > UNA MúSICA ELIGE SU CANCIóN FAVORITA
Rosario Bléfari y “Meet the author”, de Fastbacks
Por Rosario Blefari -
F.MéRIDES TRUCHAS
F.Mérides Truchas
-
RADAR LIBROS #1
Había otra vez
Por Rodrigo Fresán -
RADAR LIBROS #2
Una playa en el fin del mundo
Por Angel Berlanga -
RADAR LIBROS #3
El caso Eleanor
Por Samuel Zaidman -
RADAR LIBROS #4
Señas de identidad
Por Luciana De Mello -
RADAR LIBROS #5
Una palabra, un mundo
Por Nina Jäger -
RADAR LIBROS > DE COLECCIóN
Disparos en la Biblioteca
Por Gabriel Lerman -
RADAR LIBROS > PRESENTACIONES
Diez claves para leer a Joe Carter
Por José Pablo Feinmann
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






