TENDENCIAS > MICHAEL MARSHALL, EL NUEVO PADRE DE LOS ASESINOS SERIALES
American psychos
El tema de los asesinos seriales no se acaba sino que, como sus protagonistas, se eclipsa sólo para volver a atacar con más fuerza. Y después de Thomas Harris y su Hannibal Lecter, llega Michael Marshall y una saga que hace con los asesinos seriales lo que Anne Rice hizo con los vampiros: explorar su origen, su lógica y sus explicaciones. Con Los hombres de paja, en la colección Roja & Negra (Mondadori), dirigida por Rodrigo Fresán, se inicia su publicación en castellano. Y a continuación, en parte del prólogo que acompaña la novela, el mismo Fresán lo presenta.
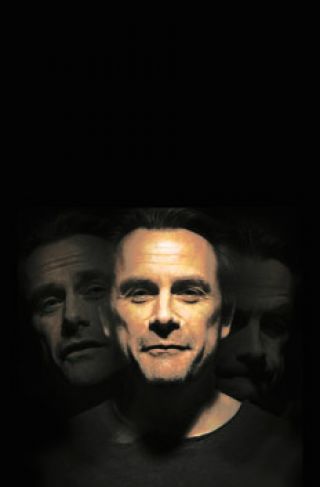
› Por Rodrigo Fresán
UNO Algunas cosas que dijeron algunas personas: “Nunca debieron acusarme de algo más serio que de regentear un cementerio sin licencia” (John Wayne Gacy, asesino en serie). “Yo no quería hacerles daño, yo sólo quería matarlos” (David Berkowitz, asesino en serie). “Mi problema es la diabetes. Me baja el azúcar y entonces me subo al techo de un edificio y después soy capaz de hacer cualquier cosa” (John Henry Brudos, asesino en serie). “Yo sólo hice lo que me pidió mi perro. Es un perro muy bonito” (David Berkowitz, asesino en serie). “La cosa era así: yo trabajaba como chofer de ambulancia, elegía a una mujer, la asesinaba, la arrojaba a un costado del camino, hacía una llamada anónima a la policía, y después volvía con mi ambulancia a recoger el cadáver. Me divertía mucho conversar con todos esos tipos de uniforme y enterarme de lo que pensaban sobre lo sucedido” (Charlie Davis, asesino en serie). “Nosotros, los asesinos en serie, somos sus hijos, somos sus maridos, somos los que están en todas partes. Y claro: mañana muchos de ustedes van a despertarse muertos” (Ted Bundy; asesino en serie).
DOS Hubo un tiempo en que el agente del FBI John Douglas –autor del libro Mind Hunter: Inside the FBI’s Serial Crime Unit y creador y alguna vez jefe de la fuerza de elite del FBI conocida como Investigative Support Unit, dedicada al estudio para la comprensión y el entendimiento de ese espécimen de una “nueva raza” delictiva mejor conocida como asesinos en serie– no hubiera tenido la necesidad y la angustia de sentarse a escribir lo que sigue: “A principios de los años sesenta, el promedio de soluciones exitosas de homicidios en Estados Unidos alcanzaba el 90 por ciento. Hoy, a pesar de los increíbles avances científicos y tecnológicos, de las ventajas y la velocidad de la era de las computadoras, y de la cantidad siempre creciente de oficiales de policía cada vez mejor entrenados y con mayor cantidad de recursos, el promedio de asesinatos ha ido en ascenso y el de esclarecimientos, en descenso. Más y más crímenes son cometidos por y contra desconocidos. Y en buena parte de los casos no contamos con una motivación clara que nos permita hacer nuestro trabajo. Por tradición, la mayoría de los asesinatos y crímenes violentos resultaban relativamente sencillos a la hora de ser comprendidos por los oficiales. De un modo u otro, todos eran consecuencia de una forma crítica y extrema de la exageración a la hora de manifestar sentimientos que todos nosotros conocemos: furia, codicia, celos, venganza, interés. Una vez que se conseguía ubicar el problema, el misterio de ese crimen llegaba a su fin. Pero una nueva raza de criminal violento ha aparecido en los últimos años...”.
TRES El sueño de su razón invocaba monstruos. Y John Douglas era el gran invocador, el prócer del oficio, el padre de una patria oscura. John Douglas era un profiler. John Douglas era el tan orgulloso como sufrido dueño de un don y de un estigma. John Douglas era un hombre imprescindible a la hora de la persecución de los asesinos seriales, porque John Douglas pensaba igual que un asesino en serie.
Así, en el juego del gato y del gato, todos se persiguen. Y el dilema no era ser o no ser, sino serial o no serial.
Así también, el punto exacto donde terminaban individuos como Charles “Helter Skelter” Manson, Ed “Psicosis” Gein, Ed Kemper, Jeffrey Dahmer, Richard Marquette, John “Payasito” Gacy y Davis “Hijo de Sam” Berkowitz –para nombrar a unos cuantos– es el sitio preciso donde empezaba alguien como John Douglas hasta que John Douglas se derrumbó. Fatiga de materiales. Erosión mental.
En las novelas de Thomas Harris, el agente Jack Crawford –personaje directamente inspirado en su figura– casi nunca sonríe pero siempre “tiene los ojos muertos”. Igual que John Douglas después de lo que él hoy llama “El Incidente”. Fue el 2 de diciembre de 1983. Esa noche, antes de dar una conferencia junto a sus doce discípulos del FBI, John Douglas se vino abajo. Fiebre y parálisis y coma. Tiraron la puerta abajo de su cuarto y lo encontraron “sentado como un sapo”. De algún modo, los demonios habían alcanzado a John Douglas. Terapia intensiva, sacerdote y últimos ritos. John Douglas volvió del otro lado. No sabe cómo, ni por qué, pero sí sabe que mejor no hablar de lo que vio allí. Tal vez, quién sabe, John Douglas intuyó la verdadera función de los asesinos seriales: ser la encarnación tangible de un Mal Absoluto que acaso nos permita creer –por oposición– en la existencia cierta de un Bien Eterno y acaso triunfante al final de la Historia y de la historia. John Douglas retornó a trabajar al mes siguiente, pero se jubiló al poco tiempo. Veinticinco años de pensar como monstruo fueron más que suficientes, y la advertencia había sido clara: si juegas con fuego, si te acercas demasiado al fuego, si miras fijo al fuego durante demasiado tiempo, es más que seguro que acabarás quemado.
En pocos años, la cultura popular se ha encargado de ficcionalizar a John Douglas a través de personajes como Frank Black (oscuro protagonista de la serie de televisión Millennium) o el ya mencionado Jack Crawford (primero interpretado por Dennis Farina y luego por Scott Glenn, sombrío jefe del curtido agente Will Graham en Dragón rojo y de la promisoria novata Clarice Starling en El silencio de los corderos y Hannibal). Y así, de alguna manera, la importancia narrativa y dramática de John Douglas equivale a creer y resignarse a la idea de que para combatir a un monstruo se necesita un monstruo bueno pero, finalmente, a un monstruo.
CUATRO John Douglas recuerda cuando el actor Scott Glenn fue a verlo para prepararse para su personaje: “Entró a mi oficina en Quantico y empezó a bombardearme con un discurso sobre los beneficios de la rehabilitación, el horror de la pena de muerte, y la bondad que se esconde en el fondo de todo ser humano. Le dije que sí a todo. Después saqué unas fotos de mi cajón y le hice escuchar la grabación de dos adolescentes siendo torturadas hasta morir. Scott Glenn salió de allí llorando y pidiéndome perdón por todo lo que había dicho”.
Así son las cosas.
Así eran.
Así seguirán siendo.
Aunque, internándose en el corazón de las tinieblas del tercer milenio, los especialistas que descienden de John Douglas juguetean ahora con la idea de cambiarle el nombre al producto, relanzarlo: lo que hasta ahora se llamaba asesino en serie pasará a llamarse asesino recreacional. Ya saben: gente que mata gente en sus ratos libres. Personas que, cuando se les pregunta a qué se dedican, sonríen misteriosamente y cambian de tema, o responden: “Soy coleccionista”.
Y en todo esto hay una verdad insoslayable, problema casi imposible de resolver: el asesino en serie actúa siguiendo una lógica propia, que casi nunca tiene que ver con la lógica de las mayorías. De ahí la dificultad para comprenderlos, para aprenderlos y aprehenderlos.
CINCO ¿Pero qué ocurriría si existiera una explicación sensata para el irracional sinsentido de la existencia de los asesinos seriales? ¿Si todo el asunto fuera algo más que una vocación rara y alternativa? ¿Si existiera un patrón histórico y sociológico que determinara sus movimientos?
Es ahí donde entra Michael Marshall y su Trilogía de los hombres de paja, cuya primera entrega es este libro.
Porque lo que hace Marshall en Los hombres de paja –y en sus continuaciones, Los muertos solitarios y La sangre de los ángeles, a ser publicadas en esta misma colección– es algo similar a lo que en su momento hizo Anne Rice por los vampiros: dotar a los asesinos en serie de una historia y una razón de ser, de una mística y hasta de una férrea legislación y un práctico manual de instrucciones. De este modo, a Marshall no le interesa tanto lo que el monstruo hace sino lo que hace al monstruo.
Y, también, algo parecido a lo que se hace con la dimensión de los fantasmas en Ojos violeta de Stephen Woodworth, publicada en esta misma colección y a ser seguida por Manos rojas, Habitaciones negras y Sangre dorada.
De acuerdo: conocemos las génesis personales y privadas y literarias de gente como el sheriff Lou Ford de Jim Thompson, del Norman Bates de Robert Bloch, del Tom Ripley de Patricia Highsmith, de la Annie Wilkes de Stephen King, del Martin Plunkett de James Ellroy, del Chaingang de Rex Miller, de la Catherine Trammell de Sharon Stone, del Patrick Bateman de Bret Easton Ellis, del Dick Dart de Peter Straub, del Junior Cain de Dean Koontz, de la Gretchen Lowell de Chelsea Cain, del Antoine Leng Pendergast (alias Enoch Leng) y del Diógenes Dagrepont Bernoulli Pendergast de Douglas Preston & Lincoln Child, y del Dexter Gordon de Jeff Lindsay, entre muchos otros.
Pero nada sabemos del impulso ancestral, del Big Bang de la cuestión, del principio de todas las cosas, de cómo y por qué se derramó la primera sangre.
El inglés Michael Marshall –nacido en Knutford, Chesire, 1965, y respetado autor de ciencia-ficción bajo el nombre de Michael Marshall Smith– adoptó una nueva personalidad para oír ese latido ancestral y diagnosticar que está más sano y más peligroso que nunca. Y Michael Marshall tiene perfectamente claro que el ascenso de la figura del asesino en serie a la categoría de casi héroe probablemente sea la innovación más trascendental dentro del thriller desde que –en el decir de Raymond Chandler– Dashiell Hammett “sacó el crimen del jarrón veneciano y lo arrojó de vuelta a la calle”. Así que no se conforma con la simple invención de una criatura monstruosamente simpática. Tampoco opta por el revisionismo histórico de antepasados ilustres como el chino Liu Pengl, el francés Gille de Rais, el indio Behram, el británico Jack El Destripador o el ruso Andrei Chikatilo.
Lo que le interesa a Marshall es el linaje Made in USA de la especie.
Sólo en un país como Estados Unidos –lugar de mayor concentración de “profesionales” por metro cuadrado– puede existir algo como The Serial Killer Clothing Company (sí: usted puede vestirse como su asesino serial favorito) o numerosos sites que te permiten saber “con cierta seguridad” si hay algún asesino en serie entre tus conocidos (darse una vuelta por el test “Conozca sus posibilidades de ser una víctima de un asesino múltiple” y responder a preguntas como: ¿Cuán cerca vive de la frontera mexicana?, ¿Practica aerobics con frecuencia?, ¿Alguno de sus familiares adopta un alias cuando se encuentra deprimido?) o pujar on line por las cada vez más valiosas pinturas de payasos firmadas por John Wayne Gacy.
Y sí, sólo de un país como Estados Unidos puede haber surgido alguien como El Hombre de Pie.
SEIS El Hombre de Pie es la figura inolvidable y totémica y ominosa alrededor de la cual Michael Marshall pone a bailar la Trilogía de los hombres de paja.
Trilogía que arranca con un tiroteo en un McDonald’s de pueblo chico y concluye, dos libros más tarde, con uno de los más literalmente explosivos finales que se recuerden.
Entre un extremo y otro se mueven –y corren y son perseguidos– un trío de personajes sueltos que no demoran en encontrarse y saberse malditos y condenados a luchar o morir: Ward Hopkins (alguna vez analista para la CIA, que descubre que su pasado y el de su familia no era exactamente tal como se lo habían contado), Nina Baynam (agente del FBI que bien pudo haber tenido a John Douglas como mentor) y John Zandt (un torturado ex detective de homicidios de Los Angeles empeñado en vengarse del psicópata que se llevó para siempre a su hija) que funciona como una versión golpeada y vencida de John Douglas. Alguien que ha comprendido de la peor manera posible que “Los asesinos en serie no son espeluznantes en y por sí mismos. Lo espeluznante es darse cuenta de que se puede ser humano sin sentir como lo hace el resto de seres humanos”.
Y los tres –Hopkins, Baynam y Zandt– han leído algo llamado El manifiesto humano.
Y los tres comprenden que, detrás de todos esos asesinos en serie actuando de manera supuestamente independiente, hay un impulso común, una necesidad de volver a ser los ágiles cazadores que alguna vez fuimos y de exterminar a todos esos torpes granjeros en los que nos hemos convertido. Sépanlo: para El Hombre de Pie y los Hombres de Paja, nosotros no somos más que ganado engordado, ofrendas a sacrificar para alimentar la pasión de una nueva cruzada.
De este modo, Los hombres de paja y sus secuelas –que ya han sido adaptadas al cómic y próximamente llegarán al cine– son varias cosas y son todas cosas buenas: policial sangriento, thriller sociológico, tratado corporativo, novela histórica, intriga conspirativa, vertiginosa road novel, conjetura antropológica, paranoia virósica y expediente X ultraclasificado.
Y poco más que decir y en realidad, tanto que decir.
Pero de lo que aquí se trata es, nada más, de abrir la puerta.
A ustedes, ahora, les corresponde entrar a la casa de los recientemente fallecidos padres de Ward Hopkins.
Y encontrar y leer esa nota.
Y después ver ese video.
Y recordar aquellas palabras del asesino en serie Ted Bundy: “Ellos están en todas partes, son nuestros seres queridos, y así muchos no viviremos para contar el cuento”.
 Los hombres de paja |
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux
