![]()
![]()
![]() Martes, 17 de noviembre de 2009
| Hoy
Martes, 17 de noviembre de 2009
| Hoy
MUSICA › A CINCUENTA AñOS DE LA MUERTE DE HEITOR VILLA-LOBOS
El hombre que fue un país
Su nombre es venerado, pero hoy su música, en la que se encuentran raras combinaciones, es virtualmente ignorada. Quedó identificado con el gobierno de Getúlio Vargas, pero eso no le impidió trascender las fronteras y convertirse en un referente de lo brasileño.
 Por Diego Fischerman
Por Diego Fischerman
Escribió piezas stravinskianas cuando Stravinsky aún era un desconocido en América. Integró con naturalidad, cuando a nadie se le ocurría hacerlo, elementos de la tradición europea y escrita y de las músicas populares. Heitor Villa-Lobos viajó por el Brasil profundo escuchando más que recopilando lo que cantaban y tocaban las poblaciones indígenas, cuando cualquier travesía era una aventura y ni George Gershwin ni Béla Bartók habían todavía soñado sus trabajos de campo en Carolina del Norte o en las poblaciones rurales centroeuropeas. Inventó su propia leyenda y contó hazañas selváticas, incluyendo el escape de una cena en la que constituiría el plato principal, en las que nadie creyó demasiado.
Inventó un sonido para Brasil y fue, por sus obras buenas, uno de los compositores clásicos más importantes del siglo pasado. Por las malas –que también las hubo– perdió prestigio y terminó identificado, casi exclusivamente, con el músico oficial –y oficialista– de Getúlio Vargas. Y su herencia floreció, brasileñamente, en otra parte: las riquísimas músicas populares de ese país. Hoy, venerado de nombre pero con su extraordinaria música virtualmente ignorada, se cumplen cincuenta años de su muerte. Para muchos, Villa-Lobos es el autor de unas pocas obras: sus estudios y preludios para guitarra, alguna de sus Bachianas, sobre todo la quinta, para voz femenina y octeto de cellos, y poco más. Casi no se tocan, y apenas hay versiones grabadas de sus 17 cuartetos de cuerdas, sus doce sinfonías, sus Chôros, escritos para combinaciones tan poco usuales como coro masculino y septeto de vientos (el Nº 3, de 1925) o tres cornos y trombón (el Cuarto, de 1926), o su óperas Izaht, Magdalena, Yerma y La hija de las nubes, Pero, sobre todo, su extraordinaria música de cámara para grupos heterogéneos, empezando por el notable Sexteto místico, de 1917, para guitarra, arpa, flauta, saxofón, oboe y celesta, o sus originalísimas obras para piano, que Arthur Rubinstein tuvo entre sus favoritas, está sin duda entre la mejor música –y la más interesante– compuesta en los primeros años del siglo pasado.
Nacido en Río de Janeiro el 5 de marzo de 1887, un año antes de la abolición de la esclavitud, hijo de un músico y astrónomo amateur, Villa-Lobos comenzó tempranamente estudios de armonía y contrapunto y tempranamente los abandonó. Mientras tanto, a partir de algunas lecciones elementales de su padre, comenzó a tocar cello, guitarra y clarinete en las tertulias en su casa. Y a los 12 años, después de la repentina muerte del padre, comenzó a trabajar como músico en cines y teatros. Su primer viaje por la cuenca del Amazonas fue en 1905 y a su regreso comenzó a componer piezas que surgían, en su mayoría, como resultado de sus improvisaciones en la guitarra. Sus fuentes principales eran los músicos callejeros, con los que no se privaba de tocar, y los tangos –que poco tenían que ver con el tango– de Ernesto Nazareth. Por un tiempo fue cellista de una compañía de ópera de Río y un pianista y editor de música amigo suyo, Arthur Napoleâo, lo convenció de estudiar más metódicamente. El otro acontecimiento que según sus biógrafos cambió su vida fue el casamiento con la pianista Lucília Guimaraes. En 1913 comenzaron a publicarse sus piezas y algunas de sus composiciones de cámara comenzaron a ser incluidas en ciclos de conciertos de Río de Janeiro.
“No soy producto de ninguna escuela, tendencia u ortodoxia”, decía Villa-Lobos en Buenos Aires, en septiembre de 1953, en un reportaje publicado por la revista El Hogar. “Mi posición es de absoluta y rotunda libertad. No debo nada de mi creación a la excelente cultura europea. Admiro su arte eterno y su magnífico pasado. Pero creo que nada de esto se puede reproducir. Sería lo mismo que pintar retratos de personas actuales vestidas de jubón y sombrero de plumas.” En el mismo reportaje, el compositor argumentaba: “Pienso como un producto auténtico de América. Soy indianista y escribo todo lo que refleja el indio. Más aún, percibo y expreso el panorama de la inmensidad americana en su flora, en su paisaje y en su raza humana. No soy un revolucionario porque el revolucionario es el que combate y desconoce la obra realizada por otros. La música romántica, o clásica, es idealista e interesante. Lo que no es interesante es el reproductor, el que imita. Lo que importa es crear algo original. Más que un revolucionario, o un renovador, soy, en consecuencia, un músico original, sin intención de serlo”.
La ideología de Villa-Lobos fue, en todo caso, confusa. Fue un ferviente defensor del gobierno de Getúlio Vargas, para el que compuso infinidad de música ceremonial y de cuyo programa educativo fue actor principal, como director de la Superintendencia de Educación Musical y Artística y como autor de un repertorio que fue desde cancioneros didácticos y tratados de solfeo hasta himnos para ser cantados por multitudes infantiles –su versión del Himno Nacional fue interpretada por 30.000 niños en el Día de la Independencia de 1939–. En 1941 publicó su tratado La música nacionalista durante el gobierno de Getúlio Vargas. Y en 1953 decía: “No hay música brasileña, ni española ni mexicana (por lo menos en mi concepto personal de la música). El hombre expresa en lenguaje musical sus sensaciones y vierte su contenido en una fórmula estética de contenido universal. Yo soy brasileño. No hay duda de que mi música ofrece varios aspectos de la vida de mi país. Pero todo está en mí. Forma parte de mi sensibilidad. Está fundido en mi sangre. Mi mensaje no es nacionalista sino universal”.
Su “brasileñidad”, como él mismo la llamaba, iba, en todo caso, mucho más allá de las declamaciones. En particular sus chôros y piezas como la Ciranda de las siete notas para fagot y cuerdas, la Distribución de las flores, para flauta y guitarra, o la genial Prole do bebê, que Rubinstein estrenó en 1922 y fue considerada “la primera muestra de modernismo brasileño”, respiran esa fluidez, ese lirismo y esa libertad de la que, más adelante, músicos como Tom Jobim –y tal vez toda la Bossa Nova– se apropiarían. Pero ese nacionalismo más allá del nacionalismo, esa pintura sin pintoresquismo, no hubiera sido posible sin la experiencia de Villa-Lobos en París. Una experiencia que, en realidad, comenzó en Río, con la gira que llevó allí a los Ballets Russes de Diaghilev, en 1917. Ese mismo año, Villa-Lobos conoció al compositor Darius Milhaud, que estaba en Río como secretario de Paul Claudel, en la Embajada francesa. Milhaud le hizo conocer a Debussy y a Satie. Y en 1923, cuando ya era una especie de celebridad local, se fue a París. Y si bien es cierto que se preocupó más por tratar de deslumbrar a los franceses con su exotismo, también lo es que su estilo cambió sensiblemente a partir de conocer a Edgar Varèse y de frecuentar un medio en el que terminó siendo amigo de Pablo Picasso.
Los conciertos con sus obras, por su parte, causaron verdadera sensación y Le Monde escribió, a partir del estreno del Chôro Nº 10, que “un nuevo tipo de música, para el que habría que encontrar una palabra nueva”, había nacido. Si durante el Estado Novo de Vargas Villa-Lobos había sido un funcionario real, a partir de ese momento se convirtió en algo así como embajador virtual. Era el Brasil, más allá de cualquier representación formal. Compuso para los solistas más importantes de su época, viajó casi permanentemente y el 17 de noviembre de 1959 murió en Río, la ciudad que, con un funeral fastuoso, se despidió también a sí misma como capital del Brasil. Las exequias del compositor fueron el último gran acto cívico antes de que la capital se mudara a Brasilia.
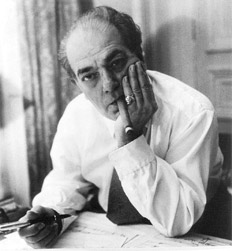
- Una obra en el Coliseo
- La voz y el instrumento
Por Jacques Morelenbaum * - El arte de pensar a Brasil
Por Egberto Gismonti
-
MUSICA> Rubén Blades, que hoy canta en el Luna Park, habla de salsa y de política
“Las cosas no cambian porque surja un partido nuevo”
Rubén Blades El panameño que revolucionó la salsa estuvo cinco años alejado...
Por Yumber Vera Rojas -
LITERATURA > GUILLERMO PIRO HABLA DE CELESTE Y BLANCA, SU SEGUNDA NOVELA
“Vivir es más interesante que escribir”
Por Silvina Friera -
CINE > EL DIRECTOR ALEMáN ES OBJETO DE UNA RETROSPECTIVA EN TESALóNICA
La verdad extática de Werner Herzog
Por Luciano Monteagudo -
MUSICA > A CINCUENTA AñOS DE LA MUERTE DE HEITOR VILLA-LOBOS
El hombre que fue un país
Por Diego Fischerman -
PLASTICA > RETROSPECTIVA DE ESTEBAN LISA (1895-1983) EN EL MUNTREF
Coordenadas para situar a un pintor
Por Fabián Lebenglik -
OPINIóN
La última noticia
Por Manuel Justo Gaggero -
CINE > CICLO SOBRE ALEXANDER KLUGE EN LA SALA LUGONES DEL SAN MARTíN
Las imágenes como forma de reflexión
-
Impostores en pantalla
-
Revistas culturales
-
Una Casa interesante
-
Reapertura de Notorious
-
Todos quieren a Warhol
-
Homenaje a Alberto Ure
-
VISTO & OIDO
VISTO & OIDO
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






