![]()
![]()
![]() Domingo, 12 de marzo de 2006
| Hoy
Domingo, 12 de marzo de 2006
| Hoy
PLáSTICA > NAHUEL VECINO PERSIGUE LAS MUSAS DE LA CHINA IMPERIAL A LA CORRIENTES JESUíTICA
El secreto de las musas
Cuando la flamante editorial Fureza le ofreció editar un libro sobre su obra, Nahuel Vecino decidió acompañar las imágenes con un texto propio en el que explicaría su acercamiento al arte. Pero lejos del manifiesto o la teoría, el resultado es una rarísima historia de iniciación artística que, a partir de un antiguo texto chino encontrado en casa de su abuelo, lo lleva a seguir el secreto que une a un monje budista de la China imperial, un ex bolchevique que recorrió América latina en un Austin modelo 34, un jesuita obsesionado con la divina proporción y una deslumbrante lavandera correntina que escucha cumbia.
 Por Nahuel Vecino
Por Nahuel Vecino
Algunas descripciones sobre mi abuelo
Mi abuelo materno se llamaba Jacobo David Vijnovsky. Su padre había sido un ex bolchevique revolucionario de origen lituano que emigró a la Argentina a principios del siglo XX.
Mi abuelo era un ser muy particular. Los datos y las experiencias que se habían cristalizado en él, a lo largo de su vida, eran de un espectro tan amplio que, al conversar, uno tenía la vertiginosa sensación de adentrarse en una insondable enciclopedia donde cabía toda la multiplicidad de fenómenos que puede abarcar la vida de un hombre. Tal vez por el influjo escéptico de su padre (marxista leninista), mi abuelo no seguía la tradición religiosa judía, aunque sí había cultivado una profunda idea de Dios.
Siempre me decía que fue en ese largo peregrinar por el desierto donde los judíos desarrollaron esa posibilidad de comprensión de lo abstracto. En medio de esas condiciones, donde la voluptuosidad de la forma se ve tenazmente aplacada, comprendieron y concibieron la instancia de un Dios único que todo lo interpenetraba.
Desde muy joven, su espíritu aventurero lo había lanzado en su Austin modelo 34 a recorrer las rutas de la Argentina y países limítrofes (Paraguay, Bolivia, Brasil y Chile, entre otros), en busca de oportunidades comerciales y negocios de los más diversos rubros, comprando y vendiendo objetos de toda clase y vinculándose con diferentes tipos de personas.
Toda su experiencia y su ánimo de viajero constante –decía haber recorrido más de medio mundo a lo largo de su vida– habían desarrollado en él ciertas características que lo hacían un hombre fuera de lo común. Una extraña habilidad que poseía era el hecho de haber pulido y refinado de manera profunda su poder de observación. Predicciones climáticas, amplios desarrollos estético-poéticos frente a cualquier paisaje u obra de arte que movilizaran su espíritu o comprender de manera sorprendente la intención exacta de niños sin habla y animales domésticos, eran algunas posibilidades manifiestas de sus dones particulares.
Su mirada llegaba hasta el punto de ver más allá del simple aspecto superficial, pero esta característica era sobre todo extraordinaria en su relación con las personas. Al conocer a alguien lo escrutaba atentamente; le eran suficientes un par de gestos y la observación de su fisonomía para tener total comprensión de su estructura psicológica (debilidades, virtudes, aspiraciones). Se podría decir, en este sentido, que era un extraño psicólogo autodidacta y es probable que haya sido esta habilidad la causa de su éxito como hombre de negocios.
Son dos las razones concretas que me llevan a citar y recordar aquí a mi abuelo. Las dos están relacionadas con la impronta que me legó, ya que fue punto de partida para el desarrollo posterior de mi comprensión del arte y la vida en general.
Historia de las 7 pinturas maravillosas
La primera razón radica en su insistencia tenaz en transmitirme la siguiente premisa. El decía: “Lo único digno de realizarse en la vida de un hombre es la búsqueda de lo que le es esencialmente propio”. Profundizar en descubrir, más allá de convenciones sociales y culturales, cuáles eran las situaciones que le correspondían a uno íntimamente.
Según mi abuelo, sólo aquel que pudiera lograr alguna certeza, algún indicio genuino con respecto a lo íntimo de su ser, podría acercarse a esa posibilidad de la vida que llamamos plenitud.
La segunda razón está relacionada con una anécdota que se desprende, en realidad, de siete maravillosas pinturas que decoraban el living de su casa y que generaron, mientras fui creciendo, un misterioso influjo sobre mi desarrollo posterior. El estilo de estas pinturas era absolutamente incierto, ecléctico, indefinible desde los cánones aceptados por los inventarios de la Historia del Arte.
En su sentido formal, la voluptuosidad del dibujo y la sensibilidad de los colores (rojos sanguíneos, verdes como musgos submarinos) me remitían directamente a la encáustica pompeyana, estilo de pintura excelso practicado en la antigua Roma, pero que debe su verdadero origen a Grecia. Es sabido que fue Polignoto de Tasos (maestro de Fidias) el más grande pintor de la antigüedad y, aunque no nos quedan muestras de ello, sabemos por Pausanias que fue él quien decoró con sus pinturas el Oráculo de Delfos iniciándose –en este sitio– en el difícil arte de la “invocación de las musas”.
Siguiendo con los parentescos a través de La Pinacoteca de los Genios, la musicalidad de aquellas pinturas en casa de mi abuelo podría vibrar al unísono con un Carracci de Bologna, un Wateau, un Fragonard o un Goya, adhiriendo así a sus contrapuntos y melodías de terrosidades y ocres evanescentes. Pero lo más maravilloso de estas obras era su impronta poética, ya que como un espejo hechizado, parecían reflejar lo que el corazón del espectador sintiese al momento de acercarse a ellas. Si aquel que se acercaba a observarlas manifestaba un sentimiento de felicidad, sería elevado y experimentaría el goce de lo sublime, la verdadera epifanía, mientras que aquel cuyo ánimo estuviera entenebrecido por la duda y el temor, sería arrastrado violentamente hasta los más profundos abismos de la melancolía y la desesperanza.
El hecho es que un día, mientras intentaba limpiar estas obras, en un improvisado rol de restaurador, encontré de manera casual un inesperado tesoro en el entremarco de una de ellas. La sorpresa consistía en un texto antiguo, un tratado sobre pintura china que había sido impreso alrededor del siglo XVII. Al analizarlo noté que, más allá de algunos agujeros producidos por la humedad, era notable su estado y nivel de conservación.
El tratado pertenecía a un renombrado pintor budista del período Qing (1644-1911): Shi Tao (1640?-1718?), también conocido como “el monje calabaza amarga”. El texto narra los más increíbles secretos sobre el arte de la pintura. Describe cómo el pintor, una vez que comprende el mundo de lo invisible, puede recién ahí aventurarse a indagar en los misterios de la forma.
El arte es a veces inalcanzable para las especulaciones de la propia razón. Es en este sentido que el texto expone como crucial la necesidad de recuperar la inocencia y la pureza ante el hecho artístico. Cada imagen, cada sentimiento, debería ser captado como una maravillosa resonancia misteriosa. Cada experiencia debería ser como un nuevo sueño, capaz de transportarnos por los tiempos y los mundos.
El tratado de Shi Tao concibe al arte no como un fin sino como un medio, como un puente capaz de servir de nexo más allá de las formas impermanentes, y acercarnos a lo innombrable e inasible.
Lo más nefasto para el arte es ver con ojos inventariados. Esta práctica se encuentra hoy muy difundida entre la élite de interesados en el arte actual y es equiparable a la antigua parábola: “poner vino nuevo en odres viejos”.
Nuestra Señora del Rosario de Caa-Cati
Me dispuse a investigar los móviles que hicieron llegar un original tan valioso de la dinastía Qing a un lugar tan improbable como la Argentina. Para eso tuve que desplazarme a Corrientes; más exactamente al sitio donde mi abuelo había adquirido las pinturas: un recóndito pueblo lindero con el Paraguay llamado Nuestra Señora del Rosario de Caa-Catí.
La cantidad de ríos, arroyos y bañados de aguas terrosas que interpenetran la provincia de Corrientes le dan una apariencia fluídica, donde se pierden los contornos, como si las porciones de tierra flotaran, emergiendo del agua oscura, cual flores de loto en un gran lodazal. Mis investigaciones dieron como resultado el nombre de Rosa Gonzáles, nieta de Don Ramón Gonzáles, supuesto dueño anterior de las pinturas.
Princesa del Parana
Rosa Gonzáles resultó –para mi sorpresa– de una deslumbrante belleza. Como un Acteón moderno pude observarla, al menos unos instantes, sin ser visto.
Se encontraba lavando ropa, recogida junto a los bañados del río. Estaba envuelta por una música, una cumbia de ritmo sensual que emanaba mágicamente de una pequeña radio cercana.
El conjunto tenía el sentido de una fiel representación del acontecer natural, el tempo inmutable del ritmo biológico. Todo sucedía acompasado por las impactantes marcaciones percusivas de esa música magnética.
Algo en mí exclamó “¡Flor de jacarandá, diez mil veces bella!”. Parecía que en su ser se sintetizaban, magistralmente como en un crisol, las particularidades más hermosas de las razas guaraníticas y europeas. Sus formas turgentes contenían toda la potencia de la selva tropical litoraleña. Estaba vestida con extrañas ropas (short y musculosa deportiva), que le daban un sugestivo aspecto de estrella pop latinoamericana.
Me costó, al principio, atravesar su cauteloso recelo. Mis móviles eran lógicamente sospechosos pero, gracias a mi tranquila perseverancia, pude hacerme acreedor, al menos parcialmente, de su confianza. Nos sentamos a una gran mesa de quebracho rojo y, mientras admiraba su belleza de diosa selvática, me hizo partícipe de su extraordinario relato.
Según Rosa, el autor de las pinturas fue un antepasado suyo, un sacerdote jesuita llegado a América como misionero de la Orden en prédica evangelizadora. La particularidad del padre Lorenzo –así se llamaba– era su extraña afición: estaba obsesionado por el arte de todos los lugares y de todos los tiempos. Había llegado al nivel de acumular una extensa biblioteca, donde guardaba celosamente los más raros ejemplares de las escuelas más diversas y remotas. Su pasión lo hacía asumir como una responsabilidad casi kármica la obcecada y dificultosa tarea de transportar a cualquier destino que llegase, su vasta colección.
En este punto, la historia fue dando un giro para mi comprensión. A lo largo del relato pude ir penetrando lentamente en el verdadero móvil que azuzaba al sacerdote y que lo empeñaba en superar cualquier obstáculo, en pos de conseguir material que lo guiara en su insólita y misteriosa búsqueda. Comprendí que la verdadera y única idea que consumía su voluntad y que era el anhelo al que había decidido abocar su vida, consistía en descubrir el gran secreto que seguramente han perseguido –consciente o inconscientemente– la mayoría de los artistas desde los principios de la historia del arte. Podríamos llamar a esta meta inaccesible “la síntesis de la belleza absoluta”, “El Número de Oro” o también “La Divina Proporción”; la maravillosa ecuación oculta que determinaría la matriz primigenia de todas las formas creadas. Seguramente quien fuese capaz de traspasar ese impenetrable velo, dejaría una impronta imborrable para la posteridad.
¿Quién no se ha preguntado alguna vez si existirá realmente algún patrón que explique la belleza de forma objetiva?
Al parecer, su pretenciosa meta lo había llevado al delirante ímpetu de querer dibujarlo todo; reproducir, hasta el ínfimo detalle, la multiplicidad de configuraciones con que se expresa la naturaleza. Estaba obstinado en la vana intención de abarcar el extenso horizonte de lo diverso, que se bifurcaba más y más –infinitamente– a medida que él avanzaba en su desesperada intención de poder asirlo.
La búsqueda del padre Lorenzo terminó en la más sombría locura, debido a su impotencia en el intento de encontrar la perfección en la forma, relativa e imperdurable. Se cuenta que, finalmente, harto de sufrimientos, decidió arrojar al fuego purificador sus libros y todas sus obras, a modo de sacrificio final.
Me encuentro ahora escribiendo en un bar de Buenos Aires, mientras recuerdo y reflexiono sobre los extraños sucesos de la historia. Pienso posibles relaciones entre las herméticas palabras del texto de Shi Tao y la infructuosa búsqueda del padre Lorenzo.
En este estado de rara ecuanimidad, que sólo se puede lograr luego de un largo rato sentado en un café, observo todo lo que me rodea.
Cada singularidad parece, al principio, como estática e inconexa. La gente pasa vertiginosamente yendo tras sus “impostergables” compromisos mundanos, mientras los objetos aparecen como estáticos testigos de la escena impermanente. De forma lenta, uno se va deshaciendo de la cantidad de rígidos significados desde donde nos figuramos cotidianamente el mundo. En ese acallar del intelecto la mirada se transforma: bajo la tiranía del lenguaje todo es estéril y desértico.
Desde esta serena contemplación, cada representación de la aparente realidad es captada como una temblorosa resonancia. El suceso más pequeño se despliega como parte de un maravilloso tejido donde se combinan de mil maneras aconteceres oscuros y misteriosos. Nuestra mirada selecciona espontáneamente los extraños componentes de un entramado único: cada historia, todas las historias; cada rostro, todos los rostros. Los objetos están vivos. Todas las cosas emanan significado. Las paredes respiran. Una rama, un rostro, un edificio. Todos los objetos nos hablan.
Casi sin darme cuenta, poco a poco, las cosas se transforman en un mar de imágenes evanescentes, nada está fijo. Si uno mira con profundidad, lo sólido se hace líquido, todo está mutando constantemente. ¿Qué es lo que subyace tras cada presencia particular? ¿Qué impulso anima ese minucioso concierto de imágenes reflejadas? Hay algo inconmensurable que todo lo une, y da unívoca coherencia a la multiplicidad infinita.
Veo, no muy lejos, a una muchacha que parece esperar a alguien, y tengo la rara impresión de que esa imagen ya existió antes. Tal vez en la antigua Babilonia o en algún recóndito pueblo del norte argentino. La siento como eco de remotas existencias, como reflejo de un pasado oculto que se repite incesantemente, danzando de manera circular, urdiendo su trama en la estela de los tiempos.
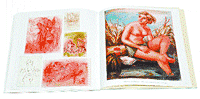
-
Página 3> Adiós a Alberto Migré
Lo que sé
Una entrevista al Dr. Oliver Sacks, el médico y escritor que investiga los trastornos mas...
Por Alberto Migré -
ENTREVISTAS > MARCELO PIñEYRO ESTRENA EL MéTODO
El elegido
Por Martín Pérez -
FOTOGRAFíA > LA MATANZA DE EL SALVADOR EN EL SAN MARTíN
Operación Masacre
Por Cecilia Sosa -
PLáSTICA > NAHUEL VECINO PERSIGUE LAS MUSAS DE LA CHINA IMPERIAL A LA CORRIENTES JESUíTICA
El secreto de las musas
Por Nahuel Vecino -
PERSONAJES > DON ANGEL, COLECCIONISTA GARDELIANO
Por una reliquia
Por Juan Ayala -
FAN > UNA ARTISTA ELIGE SU OBRA FAVORITA: LUCIANA LAMOTHE Y LAS ESCULTURAS DE UN MINUTO DE ERWIN WURM
Minuto en el aire
Por LUCIANA LAMOTHE -
CINE > CASANOVA, EN PAREJA
Love Story
Por Rodrigo Fresán -
EL CATADOR CATADO EN EL PREMIO A LOS MEJORES RING-TONES DEL AñO
Titanes en el ring-tone
Por Santiago Rial Ungaro -
PERSONAJES > JONATHAN RHYS-MEYERS Y CILLIAN MURPHY, DOS ACTORES MUY RAROS EN LOS CINES ARGENTINOS
Angeles y demonios
Por Mariana Enriquez -
> NOTA DE TAPA
La mente es un rompecabezas de una sola pieza
Por LARISSA MACFARQUHAR -
YO ME PREGUNTO >
¿Por qué lo divertido es “un plato”?
-
VALE DECIR >
Vale decir
-
F.MéRIDES TRUCHAS >
F.Mérides Truchas
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






