![]()
![]()
![]() Jueves, 28 de marzo de 2013
| Hoy
Jueves, 28 de marzo de 2013
| Hoy
Vigas desde lo alto
 Por Javier Nuñez
Por Javier Nuñez
Le pregunto si está bien porque la noto callada, acaso pensativa; ella asiente y acomoda la cabeza en la depresión que se forma entre mi hombro y mi pecho. Hoy ninguno tiene apuro y es uno de esos raros días en que se queda a dormir. Pero no puede. Contame un cuento, dice entonces. Un cuento, repito yo. Y ella: Sí, un cuento, como si fuera una nena. Le digo que no sé contar cuentos. Me pega en el pecho cariñosamente: Mirá si no vas a saber contar cuentos. No sé, insisto yo. Sé escribirlos, a veces, o simulo que sé hacerlo. Pero nunca supe contar uno, nunca supe inventarme un cuento en medio de la noche.
Eso que digo es verdad. Mis hijos pagaron esa carencia. Me acostaba al lado de ellos, algunas noches, y trataba de inventar un cuento o, por lo menos, recordar alguno de los que conocía y contarlo medianamente bien. Al principio salía más o menos airoso: esbozaba una versión coherente de los cuentos infantiles que recordaba y narraba las historias más famosas de la literatura infantil universal. "Caperucita Roja", "Los tres chanchitos", "Hansel y Gretel". Cosas así. Pero después ya los conocían a todos y tenía que esbozar versiones inspiradas en cuentos que no recordaba del todo bien, como "El traje nuevo del emperador" o "Pulgarcito". Nunca quise contarles "La niña de los fósforos", porque a pesar de que había sido uno de mis cuentos favoritos me había dejado un regusto amargo que, casi treinta años después, todavía me duraba.
A veces, también, me largaba a inventar mis propias historias. Casi siempre había princesas y algún héroe valiente que salvaba el día. La fórmula, aunque antigua, no carece de efectividad. Una vez improvisé un cuento basado, creo, en alguna leyenda indígena que había leído tiempo atrás. En mi relato alguien o algo: a lo mejor era una flor, o un árbol se enamoraba de la luna o una cosa igual de inalcanzable sin tener, al momento en que lo empecé a contar, la más puta idea de cómo lo iba a terminar. Ese se lo conté a mi hijo mayor. Sé que se durmió antes de que la narración llegara al clímax, pero me quedé en la cama junto a él y seguí susurrando el cuento hasta el final. Creo que le hubiera gustado ese final. Creo que era un final feliz a pesar de las imposibilidades de ese amor.
Alguna vez leí, o escuché, que un escritor que ahora no recuerdo decía que inventaba historias en todo momento. Que si estaba esperando el colectivo con los hijos era capaz de inventarles un cuento de por qué no venía el colectivo y entretenerlos hasta que llegara. Yo soy incapaz de ese desborde de imaginación. Y sé que tiene menos que ver con la dificultad de improvisar sucesos que con la complejidad de darle forma al conjunto. Soy incapaz de improvisar un cuento ante mis hijos porque me paraliza la sensación de que no lograré coherencia, no alcanzaré un relato cerrado. Sé que es absurdo, pero no puedo ponerme a contar un cuento a la hora de dormir porque siento que si lo improviso no lograré unidad de efecto. Traumas del exceso de teoría, podríamos decir.
Pero ella no sabe o no entiende todo esto y repite dale, contame un cuento. Cuando lo dice no despega los labios de mi pecho y la voz le sale amortiguada. Y yo no sé decirle que no a las mujeres que me abrazan desnudas en la cama. Entonces le pregunto si conoce la parábola de Flitcraft, que es uno de mis pasajes favoritos, y cuando niega con un murmullo apenas audible empiezo a contar que se trata de una anécdota que narra Sam Spade en una parte de El Halcón Maltés.
El tipo, Flitcraft, era un corredor de fincas con un matrimonio en apariencia feliz. Tenía dos hijos, una casa en un buen barrio en los suburbios, un Packard nuevo y muchas de las cosas a las que aspiraba cualquier buen americano en aquellos años. Ponele, le digo, década del 20, más o menos. Un día salió de su oficina para ir a comer y no volvió. La mujer y los dos hijos nunca lo volvieron a ver. Sus asuntos económicos parecían estar en orden, no se le sospechaba otra mujer ni vicio alguno. Y sin embargo, le digo, como afirma Spade, desapareció como desaparece un puño al abrir la mano.
Algunos años más tarde la mujer de Flitcraft se presenta en la agencia de detectives para la que trabaja Spade, diciendo que alguien había visto en Spokane a un hombre prodigiosamente parecido a su marido. Spade va hasta allá: en efecto, se trata de Flitcraft. Llevaba cinco años viviendo en Spokane bajo otro nombre, con un negocio de automóviles, una esposa, un hijo de menos de un año y una linda casa en las afueras. Como Spade no había tenido ninguna indicación de lo que tenía que hacer si el tipo resultaba ser Flitcraft, decide hablar con él. Flitcraft no siente ningún remordimiento: había dejado a su familia en una buena posición, sin apremios de ningún tipo. Lo único que parece preocuparle, dice Spade, es hacerle comprender que se había comportado de un modo por completo razonable.
Spade lo entiende, la mujer no. Todo acaba en un divorcio discreto. Lo que le había pasado a Flitcraft, revela entonces Spade, lo que había ocurrido aquella tarde en que salió a comer y no volvió, fue que pasó por una casa que estaba en obras. Uno de los andamios cayó, desde una altura de ocho o diez pisos, y fue a estrellarse en el piso, a escasos centímetros de él. Aunque se salvó, el golpe de la mampostería contra el suelo había desprendido un pedazo de cemento de la acera que le raspó la mejilla dejándole una cicatriz que, mientras lo rememoraba frente a Spade, Flitcraft se acariciaba con cariño o espanto. El susto, claro, fue grande. Pero mayor fue la sorpresa. Fue como si alguien hubiera levantado la tapa de la vida para mostrarle su mecanismo, afirmó.
Flitcraft había sido buen ciudadano, un buen marido y un buen padre, pero menos por el deber que por ser un hombre que se desenvolvía a gusto con el ambiente. Así lo habían educado: la vida que conocía era limpia, ordenada y sensata. Y, sin embargo, una viga cayendo desde lo alto le había mostrado que la vida no era nada de eso. El, el buen ciudadano, podía morir un día cualquiera mientras salía de la oficina para comer. "Comprendió -y esto lo cité- que los hombres mueren así, por azar, y que viven sólo mientras el ciego azar los respeta".
Lo que más le impactó -continué-, no fue la injusticia del hecho sino el descubrimiento de que, al ordenar su vida de acuerdo a la sensatez, no había hecho sino apartarse de ella. Y al cabo de veinte pasos había comprendido que ya nunca encontraría la paz si no lograba ajustarse a esa nueva visión de la vida. Decidió entonces que si una viga caída al azar podía acabar con su vida, él cambiaría su vida entregándola al azar.
Y simplemente se fue.
Anduvo vagando algunos años antes de establecerse en Spokane. La segunda mujer, dice Spade, "no se parecía a la primera físicamente, pero sus diferencias eran menores que sus semejanzas". No sentía culpa alguna: le parecía que había hecho algo lógico. Tampoco, probablemente, se diera cuenta de que llevaba la misma vida rutinaria de la que había escapado al huir de Tacoma. "Y sin embargo -afirma Spade al terminar el relato-, eso es lo que me gustó de la historia. Se acostumbró primero a la caída de las vigas desde lo alto; y no cayeron más vigas; y entonces se acostumbró, se ajustó, a que no cayeran".
Me quedo en silencio. Su respiración suave, sostenida, me indica que duerme. Cierro los ojos sin moverme para no despertarla y dejo que se apaguen los ecos de la noche. El susurro del viento allá afuera, las hojas arrastradas por el patio, el rumor lejano de una moto que pasa en la avenida. Hasta el crujido de las vigas. El crujido amenazante de vigas desde lo alto, siempre al acecho, que parece desvanecerse un poco cuando duerme entre mis brazos.
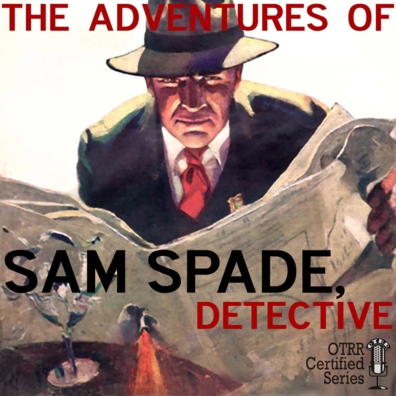
-
Ciudad> Pasaron a disponibilidad al agente que golpeó a vendedor ambulante
Castigaron al policía castigador
El gobierno pasó a disponibilidad al policía Fernando Ramos por la brutal paliza a un vendedor...
Por José Maggi -
PIRULO
BATALLON
-
SANTA FE > A TRES AñOS DEL CRIMEN DE SILVIA SUPPO HUBO DURAS CRíTICAS AL JUEZ
"Inacción, ineficacia y falta de ética"
Por Juan Carlos Tizziani -
PSICOLOGíA > DE LA POLíTICA DE CONTROL A LO QUE LOS NIñOS ENSEñAN
Una inquietud se hace escuchar
Por María del Carmen Arias -
DEPORTES > ÑúBEL LE GANó 2 A 1 A ARMENIO POR LA COPA ARGENTINA
Con poco pasó de ronda
-
CULTURA / ESPECTáCULOS > UN REPASO POR LAS PROPUESTAS CULTURALES PARA EL FIN DE SEMANA
Entre trovadores y congoleños
-
CONTRATAPA
Vigas desde lo alto
Por Javier Nuñez -
CIUDAD > CON FONDOS DE LA NACIóN
Monumento accesible
-
CIUDAD > LA CAUSA DE TENTATIVA DE HOMICIDIO EN NUEVO ALBERDI
Reclamo de un juez a otro
-
PSICOLOGíA > EL USO DE LA MULETILLA "NADA"
Deseo y palabra
Por Sergio Zabalza -
OTRAS VOCES
Otras Voces
-
CARTELERA
Cartelera
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






