![]()
![]()
![]() Miércoles, 12 de enero de 2011
| Hoy
Miércoles, 12 de enero de 2011
| Hoy
La Saga
 Por Alicia Dujovne Ortiz
Por Alicia Dujovne Ortiz
Se asoma a la cama de su amiga como a un charco lleno de barro negro. Un pozo. Es su primera visión. La segunda, reconocer en su amiga, la que yace empantanada en lo profundo del charco, o del pozo, dos caras superpuestas, la de agonizante y la de ella.
La de ella ni vale la pena describirla, es una linda cara de morocha risueña (está por decir muerta de risa, pero las circunstancias no se prestan, o se prestan demasiado); la otra la espeluzna porque ya la ha visto dibujada sobre un montón de caras. Hay cara de borracho (una máscara roja caracterizada por los párpados caídos a los costados del ojo en forma de alero, dejando apenas libre la bolita que mira), hay cara de viejo (no la que se limita a estar simplemente arrugada sino otra que también tiene algo de máscara por lo durita, una careta rígida que dificulta la sonrisa) y hay cara de moribundo.
A esta altura de los acontecimientos, y merced a la experiencia acumulada, ella puede captarla en un relámpago, la cara ésa. Ha observado unas cuantas, es una cara amarilla que expresa sumisión. Todos los moribundos se parecen entre sí, debido al amarillo y a esa humildad que los hermana, una resignación de animal enlazado que ha intentado sacudirse y corcovear pero que, comprendiendo, se queda quieto.
Lo único que la consuela es que su amiga está amarilla, pero no tiene aspecto resignado sino furioso. Un gesto que le crispa la boca, unos dientes salidos. No dice nada, no puede, qué va a decir, ni gruñir le saldría aunque tratara, y morder menos aún, pero la indignación le aflora, se abre paso a través de ínfimos detalles, un modo suyo de inflar los labios resoplando sin ruido (las buenas maneras son lo último que se pierde). Ella conoce esa cara de bronca de su amiga así como conoce la risueña, de pronto la descubre por detrás de la máscara premortuoria y piensa: buen signo, si está indignada es que no acepta, si lo que le sucede le parece una espantosa canallada, por ahí se salva.
Aparte de la cuidadora y de la enfermera que a veces pasa, en la pieza no hay nadie. Es ahora o nunca, piensa.
Amigos y parientes se le han muerto a carradas, últimamente hay una seguidilla cada vez mas rápida, la cosa se acelera, las balas silban cerca y ella siempre se queda con la impresión de algo que no se ha dicho. De los velorios ni hablemos, quién dice nada en un velorio, quién saca a relucir una palabra sensata. En Buenos Aires siguen siendo reuniones para señoras donde sólo faltan las masitas y en París, donde vive, aún peor: una punta de tetanizados incapaces de manifestar siquiera las ganas de un cafecito, callados, serios como perro en bote, con la nuca llena de vidrio molido sin tener por qué (se supone que están sanos, pero lo mismo crujen, por el aire no flotan murmullos de rezos sino de huesos), hasta que el maestro de ceremonias da la voz de aura y el cajón rueda chirriando sobre sus rieles, rumbo al horno que abre sus puertas con pretensiones de arco celestial (el crematorio del Père Lachaise es su segundo hogar, ella ha sacado abono, se ríe, de tanto que lo frecuenta puede indicarles el camino a los despistados y al finalizar el acto mostrarles dónde queda el barcito para tomarse la cerveza final, la verdadera ceremonia de adiós, mordiéndose la lengua para no repetir eso que siempre le ha sorprendido, y que a los franceses no les causa la menor gracia porque nada suele causárselas nunca mucho, a saber que qué raro, que bière, quiera decir a la vez cerveza y ataúd).
Es ahora o nunca, repite por lo bajo.
El tema la preocupa, hasta ha buscado bibliografía, se ha leído El Libro de los Muertos Tibetanos en pos de información. Mientras lo leía se sintió iluminada, entendía todo, se daba cuenta cabal de lo que había que hacer en caso de jorobada enfermedad propia o ajena. Lástima que no se acuerda ni pío. Borrado. Debe ser porque visualizar al Buda (o a la Virgen, como aconsejaba el discípulo Rigoché o Rimpoché que explicaba el Libro) gran cosa no le dice. Ella no tiene a nadie para visualizar, se las arregla con figuritas propias, a menudo felices, una agradable lucecita por adentro, a veces muy chispeante, muy deliciosa.
Pero aunque los tibetanos se le hayan ido por completo de la mente, en esto ha pensado mucho y lo sabe: no puede ser que nos muramos así, metidos en nuestros charcos sin ayuda de nadie, tirados ahí sobre el colchón como un cacho e’ grasa. Esta mujer tendida cuan larga es, con la cabeza mal apoyada y el cogote crujiente como el público del crematorio, aunque con causa y razón (ella se da cuenta y le acomoda la almohada metiéndosela en la nuca en forma de rollito, la yaciente agradece con un movimiento de su dedo meñique), es su amiga del alma, así se dice, del alma, y no puede ser que del alma no se hable nunca.
Toma impulso, inspira y... se desinfla.
El problema es que hablarle del alma a una supuesta moribunda puede ser un error fatal, una metida de pata imperdonable, una falta del más elemental decoro. Es como sacar la muerte a colación, como mentar la cuerda en casa del ahorcado, y eso no se hace. Nosotros no lo hacemos, nosotros sobre la muerte no tenemos nada que decir, es tabú, es caca, está chucho. Además, la amiga se le ha quedado sorda, y quién ensaya una conversación sobre el alma a los alaridos delante de una enferma y una enfermera igualmente dormidas. Son graciosos los monjes, ellos la tienen fácil, aprietan un botón y les salen las cosas hechas, cocinadas, en qué momento formular la frase debida, cuándo poner la palma para arriba o flexionar la rodilla (son ejemplos, se entiende). En cambio a nosotros, si por casualidad se nos ocurre un rito original, no tomado de ningún libro, de ninguna costumbre, el resultado es como lo de aquella chilena cuyo padre también chileno dejó escrito en su testamento que las cenizas las desparramaran sobre el Sena. Hubo que llevarlas en el avión, arriesgando el control aduanero por portación de polvo sospechoso, subirse al Pont des Arts, por menos que eso el padre no jugaba, abrir la urna con abrelatas, arrojar el puñado y que el viento le devolviera la atención metiéndoselo en la boca. ¿Y si hablando del alma le pasara lo mismo, una bocanada de alma directa al pulmón, un trago amargo?
Vuelve a inspirar como movida justamente por una inspiración y vocifera para ser oída:
–Anoche me encontré con Juan.
La enferma y la enfermera abren los ojos.
La segunda parece interesada, pero lo curioso es que la primera también. Los párpados cerrados se alzan con lentitud, la cabeza se mueve hacia ella, despacio, desacomodando el rollito de la almohada, y su amiga la mira.
Es una mirada fervorosa.
Miradas así le viene dirigiendo desde los años sesenta, cuando se conocieron, y siempre provocadas por lo mismo: Juan. Algún Juan. Juanes y Juanes. Es lo que las aúna. No sólo eso, pero sobre todo eso, nunca han dejado de hablar de Juanes con el mismo entusiasmo, a veces han hecho listas, sospechan que faltan varios, pero se empeñan, fuerzan la memoria, su amiga le gana por varios tantos, pero la suma de lo suyo tampoco está mal.
Los labios de la amiga tiemblan un poco, ella acerca la oreja y oye:
–Contame.
Bueno, suspira, el alma quedará para otro día.
El relato no consta de muchos elementos, es un relato forzosamente minimalista, la edad de sus protagonistas lo vuelve sobrio, pero no por eso la amiga se engancha menos. Además hay maneras de ampliarlo, de proyectarlo en el tiempo (¿te acordás de aquel otro Juan con el que me pasó lo mismo?, ¿y ese tuyo que también hacía esto y aquello?), y en el espacio, abriéndolo en abanico, llevándolo hacia orillas lejanas.
Ella cuenta con ganas, con bríos, a los gritos; la enfermera que a veces pasa se detiene a escuchar, hace comentarios atinados sobre algún punto; la enfermera sentada coincide y cabecea, hay caras de nuevas enfermeras que andan por los pasillos y se asoman regocijadas, concernidas, la amiga asiente sumida en una suerte de éxtasis.
Al salir de la clínica se pregunta si habrá hecho bien. ¡Aullarle historias de amor a una moribunda, hay que tener coraje! Pero se acuerda de su padre cuando andaba en lo mismo, amarillo y con la expresión sumisa, y de lo que ella supo hacer en aquel trance. No con el alma, qué alma, su padre la habría sacado pitando al menor intento, no, con la política. Tenía los ojos cerrados y producía un ronquido raro, y ella, a los alaridos (él también era sordo, la escena transcurre en julio de 1973), le hablaba de Perón y de la llegada a Ezeiza y de los matones de la OAS baleando desde las cimas de los árboles, y el padre hasta se incorporaba en la cama para escuchar mejor. Ojos brillantes, color de piel menos ocre que momentos antes, respiración anhelante y no por el asma. Así que a lo mejor no le anda tan errada con los Juanes. A cada cual su fervor.
Vuelve a visitarla todos los días porque pronto se irá de viaje. Por la enfermera sentada se entera de que la amiga ha cobrado fuerzas suficientes como para echar a todo el mundo y hasta ha logrado formular con nitidez: “¡No se admiten visitas!”. A ella la recibe exigiendo, con los ojos y hasta con la voz: “Contame”.
O si no: la Saga.
Así le llama al cuento su amiga: la Saga. Se siente la mayúscula en el tono por más que esté en sordina. Hay que enriquecérsela día tras día, la Saga, agregarle lo que no tiene dando por sentado que lo ha tenido, o lo tendrá, y cortarla en el momento justo. Sheherezade. Sólo que no cuenta para que no la maten a ella, cuenta para que la otra no se muera.
–Está más repuestita –le anuncia la sentada cuando se va a despedir.
Ella se atraganta de rabia. De quién habla, señora, dónde ve a una nena en esta habitación, a usted quién le dijo que a una enferma hay que hablarle con la lengua gorda y en primera persona del plural, ahora nos tomamos el remedito, ahora la lechita chocolatadita con muchas vitaminas (vitaminitas no llega a decir, más le vale, quizás haya sentido que arriesga el pellejo con esta visita vociferante y amorosa que a cada diminutivo le retuerce los ojos).
–¡Saga! –ordena la amiga.
Y va una saga de despedida.
Anoche, Juan me miró con esa mirada fuerte que tiene y me dijo linda. La noche antes también, se ve que se está animando. Y el amigo de Juan sigue celoso, no quiere ni oír hablar de esta historia, es el perro del hortelano, no come ni deja comer. Ah, y Juan me puso la mano entera acá, así, caete, bien abierta.
–¡Noooooo! –exclama la amiga con los ojos redondos.
Ella se ausenta por dos meses y vuelve. La amiga ya está en su casa. No, no se ha muerto. La encuentra hecha un trapito, pero tan sentada como la enfermera y, sobre todo, viva.
–Sabés que estuve muy mal –le informa.
–Y, sí, algo supe.
–Pero no recuerdo nada, sólo que tuve pesadillas y luché con una ola negra.
–¿No sería un charco?
–Puede ser, sí, un charco.
De repente la amiga pega un grito y se dobla en dos. No asustarse, son los signos anunciadores de una tremenda carcajada. Desde los sesenta se vienen riendo así, primero con un grito, después partidas por la mitad, repentinamente descuajeringadas como con risa de negra, y después con una serie de ruidos espasmódicos que dura mucho (la amiga se ríe para adentro, ella larga para afuera la catarata sonora, cristalina le dicen), ruidos que por un rato no las dejan articular palabra.
Ya repuesta –pero no repuestita, eso nunca–, la amiga explica:
–Mirá, no sé cuánto tiempo estuve así, no me ha quedado nada, ni una cara, ni una voz, es una bruma; me dicen que a las visitas las echaba, pero yo no me acuerdo, de lo único que me acuerdo es de la Saga. Eso se me quedó grabado. Y a propósito –con una intensa curiosidad, con los ojos redondos y brillantes, con los cachetes rojos, adelantando el cuello y sonriendo de oreja a oreja–, a ver, contame, ¿cómo te va con Juan?
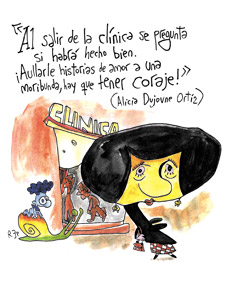
-
La Saga
Por Alicia Dujovne Ortiz
ESCRIBEN HOY
- Adrián Abonizio
- Adrián Pérez
- Alicia Dujovne Ortiz
- Beatriz Vignoli
- Carlos Rodríguez
- Carolina Justo von Lurzer
- Christian Palma
- Cristian Carrillo
- Cristian Vitale
- David Brooks
- David Usborne
- Eduardo Videla
- Facundo García
- Federico Corbière
- Fernando Krakowiak
- Horacio Cecchi
- Julián Bruschtein
- Karina Micheletto
- Kim Sengupta y Jerome Taylor
- Leo Ricciardino
- Leonardo Moledo
- Lorena Panzerini
- Mariana Carbajal
- Mempo Giardinelli
- Nicolás Lantos
- Patricio Lennard
- Raúl Kollmann
- Rocco Carbone
- Tomás Lukin
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.







