![]()
![]()
![]() Domingo, 2 de noviembre de 2003
| Hoy
Domingo, 2 de noviembre de 2003
| Hoy
LAS 12 GRANDES REVOLUCIONES DE LA MúSICA. CAPíTULO 10
Woodstock, Nueva York. 1952
No propuso una nueva organización rítmica (como Stravinsky). No revolucionó la armonía (como el atonalismo). No reinventó la estructura (como el serialismo). Con 4’33”, la obra que medio siglo después sigue pasmando auditorios, John Cage fue mucho más lejos y atentó contra la única institución que las vanguardias habían dejado intacta: el compositor mismo.
Por Diego Fischerman
Fue la primera vez que sucedía algo así, y debió ser la única. Más que una obra era una idea. O, más bien, era una obra que definía para siempre que la composición podía ser algo muy distinto de lo que habían cristalizado Beethoven y el Romanticismo. No había expresión de sentimientos únicos y profundos. No había puesta en escena de una vida trágica. Y no había dificultad aparente. Cualquiera podía haberlo hecho, cualquiera podía tocarlo (porque nadie podía tocarlo), cualquiera podía escuchar. Sin embargo, nada era lo que parecía. El 29 de agosto de 1952, en la Maverick Concert Hall de Woodstock, Nueva York (un pueblo que se haría famoso unos años después con una música que sí era romántica), el joven pianista David Tudor presentó una nueva composición de John Cage. El concierto estaba patrocinado por la Benefit Artists Welfare Fund y el público era una audiencia interesada y familiarizada con el arte de vanguardia. Aun así, 4’33” fue un escándalo.
“La gente empezó a susurrarse cosas y algunos se pararon para irse. Ninguno se rió. Más bien se irritaron cuando se dieron cuenta de que no iba a pasar nada. Aún hoy no lo han olvidado. Treinta años después, siguen furiosos”, contaba Cage en la década del ‘80. En 1951, un año antes de Cuatro treinta y tres, como la llamaba familiarmente, el autor había visitado una cámara insonorizada en la Universidad de Harvard. “Esperaba, literalmente, no oír nada”. Sin embargo, oyó dos sonidos, uno agudo y uno grave: “El agudo era mi sistema nervioso; el otro, el sonido de mi circulación sanguínea. No importa cuánto lo intentemos, hacer silencio es imposible. No hay por qué preocuparse por el futuro de la música”, precisaba. Es posible que, en ese lugar, John Cage –un ex alumno de Arnold Schönberg, que decía de él que tenía “más inventiva que genio”– también oyera el ruido de sus pensamientos.
Cuatro treinta y tres no es una composición para piano. En realidad puede ser interpretada por cualquier instrumentista o cualquier grupo de instrumentistas. Está dividida en tres movimientos que suman los cuatro minutos con treinta y tres segundos del título, separados por la señal de un reloj. Hay una partitura (en el estreno eran varias hojas manuscritas por Cage, con música verdadera, efectivamente escrita para la ocasión) y el intérprete (o el grupo de músicos) da vuelta las páginas cada vez que comienza un movimiento. Pero tocar, no toca nada. Cuatro minutos treinta y tres es una obra silenciosa. O todo lo contrario: una obra cargada con la imposibilidad del silencio. El día del estreno, en el primer movimiento sonó el viento entre las hojas y, en el segundo, algunas gotas de lluvia que comenzaron a caer. Y, claro, el mismo público.
En 1952, Cage ya había escrito gran cantidad de obras, muchas de ellas con títulos románticos y evocativos como Amores (originalmente en castellano), Daughters of the Lonesome Isle y The Perilous Night. Había inventado el piano preparado (con objetos colocados en el encordado), que sonaba como una especie de gamelán balinés en miniatura. Ya había escrito para sonidos a que la tradición (y la física) preferían denominar “ruidos”. ¿Qué era lo que enojaba tanto de 4’33”? ¿Por qué todavía hoy hay quienes la toman casi como un ataque personal y gritan con ira que “eso no es música”? 4’33” no propone una nueva concepción de la organización rítmica (como La consagración de la primavera), ni de la armonía (como el atonalismo), ni de la tímbrica (como Varèse), ni de la estructura (como el serialismo). No rompe explícitamente con ninguna de las maneras tradicionales de hacer música. En realidad, las combate a todas al mismo tiempo. Porque se enfrenta directamente con la idea de lo que es la música y, sobre todo, con la única vaca sagrada vigente desde la Edad Media. Con el monstruo que las vanguardias europeas, lejos de atacar, habían convertido en un dios totalitario y prepotente: el compositor. Este demiurgo era capaz de someter a intérpretes y oyentes a los desafíosmás inusitados, se atrevía a pautar hasta el límite de lo realizable (y también más allá) sus deseos y llegaba al extremo con la música electrónica, en la que ya no era necesario ningún intérprete en absoluto. Cage, por su parte, hacía exactamente lo contrario.
Por primera vez se cortaba ese hilo que venía extendiéndose desde el comienzo de la idea de arte en Occidente y que, con Beethoven, había encontrado su cristalización y un nuevo comienzo. Por primera vez se rompía la idea del arte de autor. Lo que John Cage diseñaba no era sólo un nuevo arte sonoro, plasmado más en el espacio que en el tiempo, sino una nueva manera de componer: para él (y para el futuro), crear podía ser proponer un espacio y una situación determinados, de modo que el compositor (el que organizara ese material que sonaba así, todo junto, ahí mismo, por primera vez) fuera el oyente. Pero además, si las vanguardias habían necesitado de sistemas para discutir sistemas, también en ese sentido la revolución de Cage era inédita. Porque discutía la institución del concierto con una obra que no podía tocarse en concierto; se enfrentaba con los hábitos de los melómanos con una composición cuya interpretación no podía ser discutida, ni comparada, ni coleccionada; problematizaba los medios masivos de comunicación con cuatro minutos y treinta y tres segundos imposibles de difundir. Y por último, pero no menos importante, componía algo por lo que era imposible cobrar derechos de autor. Componía lo que no se podía componer.
Fue la primera vez que sucedía algo así, y debió ser la única. Más que una obra era una idea. O, más bien, era una obra que definía para siempre que la composición podía ser algo muy distinto de lo que habían cristalizado Beethoven y el Romanticismo. No había expresión de sentimientos únicos y profundos. No había puesta en escena de una vida trágica. Y no había dificultad aparente. Cualquiera podía haberlo hecho, cualquiera podía tocarlo (porque nadie podía tocarlo), cualquiera podía escuchar. Sin embargo, nada era lo que parecía. El 29 de agosto de 1952, en la Maverick Concert Hall de Woodstock, Nueva York (un pueblo que se haría famoso unos años después con una música que sí era romántica), el joven pianista David Tudor presentó una nueva composición de John Cage. El concierto estaba patrocinado por la Benefit Artists Welfare Fund y el público era una audiencia interesada y familiarizada con el arte de vanguardia. Aun así, 4’33” fue un escándalo.
“La gente empezó a susurrarse cosas y algunos se pararon para irse. Ninguno se rió. Más bien se irritaron cuando se dieron cuenta de que no iba a pasar nada. Aún hoy no lo han olvidado. Treinta años después, siguen furiosos”, contaba Cage en la década del ‘80. En 1951, un año antes de Cuatro treinta y tres, como la llamaba familiarmente, el autor había visitado una cámara insonorizada en la Universidad de Harvard. “Esperaba, literalmente, no oír nada”. Sin embargo, oyó dos sonidos, uno agudo y uno grave: “El agudo era mi sistema nervioso; el otro, el sonido de mi circulación sanguínea. No importa cuánto lo intentemos, hacer silencio es imposible. No hay por qué preocuparse por el futuro de la música”, precisaba. Es posible que, en ese lugar, John Cage –un ex alumno de Arnold Schönberg, que decía de él que tenía “más inventiva que genio”– también oyera el ruido de sus pensamientos.
Cuatro treinta y tres no es una composición para piano. En realidad puede ser interpretada por cualquier instrumentista o cualquier grupo de instrumentistas. Está dividida en tres movimientos que suman los cuatro minutos con treinta y tres segundos del título, separados por la señal de un reloj. Hay una partitura (en el estreno eran varias hojas manuscritas por Cage, con música verdadera, efectivamente escrita para la ocasión) y el intérprete (o el grupo de músicos) da vuelta las páginas cada vez que comienza un movimiento. Pero tocar, no toca nada. Cuatro minutos treinta y tres es una obra silenciosa. O todo lo contrario: una obra cargada con la imposibilidad del silencio. El día del estreno, en el primer movimiento sonó el viento entre las hojas y, en el segundo, algunas gotas de lluvia que comenzaron a caer. Y, claro, el mismo público.
En 1952, Cage ya había escrito gran cantidad de obras, muchas de ellas con títulos románticos y evocativos como Amores (originalmente en castellano), Daughters of the Lonesome Isle y The Perilous Night. Había inventado el piano preparado (con objetos colocados en el encordado), que sonaba como una especie de gamelán balinés en miniatura. Ya había escrito para sonidos a que la tradición (y la física) preferían denominar “ruidos”. ¿Qué era lo que enojaba tanto de 4’33”? ¿Por qué todavía hoy hay quienes la toman casi como un ataque personal y gritan con ira que “eso no es música”? 4’33” no propone una nueva concepción de la organización rítmica (como La consagración de la primavera), ni de la armonía (como el atonalismo), ni de la tímbrica (como Varèse), ni de la estructura (como el serialismo). No rompe explícitamente con ninguna de las maneras tradicionales de hacer música. En realidad, las combate a todas al mismo tiempo. Porque se enfrenta directamente con la idea de lo que es la música y, sobre todo, con la única vaca sagrada vigente desde la Edad Media. Con el monstruo que las vanguardias europeas, lejos de atacar, habían convertido en un dios totalitario y prepotente: el compositor. Este demiurgo era capaz de someter a intérpretes y oyentes a los desafíosmás inusitados, se atrevía a pautar hasta el límite de lo realizable (y también más allá) sus deseos y llegaba al extremo con la música electrónica, en la que ya no era necesario ningún intérprete en absoluto. Cage, por su parte, hacía exactamente lo contrario.
Por primera vez se cortaba ese hilo que venía extendiéndose desde el comienzo de la idea de arte en Occidente y que, con Beethoven, había encontrado su cristalización y un nuevo comienzo. Por primera vez se rompía la idea del arte de autor. Lo que John Cage diseñaba no era sólo un nuevo arte sonoro, plasmado más en el espacio que en el tiempo, sino una nueva manera de componer: para él (y para el futuro), crear podía ser proponer un espacio y una situación determinados, de modo que el compositor (el que organizara ese material que sonaba así, todo junto, ahí mismo, por primera vez) fuera el oyente. Pero además, si las vanguardias habían necesitado de sistemas para discutir sistemas, también en ese sentido la revolución de Cage era inédita. Porque discutía la institución del concierto con una obra que no podía tocarse en concierto; se enfrentaba con los hábitos de los melómanos con una composición cuya interpretación no podía ser discutida, ni comparada, ni coleccionada; problematizaba los medios masivos de comunicación con cuatro minutos y treinta y tres segundos imposibles de difundir. Y por último, pero no menos importante, componía algo por lo que era imposible cobrar derechos de autor. Componía lo que no se podía componer.
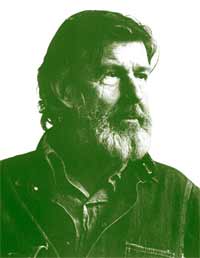
RADAR
indice
-
Nota de tapa> Nota de tapa
No me llames cerda
-
CINE
Sokurov estrena una película de una sola toma
-
PLáSTICA 1
Plástica 1 > Manuel Espinosa reescribe la historia del arte geométrico
-
PLáSTICA 2
Plástica 2 > La gracia crítica
-
MúSICA
John Cale vuelve a hacer canciones
-
TEATRO
Roberto Villanueva antes de estrenar
-
LAS 12 GRANDES REVOLUCIONES DE LA MúSICA. CAPíTULO 10
John Cage > Woodstock, Nueva York. 1952
-
FESTIVALES
Nuestros años felices
-
OJOS DE VIDEOTAPE ESTRENOS DIRECTO A VIDEO
Los necios de la costa este
-
OJOS DE VIDEOTAPE ESTRENOS DIRECTO A VIDEO
Que ves cuando me ves
-
OJOS DE VIDEOTAPE ESTRENOS DIRECTO A VIDEO
Calles de fuego
-
OJOS DE VIDEOTAPE ESTRENOS DIRECTO A VIDEO
Un yanqui en la corte del rey tirolés
-
PáGINA 3
Sótano beat
-
VALE DECIR
Vale decir
-
YO ME PREGUNTO
Yo me pregunto
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






