![]()
![]()
![]() Domingo, 5 de septiembre de 2004
| Hoy
Domingo, 5 de septiembre de 2004
| Hoy
HALLAZGOS
Baúl, querido, el pueblo está contigo
Secretario General del gremio de los panaderos, Pedro Conde fue elegido por Perón como “agregado obrero” para la flamante embajada argentina en Moscú. Pero su desembarco en lo que imaginaba la utopía realizada le mostró en muy poco tiempo una realidad siniestra: policía secreta, mendigos apaleados, rumores de desapariciones, pasajes de ida a Siberia. En medio de ese desasosiego, conoció a dos de los chicos que La Pasionaria había llevado a la URSS durante la Guerra Civil y, años después, soñaban con huir. Dispuesto a ayudarlos, el enviado argentino intentó sacarlos escondidos en sus baúles diplomáticos. Pero el plan fracasó estrepitosamente. Radar rescata ¿Por qué huyen en baúles?, el olvidado libro en el que Conde cuenta sus escalofriantes peripecias en tierra de Stalin.
Cabezón, algo calvo, panadero y provinciano, Pedro Conde Magdaleno era grandote y con pinta de boxeador. Le quedaba bien la gomina, el saco cruzado de funcionario peronista, el faso clavado en la comisura. Era sindicalista, de familia vagamente socialista, justicialista de escudito en la solapa y llegó a secretario general de su gremio. Cosas de la vida, se dejó seducir por una de esas ideas que sólo el General tenía: arruinarles el apetito a los “cajetillas” del Palacio San Martín creando una agregaduría sindical en cada embajada. Conde fue de los primeros en agarrar viaje, hacer el curso y prepararse a ver mundo. En 1947 lo mandaron en el equipo que iba a abrir la embajada argentina en la URSS.
Y así fue que el panadero de provincias se transformó en uno de los poquísimos argentinos que tuvo la experiencia de ser arrestado por la KGB. El cargo era ayudar a un enemigo del pueblo a escapar del país. La pena era de muerte.
Para hacer esta película habría que conseguir algo de blanco y negro, resucitar a Elías Alippi y clonar a Olinda Bozán, que supo hacer sus comedias peronistas y daba bien el tono. Estas condiciones son necesarias para que quede en claro que Conde fue un idealista de esa época de teléfonos blancos y no un insano, como parecería en colores posmodernos. El panadero buenazo llegó curioso a la Rusia de Stalin, descubrió el totalitarismo y la miseria del país de posguerra y se quiso llevar a un par de exiliados españoles en un baúl. Tuñón y Cepeda, dos de los niños republicanos que se llevó La Pasionaria a Moscú en 1939, ya no aguantaban más y querían huir. Cepeda no pasó del aeropuerto, Tuñón despegó pero no aguantó la asfixia del baúl y se perdió pidiendo socorro.
En el hogar obrero
Por suerte, los rusos no fusilaron al argentino: simplemente lo echaron del país. En los sótanos de la Lubyanka quedó la causa secreta 837 y en el polvo de las librerías de viejo, un mamotreto notable, ¿Por qué huyen en baúles? Los asilados españoles en la URSS, la versión de Conde que le publicó la ignota Editorial Ñandubay con fotos y todo (poco se sabe de la editorial, pero su pie de imprenta afirma que el libro fue producido en los talleres del Servicio Penitenciario en 1951).
El libro de los baúles es una mezcla de biografía, manifiesto peronista y relato de viaje coronado por un manifiesto antiestalinista que ya lo quisiera Reader’s Digest. Conde cuenta que era de familia obrera, que se mudó de Madariaga a la Capital a los 15, empezó de panadero y nunca perdió “la conciencia de mi clase” que le dio su familia, muy influida por las ideas gremiales socialistas. Pero llegó el ‘45, llegó el coronel carismático y llegó una nueva afiliación para el ya encumbrado dirigente del gremio de panaderos.
Corporativista como era, Perón decidió rápidamente que si las embajadas tenían agregados culturales, militares y comerciales, también debían tener agregados obreros. Conde se anotó y ya en 1947 egresó del curso que le hacía doler las muelas al Palacio San Martín. Como era de los más importantes que se habían presentado –secretario general de su gremio, nada menos–, una asamblea de 10.000 trabajadores lo eligió para ocupar el cargo en la embajada argentina en Rusia, que Perón reabría treinta años después de la Revolución. Su misión era la de experimentar la realidad laboral de otros países.
Conde tenía 34 años y llegó junto a su esposa Alicia y sus tres hijos a lo que pensaba como una utopía, una dictadura de su clase que imaginaba difusamente parecida a ese primer peronismo paternalista. Pobre Conde: su primer minuto, en el puerto de Odessa, fue un golpe que ni Bertrand Russell hubiera resistido. Los argentinos –embajador, secretarios, agregados, familiares– se bajaban en el puerto hambriento de un país destruido por la guerra y en medio de las ya clásicas purgas. Conde vio consternado –y, no deja de remarcar en su libro, sus circunstanciales y cajetillas colegas se alegraron de que lo viera y no dejaron de gastarlo– cómo Odessa estaba infectada de mendigos que la policía corría a palos, de prisioneros alemanes adolescentes y en andrajos. Conde enumera los zapatos que eran trapos o pedazos de cubierta cortados a cuchillo y atados con piolines, las nubes de chiquilines sucios y descalzos, las familias sentadas entre los escombros comiendo papas crudas, el contraste con los uniformes impecables y los autos relucientes de los oficiales y funcionarios. En la fiesta de recepción que ofrecen los soviéticos a los argentinos en el hotel local, Conde se asoma a la ventana y ve policías apaleando mujeres que ruegan por los canapés que él, sus colegas y sus anfitriones se están comiendo.
El flamante diplomático venía de una Argentina bien comida en la que los trenes todavía eran limpios y corrían en horario. En su libro, cuenta su viaje en el expreso a Moscú como una novela de picaresca, con baños inmundos, pueblos miserables entrevistos en las paradas, comida escasa y guardas que bajan a patadas a los vendedores desesperados por colocar una papa ennegrecida, una col arrugada.
En la embajada argentina instalada precariamente en unas habitaciones del Gran Hotel de Moscú, sobre la Plaza Roja, Conde se entera de que nadie quería que cumpliera su misión: los soviéticos ni en sueños querían un argentino visitando fábricas, hablando con los obreros, preguntando sobre condiciones de trabajo y derechos sindicales, y, peor aún, tal vez hablando de cómo eran las cosas en el extranjero. El panadero decidió hacer las cosas por su cuenta.
El pueblo en la plaza
Conde cuenta la escena que vio desde su ventana en el desfile del Primero de Mayo de 1947 en la Plaza Roja, uno de los puntos altos del calendario soviético. “A unos 50 metros y frente al Gran Hotel donde nos hospedamos, está ubicado el museo de Lenin, a continuación sigue la Plaza Roja. Sobre la derecha y al pie de los muros del Kremlin se levanta el mausoleo que guarda los restos del líder. Mi ventana quedaba frente a dicho mausoleo, sobre el que se levantaba un elevado palco montado para que Stalin presenciase el desfile. Por casualidad pude presenciarlo, ya que no estaba permitido ese día andar por la calle y, además, las puertas y las ventanas debían ser clausuradas. Me notificaron como a los demás de que debía hacerlo y no me quedó otro recurso que espiar a través de las cortinas. He presenciado un hermoso desfile desde el punto de vista visual. Una gran representación circense perfectamente planeada y matemáticamente ejecutada, pero en ningún momento la concentración de masas sin ‘teatro’ que esperaba encontrar. Luego soltaron al pueblo, pero para ese momento el palco oficial ya estaba vacío.” Conde ya había visto demasiada miseria como para creerse a los felices estudiantes de punta en blanco, saludables y sonrientes, que cruzaban la plaza vivando al padrecito Stalin. Para subrayar los contrastes, su libro trae fotos de Stalin subido a la tarima y de Perón “mezclado con su pueblo”.
La lista de Conde comenzó a sumar contradicciones que lo dejaban cada vez más furioso. Por ejemplo, las famosas cartillas de racionamiento, que regulaban el consumo y que “eran el título que autorizaba al individuo a vestir, comer y rozarse con gente de tal o cual categoría y mediante el cual la URSS regula el trabajo de su pueblo por el conducto sensible de su estómago”. En su libro, el panadero reproduce y explica estos documentos con cálculos muy concretos: el sueldo de un médico (entre 600 y 1000 rublos) apenas alcanzaba para comprar un par de zapatos (entre 1000 y 2000). El alquiler de una habitación de cuatro por cuatro costaba de 200 a 500 rublos y un kilo de carne, entre 30 y 100. El sueldo mínimo de un jubilado arañaba los 70 rublos mensuales. El gran escape Para realizar sus visitas furtivas por las fábricas de Moscú o traducir documentos a los que lograba acceder, Conde estableció relaciones con algunos españoles que habían sido evacuados de chicos a la URSS para escapar de la Guerra Civil, bajo custodia del Partido Comunista Español liderado por Dolores Ibárruri, La Pasionaria. El futuro de estos niños destinados a encontrar la luz afuera de su país y lejos de sus familias se oscureció el 21 de junio de 1941 con el ataque alemán a la Unión Soviética. Ese día el regreso de los refugiados a España cobró categoría de sueño.
El bueno de Conde, ya con toda la vena y mostrando un romanticismo insospechado, se enterneció con sus nuevos amigos, con las chicas españolas que andaban con sus colegas solteros, en harapos pero con los labios pintados. Y especialmente se hizo amigo de Pedro Cepeda y José Antonio Tuñón, que lo tuvieron noches enteras escuchando historias de hambre y trabajos forzados. Tuñón y Cepeda fueron los que le explicaron qué era la KGB –por entonces llamada NKVD– y cómo eran los mecanismos de la represión de Stalin. También le contaron que a poco de empezada la guerra les hicieron firmar un papel supuestamente rutinario, pero que era una renuncia a la ciudadanía española y una declaración de lealtad a la URSS, lo que los hacía fusilables si intentaban irse.
Conde se enfureció y decidió sacar a sus amigos de Moscú. Enseguida pensó en los inviolables baúles diplomáticos argentinos. El diplomático panadero iba a romper todas las reglas de su nuevo oficio y además planeaba transformar a Cepeda y Tuñón en testigos y voceros que denunciaran al mundo lo que pasaba en la URSS.
Conde planeó todos los detalles: “Realizamos varios ensayos que dieron óptimos resultados. No se oían ruidos interiores por más que los tirásemos o sacudiéramos. El lugar de la cabeza estaba rodeado de almohadillas para amortiguar los golpes. Quisimos poner bolsa de oxígeno, pero luego de estar varias horas encerrados en la pruebas, ellos mismos dijeron que no era necesario”. Para la conspiración, Conde reclutó a un colega, Antonio Bazán. Finalmente, le pusieron fecha al viaje. Sería el 2 de enero de 1948, partiendo por avión desde Moscú. El 15 de diciembre, Conde mandó un telegrama a Perón y otro al canciller pidiendo la “urgente evacuación” de su familia de vuelta a Buenos Aires. El 1º de enero, con los chicos ya dormidos, le contó a su mujer en qué lío la estaba metiendo. “Fue una determinación suya que me dejó aturdida”, escribió Alicia en un diario que Conde reproduce en su libro. “Antes de que yo pudiera hablar me adelantó que su resolución no admitía discusiones y que si me lo comunicaba era por cumplir con el deber de lealtad. Intentaba en vano convencerlo de que desistiera, cuando llamaron a la puerta. Era Tuñón, que ya venía para esconderse”.
Horas más tarde estaban los cuatro en el aeropuerto: Pedro Conde con José Antonio Tuñón en un baúl, y Antonio Bazán con Pedro Cepeda en otro. Se suponía que todo estaba fríamente calculado, pero desde el primer momento comenzó una mala suerte incontenible: “Al despachar el equipaje, comenzó la odisea. Bazán, que por ausentarse definitivamente del país no llevaba rublos, entregó dólares para pagar y no se los aceptaron. No hubo manera de hacerles entender que si volvíamos por dinero ruso perdíamos el avión. Ante ese inconveniente anormal, optamos porque yo saliera en ese avión con el baúl donde iba Tuñón, mientras Bazán postergaba su viaje”.
El avión despegó a las 9.30 de la mañana, con dos horas de retraso y con Tuñón acumulando tiempo de encierro en el baúl. “Cada minuto de vuelo que pasaba, más cerca me sentía del éxito”, escribió Conde. “Por momentos cerraba los ojos simulando dormir, para disimular la tensión nerviosa que me producía la lentitud con que giraban las agujas del reloj. Esos bellos pensamientos fueron interrumpidos por un rítmico golpecito que me volvió a la realidad a las 12.15. Eran tenues golpes que venían del baúl donde seocultaba Tuñón. No puedo describir mi estado en ese instante. La azafata, que había oído, corrió a la cabina de los pilotos sin decir palabra. Comprendí que me habían descubierto.”
La tripulación no volvió a salir de la cabina; el avión dio media vuelta y volvió hacia Moscú. Ya jugado, Conde abrió el baúl diplomático y encontró a Tuñón en un estado límite, “con los ojos desorbitados y fijos, que parecían los de un muerto. La cara amoratada, las manos quietas y crispadas me impresionaron. Si no fuera por un leve movimiento en su boca abierta, de la que salía una baba espumosa, habría creído que acababa de morir”.
Rumbo a la Estación Finlandia
El avión aterrizó dos horas más tarde en un aeropuerto militar de algún punto de la Rusia europea. Fue la última vez que Conde y Tuñón se vieron. Al español se lo tragó la maquinaria local, al argentino lo encerraron en un galpón bajo custodia. Un documento encontrado en los archivos de la KGB, firmado por la tripulación del vuelo, formaliza la historia inverosímil: “Nosotros, los abajo firmantes, hemos suscrito este acta acerca de que en el avión GBF (siglas de Flota Aérea Estatal, lo que después fue Aeroflot) nº 1003 que realiza vuelos según el rumbo Moscú-Kiev-Lvov-Praga, en la maleta que pertenece al agregado de la embajada argentina, señor Pedro Conde, fue encontrado Tuñón, José Antonio, nacido en 1916, español, no argentino, a quien el señor Pedro Conde trataba de esta manera de trasladar ilegalmente al extranjero”.
El agregado obrero argentino estuvo secuestrado en el galpón, helándose y esperando la peor de las muertes, por cinco días. “Una noche fui sacado de mis cavilaciones cerca de las dos de la madrugada por furiosos ladridos de una gran jauría que, unidos a escalofriantes y desgarradores alaridos humanos, oí junto al galpón. Luego gemidos de agonía. Después, silencio. Mi mente reconstruyó una escena horrible: Tuñón arrojado a los perros lobos que guardan la frontera soviética”. El argentino ya sabía lo suficiente de la Rusia de esa época como para contar cuántos rublos podía valer su vida.
En el Gran Hotel de Moscú Alicia Conde contaba las horas y se angustiaba cada vez más. El 3 de enero, al día siguiente de la partida de su marido, anota en su diario que “el telegrama que Pedro prometió mandar en cuanto tocara tierra no llega. A Dios encomiendo a cada instante su suerte y la del otro muchacho. Bazán tiene todo para salir mañana con el contrabando y mandó a Cepeda a cambiar el pasaje. Al anochecer vuelve Bazán alarmado: ‘Algo grave pasa’ –me dice–. ‘Cepeda ha desaparecido, fue a retirar el boleto con mi pasaporte y me lo acaban de entregar en la portería, diciendo que alguien lo había dejado ahí’.” Cepeda había sido secuestrado en el mismo aeropuerto y nunca más fue visto por sus amigos argentinos.
Al quinto día y sin explicaciones, Conde es sacado de su galpón y metido en un avión que poco después aterriza en Moscú. “Pasado el mediodía”, escribe Alicia, “nuestro encargado de Negocios, el Dr. Leopoldo Bravo, decide dirigirse personalmente al Ministerio de Asuntos Exteriores de la URSS, para pedir explicaciones por la desaparición de Pedro. A las 17, mientras esperaba angustiada el resultado de la gestión, entra Pedro cerrando la puerta tras sí. Está demacrado, desconocido casi. Me abraza sin decirme nada. Yo tampoco le pregunto. Comprendo que lo haría sufrir en este momento y me conformo pensando que lo importante es verlo de nuevo a mi lado”.
Conde y Bazán pasan quince días de papeleos y trámites para lograr permisos de salida. El 21 de enero, pasada la medianoche, salen de la Estación Finlandia rumbo a Helsinki. El trámite había sido rápido porque los rusos tampoco querían más por el barrio al agregado obrero que no iban a fusilar, pero seguía siendo molesto. Los Conde y Bazán, cuenta ladiarista Alicia, dormían como extenuados por una tormenta cuando a las 4.40 de la mañana sonaron fuertes golpes en las puertas de sus camarotes. Era nuevamente la KGB, esta vez tropas del Directorio de Seguridad de Fronteras, que venían a revisar equipajes. En la oscuridad, los argentinos entrevieron las aguas del Golfo que marcaban el límite con Finlandia.
Los diplomáticos chapearon pero se encontraron con que sus credenciales oficiales no impresionaban a los uniformes de galones verdes: querían ver todos los papeles, incluidos los diplomáticos. Conde tembló, porque llevaba en una valija sus pilas de documentos sobre lo que había visto en Rusia, buena parte escritos en ruso. “¿Por qué no intentás, mientras yo los entretengo en el otro camarote, sacar de la valija el paquete con los documentos y esconderlos?”, cuenta Alicia que le dijo Conde. “Con el fin de cumplir el deseo de Pedro tomé la canasta de las provisiones y le dije al guardia que mientras revisaban nuestro camarote, me permitiera entrar al de Bazán, ya revisado, para dar de comer a los niños. Rápidamente escondí el paquete entre la ropa de una valija revisada. Nadie advirtió la maniobra”.
Semanas después, los Conde desembarcan en Buenos Aires llorando a mares, como todavía recuerda Pedrito, uno de los hijos del panadero, que entonces tenía 11 años. Conde retoma la actividad sindical, informa a Perón de lo ocurrido y se pone a trabajar en su libro que quería, “documentando estos hechos ante la opinión pública, llevar a la práctica la segunda parte del plan de los baúles. Con ello espero conseguir que los que puedan reclamen a la URSS la liberación de estos refugiados. Ése es el objetivo final del trágico y pintoresco asunto de los baúles”. En sus últimas páginas, el argentino se pregunta por todos los españoles que desaparecieron a raíz de su fracasado intento. Hubo que esperar más de medio siglo para enterarse del final de la historia. Con el muro caído y los archivos abiertos, entre fines de 2003 y principios de 2004 se publicó en España el destino final de Tuñón y Cepeda.
Un velo en la historia
Los españoles no habían sido despedazados por los perros siberianos que tanto asustaron a su amigo argentino, y tampoco habían sido fusilados. Pasaron seis meses de régimen riguroso en los sótanos de la Lubyanka hasta que se decidió qué hacer con ellos. Un tribunal los condenó sumariamente a 25 años de trabajos forzados y pronto estaban en un vagón de ganado rumbo a los campos de Intá, en Siberia. Tras siete años de ejemplar comportamiento, en agosto de 1955 la comisión central de revisión de las causas –montada después de la muerte de Stalin y el discurso secreto de Kruschov denunciando sus crímenes– aceptó rebajar la medida de castigo hasta un plazo ya cumplido y entonces fueron liberados.
Tuñón viajó a México, donde vivían su hermano y el resto de su familia. Cepeda se quedó en Rusia hasta 1966, cuando finalmente regresó a España. En los últimos años del franquismo fue uno de los líderes de la Unión General de Trabajadores y en enero de 1984, con 61 años, murió en una operación de cataratas que se complicó por un infarto y varias úlceras, todas secuelas de su experiencia en Siberia.
Pedro Conde Magdaleno siguió de gremialista y agregado obrero hasta 1955. La Revolución Libertadora lo encontró en Lima y, cuenta su hijo, cuando se enteró de las noticias caminó hasta la estatua de San Martín y le tapó la cara con un paño negro. Las agregadurías sindicales dejaron de existir y los Conde volvieron definitivamente a un país donde el panadero era un paria. La familia se mudó a General Rodríguez y Conde se transformó en colectivero. En sus años finales volvió a las panaderías y murió cuando estaba creando una sociedad de fomento.
Nunca supo que sus amigos estaban vivos.
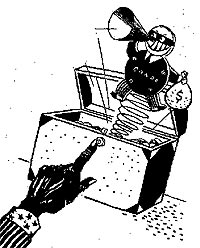
-
Nota de tapa> Nota de tapa
Pasajero en trance
Habla el iraní que vive desde hace 16 años en el aeropuerto Charles de Gaulle de París y que... -
POLéMICAS
Maurizio Cattelan, el demonio del arte conteporáneo
-
HALLAZGOS
El peronista que intentó sacar disidentes de la URSS en baúles
-
RESCATES
Inédito: el Río de la Plata según Copi
-
El tío TOM
Por Rodrigo Fresán -
Nowhere Man
Por Mariano Kairuz -
FOTOGRAFíA
Cortina rasgada
Por Diego Fischerman -
CINE
Tiro al blanco
Por Horacio Bernades -
MUSEOS
La imaginación y el poder
-
INTERVENCIONES URBANAS
La mañana del fuego rojo
-
LOS DOCE GRANDES EQUíVOCOS DE LA MúSICA. CAPíTULO VII
Paul Hindemith, niño terrible
Por Diego Fischerman -
Internet: Nace una estrella
Por Federico Kukso -
VIDEO
La ley del deseo
Por Mariana Enriquez -
VALE DECIR
Vale decir
-
YO ME PREGUNTO
¿Por qué está tan flaca Lilita Carrió?
-
PáGINA 3
La patria en la biblioteca
-
AGENDA
AGENDA
-
INEVITABLES
Inevitables
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






