![]()
![]()
![]() Jueves, 29 de enero de 2009
| Hoy
Jueves, 29 de enero de 2009
| Hoy
EL LOUVRE POR SCHIAFFINO
 Por Eduardo Schiaffino
Por Eduardo Schiaffino
EN EL MUSEO DEL LOUVRE
El Museo del Louvre, tan enorme como variado, demandaría un mes de visitas diarias para conocerlo, y que, sin embargo, no serían más que simples ensayos para saber gustarlo. Orientarse en sus diversos pisos y numerosos salones es cuestión tan seria como recorrer conscientemente una ciudad extraña; las personas que sepan dirigirse deliberadamente a tal o cual sala, en busca de esta o aquella tela, han de ser muy contadas a pesar de lo frecuentado que es este palacio.
Yo apenas pude estar en él dos días, vale decir que no es mi intención pasar revista ni hacer una guía para el uso de los viajeros, ni siquiera para el de muchos de mis compatriotas que después de haber habitado París durante algún tiempo, entre el Louvre y el Luxemburgo prefieren el Bon Marché; al fin y al cabo todos son almacenes de telas, más o menos vistosas o desteñidas.
Mi visita al Louvre se redujo, pues, a atravesar dos veces las salas bajas que encierran los museos ninivita y egipcio, haciendo esfuerzos inauditos para arrancarme pronto del centro de atracción de aquellas curiosísimas manifestaciones de un arte ya tan avanzado, exhumadas de entre polvo de civilizaciones desaparecidas para llenar de asombro a los modernos e intrigar su espíritu con esculturas de un ragoût tan especial. Detenerse allí y pasar el día es todo uno, perdido en muda contemplación ante las gigantescas interrogaciones de piedra: reyes asirios con cuerpo de animal, irónicas esfinges de basalto negro; genios funerarios que parecen sentados en cuclillas, cruzando los brazos sobre las rodillas como sirviendo de modelo a tabaqueras de fantasía, y féretros de piedra esculpidos en forma humana por el cincel egipcio.
Mi interés principal estaba en la pintura, así es que pude triunfar de la tentación que trataba de encadenarme, abandonando no sólo la escultura fantástica y decorativa, sino también la renombrada galería de estatuas y bajorrelieves, por aquello de que “quien mucho abarca poco aprieta”, refrán más verídico en arte que en otra cosa pues es mejor ver poco y bien, que no mucho y mal.
Me dediqué en una palabra a hacer conocimiento con las obras maestras sancionadas por la crítica; con el dessus du panier del mundo pictórico, o sea, el Salon Carré.
El que a mi entender está mejor representado en esta asamblea de grandes maestros es Leonardo Da Vinci con sólo tres medias figuras: La Gioconda, La belle feronnière y San Juan Bautista; tres personas distintas y una sola verdadera, Monna Lisa, la pasión de Leonardo.
El amor, como la fe, o mejor dicho el amor humano o el divino, es el primer elemento para la expresión en arte; cuando alguno de los dos se encarga de hacer la paleta y de dirigir el pincel, la obra maestra es inevitable.
Estos cuadros son de aquellos que uno no se cansaría de ver; no hay más que sumergirse en la contemplación para ver animarse las figuras: los labios parecen moverse inquietos por una sonrisa que está y no está, que tarda en aparecer; los ojos, esos ojos de Leonardo que son su distintivo, se alargan y se achican irónicamente, comunicando a la tela una vida extraordinaria.
Paolo Veronese desenvuelve dos enormes lienzos, Las bodas de Caná y la Cena en casa de Simón el Fariseo; ambos me dejan frío, murmuro un perfectamente, y paso a otra cosa; prefiero el Paolo Veronese de Venecia.
La Asunción de Murillo y la Inmaculada Concepción me hacen olvidarlo prontamente; es un grado más alto aun en esas alturas, pero en honor a la verdad debo decir que tampoco encuentro lo que busco. Lo digo como lo siento, aunque alguien tache de disparatada pretensión la mía, que halla completa satisfacción en el gran Murillo. Lo que hay de cierto es que la contemplación repetida de una cierta suma de obras maestras, además de abrir el apetito de una manera desmesurada, lo hace a uno cada vez más difícil en la elección y degustación de los manjares. En este camino se puede llegar hasta no querer alimentarse sino de lenguas de colibrí; por otra parte, no faltan ejemplos en apoyo de esta teoría.
Volviendo a Murillo, diré que pretendo hallar expresión religiosa en la pintura religiosa como es mi derecho; no es tal su opinión, como tampoco es la de Rafael ni la de Tiziano, artistas admirables los tres, que han tenido el mismo defecto, si se puede llamar así a la falta de una cualidad suprema pero extraña a numerosas manifestaciones artísticas.
Mi razonamiento es el siguiente: una Venus vestida no es una Madonna, como una Virgen desnuda no es una Venus –sans calembour, s’il vous plaît–; la madre de Dios debe distinguirse, en otra cosa que en el vestido, de la madre del amor, y esta otra cosa es simplemente la expresión moral, la tranquila serenidad, algo incoloro e informe que no está en la paleta, pero que se encuentra de tiempo en tiempo en el alma de algunos artistas privilegiados, equilibrados por el amor, divino o humano, como acabo de decir a propósito de Da Vinci.
Al hacer estas reflexiones en los salones del Louvre, que parecerán descabelladas al que me haga el honor de criticarlas, yo parecía presentir la existencia de un artista que había de encontrar después, que no es ninguna de las estrellas de primera magnitud consagradas por el uso, y que alcanza, sin embargo, al ideal religioso. Pienso al decir esto en el gran Giovanni Bellini, que fue maestro de maestros, pues formó entre sus discípulos a Giorgione y a Tiziano; de sus madonnas exquisitas hablaré a su tiempo.
La Antíope del Correggio duerme tranquila en el esplendor de su belleza; mientras que Júpiter transformado en sátiro, como un nuevo Candandes, levanta el velo que la cubre, y nos hace el regalo ocular de sus maravillosos encantos. El Amor duerme también junto a Antíope sabiendo que su flechas no son necesarias en esta emergencia; para Júpiter serían banderillas de fuego y él podría contestar con el rayo.
Rafael tiene allí un retrato de adolescente que algunos pretenden que sea su propia cabeza, idea que otros contradicen haciendo notar que pertenece a su tercera manera; este argumento podría no serlo, si se tiene en cuenta que puede ser una repetición estudiada de bosquejos hechos en su primera juventud; lo interesante en esta cuestión es que la cabeza es bellísima, represente o no al ángel de Urbino. Otros dos hermosos retratos, junto con algunas bellas pinturas religiosas y dos cuadritos: San Jorge combatiendo al dragón y San Miguel vencedor del demonio, son las demás obras de Rafael.
Antonello da Messina, con una persecución del detalle verdaderamente admirable, que recuerda los cristos de Albert Durero, ostenta una cabeza de condottiere a la que no le falta ni un pelo ni un poro. Esta fiera testa tiene un gran relieve y está llena de vida. Van Dyck, el príncipe del retrato nos muestra el de Carlos I, con su caballo blanco. En los palacios de Génova, en donde he hallado hasta treinta producciones de este hermosísimo talento, casi todos retratos, tendré grata ocasión para expresar mi admiración a su respecto; me reservo para entonces.
Otro bello cuadro cuyo sujeto está también en duda es el llamado Tiziano y su querida, obra del mismo Vecellio, en la que algunos creen ver al duque de Ferrara con su esposa, la hermosa Laura de Diante.
Rembrandt, el poderoso genio holandés, que sabe mostrarse tan completo en el reino de la fantasía cuando hace un alquimista en las tinieblas de su laboratorio, como al ejecutar un retrato del natural, género en el que rivaliza con Van Dyck, tiene en el salón de que hablo una pequeña sacra familia y un retrato de mujer; este último, especialmente, es una maravilla.
Herrera el Viejo, pintor que tanto intrigaba a Cautier con sus composiciones rebarbativas y lo brusco de su sistema de trabajar –pues según el crítico lanzaba tarros de pintura sobre sus telas como quien juega al Carnaval–, está representado por un San Basilio presidiendo un Concilio; las figuras llenas de carácter indican un robusto talento.
En otra gran sala hallo una veintena de grandes telas ilustrando la vida de María de Médicis, encargo oficial ejecutado por Rubens en el mismo carácter de sus kermeses; montañas de carne blanca y rojas mujeres desnudas que parece que hubieran estado fuertemente ligadas con hilos, tal es la brusca hinchazón de sus formas. La ampulosa exageración de Rubens despierta en el espectador no sé qué ideas de carne cruda, como si sus obras fueran creaciones de un artista gastrónomo, en busca de un manjar apetitoso destinado a avivar el gusto en un paladar blassé.
El gran Velázquez de Silva, pintor del rey Felipe IV, inmortaliza una vez más su figura insignificante, en traje de cazador; es ésta una pintura magistralmente ejecutada, a la cual no le va en zaga el busto de la infanta Margarita debido al mismo mágico pincel.
El Tiñoso de Murillo se calienta en un rayo de sol, con potencia de realismo insuperable.
El piso encerado de los salones del Louvre es muy resbaladizo, como por otra parte todos los pisos encerados del mundo; hay que caminar con pies de plomo para no comprar terreno, como decimos en Buenos Aires, por más que uno en aquellas alturas fuera un encantador y envidiable pied-à-terre; yo me había sentado, no ya por exceso de precaución sino para examinar más cómodamente otro cuadro de Murillo, El milagro de San Diego, llamado vulgarmente La cocina de los ángeles. De repente un viejo se me arroja encima patinando y cae en tierra con estruendo; justo entre mis dos pies –-que debo tener pequeños, pues que no me los aplastó–; el sombrero alto que cubría su calva venerable se elevó en el espacio, como lanzado por una columna de aire, y al caer rodó estrepitosamente, con el ruido ridículo peculiar de las galeras; el anciano se levantó en un instante aguijoneado por las mal reprimidas risas que son el acompañamiento habitual de esta clase de escenas. Eduardo Sívori, que estaba conmigo, y que a buen seguro no desperdició tamaña ocasión de reírse, pretendía después que yo no había perdido de vista El milagro de San Diego, que parecía no haberme percibido de aquel aerolito humano que casi cayó en mis faldas; pero es que yo no había ido al Louvre a ver viejos en el suelo, gateando de espaldas sin respeto por sus años; bien dicen que los hombres viejos suelen caer en infancia, aunque este infeliz, más desgraciado que otros, cayó en algo más duro.
Despidámonos de los antiguos al pasar delante de Canaletto, con su bella perspectiva del Gran Canal, en una vista de Venecia en la que se alza majestuosa la iglesia Santa Maria della Salute.
Van Huysum me acapara durante diez minutos en mi carrera hacia los modernos: qué admirables flores las suyas, que darían envidia a los tulipanes más hermosos, producto de la madre terral. Una variedad de insectos de todos los tamaños, cuyas patas tenues como cabellos se reflejan en las gotas de rocío que constelan los pétalos y las hojas de la exquisita flora de este artista pululan en su obra tan libres y tan netos como en el seno de la naturaleza. No hay más allá; es la fotografía del color unida a la de la forma; el ojo de Van Huysum es un microscopio y puede seguir con un pincel de un pelo la trama vegetal que ha elaborado lenta y misteriosamente la corola de los lirios. Tropiezo con Boucher, el pintor adorablemente falso, que decoraba como abanicos los boudoirs elegantes de las falsas pastoras del siglo pasado; la gracia era su lote.
Más allá Watteau, otro pintor de fiestas galantes; fino colorista y hombre de espíritu.
Cerca del Salon Carré se encuentra la famosa Source de Ingres, una maravilla de dibujo delicado y sapientísimo.
Eugène Delacroix, el artista fogoso que operó una revolución en la pintura francesa, tiene allí Las mujeres de Argel y La barca de Dante; si bien las primeras no son dignas de su reputación, la segunda es una composición altamente dramática, que muestra un gran talento bajo una hermosa y favorable luz.
Géricault ostenta también su ciencia de composición en La balsa de la Medusa, que hizo tanto ruido cuando su aparición. El colorido de este cuadro debe haber cambiado mucho, pues hoy es antipático y bastante lóbrego.
En el otro testero de esta misma sala, si mi memoria no me es infiel, piafa el caballo negro como la noche del general Prim en el magistral retrato, obra del malogrado Regnault. La España, por la puerilidad inconcebible del general Prim en el asunto del retrato, perdió la ocasión única de poseer una obra maestra semejante, que es hoy una de las joyas más inestimables del Museo del Louvre.
He dicho ya que este palacio es muy frecuentado, aunque recorriendo los salones uno no se apercibe de ello por lo enorme del edificio; pero al dar las cuatro de la tarde, cuando los guardines hacen retirar la gente como en los Hugonotes al toque del cubrefuego, el público se aglomera en las escalinatas, y va amasándose poco a poco en una concurrencia siempre numerosa.
Una serie de mujeres copistas, la casi totalidad con la cabeza como copos de algodón, estudian, caladas las antiparras, el colorido (?) de los maestros. Algunas de ellas, trepadas en esas escaleras especiales que sirven para estar más cerca de los cuadros, pasan las horas allí arriba, incómodas y expuestas a derrumbarse de un momento a otro, arrastradas por la vejez, y por amor al mamarracho estorban con sus cuerpos y aparatos el libre examen de los cuadros.
En el salón de las tapicerías, cuyas paredes ostentan una serie de retratos admirables que uno juzgaría que son pintados, un viejo estaba sentado (podría decir “está” sin temor de equivocarme) delante de un caballete sosteniendo una tela que representa el mismo salón, atrozmente reproducido: la obra está firmada con esta indicación particular: pintado a los noventa años. El pobre viejo tenía la conciencia de que era ése su único mérito.
Venecia, 16 de abril de 1884.
De Cuadros de viaje. Artistas argentinos en Europa y Estados Unidos (1880-1910), Fondo de Cultura Económica, México.
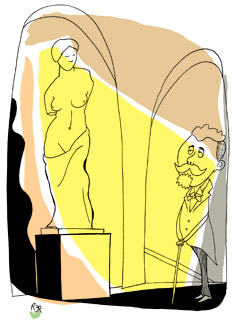
-
EL LOUVRE POR SCHIAFFINO
Por Eduardo Schiaffino
ESCRIBEN HOY
- Beatriz Vignoli
- Boaventura de Sousa Santos
- Carlos Rodríguez
- Claudio Socolsky
- Cristian Vitale
- Daniel Jimenez
- Daniel Miguez
- Diego Bonadeo
- Donald Macintyre
- Eduardo Febbro
- Eduardo Schiaffino
- Eduardo “Tato” Pavlovsky
- Emanuel Respighi
- Evelyn Arach
- Guillermo Zysman
- Gustavo Sala
- José Natanson
- Juan Gelman
- Juan Pablo Cinelli
- Luciano Monteagudo
- Luis Vicente Miguelez
- Marc Augé y otros
- Marcelo Birmajer
- Marisol Gentile
- Matías Córdoba
- Miguel Jorquera
- Ricardo Bianchi
- Roque Casciero
- Sandra Russo
- Sebastian Abrevaya
- Sebastián Ackerman
- Vicente Romero
- Werner Pertot
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






