![]()
![]()
![]() Miércoles, 31 de diciembre de 2008
| Hoy
Miércoles, 31 de diciembre de 2008
| Hoy
Shakespeare por Bloom
 Por Harold Bloom
Por Harold Bloom
Antes de Shakespeare, el personaje literario cambia poco; se representa a las mujeres y a los hombres envejeciendo y muriendo, pero no cambiando porque su relación consigo mismos, más que con los dioses o con Dios, haya cambiado. En Shakespeare, los personajes se desarrollan más que se despliegan, y se desarrollan porque se conciben de nuevo a sí mismos. A veces esto sucede porque se escuchan hablar, a sí mismos o mutuamente. Espiarse a sí mismos hablando es su camino real hacia la individuación, y ningún otro escritor, antes o después de Shakespeare, ha logrado tan bien el casi milagro de crear voces extremadamente diferentes aunque coherentes consigo mismas para sus ciento y pico de personajes principales y varios cientos de personajes menores claramente distinguibles.
Cuanto más lee y pondera uno las obras de Shakespeare, más comprende uno que la actitud adecuada ante ellas es la del pasmo. Cómo pudo existir no lo sé, y después de dos décadas de dar clases casi exclusivamente sobre él, el enigma me parece insoluble. Este libro, aunque espera ser útil para otras personas, es una declaración personal, la expresión de una larga pasión (aunque sin duda no única) y la culminación de toda una vida de trabajo leyendo y escribiendo y enseñando en torno a lo que sigo llamando tercamente literatura imaginativa. La “bardolatría”, la adoración de Shakespeare, debería ser una religión secular más aún de lo que ya es. Las obras de teatro siguen siendo el límite exterior del logro humano: estéticamente, cognitivamente, en cierto modo moralmente, incluso espiritualmente. Se ciernen más allá del límite del alcance humano, no podemos ponernos a su altura. Shakespeare seguirá explicándonos, que es el principal argumento de este libro. Este argumento lo he repetido exhaustivamente, porque a muchos les parecerá extraño.
Ofrezco una interpretación bastante abarcadora de las obras de teatro de Shakespeare, dirigida a los lectores y aficionados al teatro comunes. Aunque hay críticos shakespeareanos vivos que admiro (y en los que abrevo, con sus nombres), me siento desalentado ante gran parte de lo que hoy se presenta como lecturas de Shakespeare, académicas o periodísticas. Esencialmente, trato de proseguir una tradición interpretativa que incluye a Samuel Johnson, William Hazlitt, A. C. Bradley y Harold Goddard, una tradición que hoy está en gran parte fuera de moda. Los personajes de Shakespeare son papeles para actores, y son también mucho más que eso: su influencia en la vida ha sido casi tan enorme como su efecto en la literatura postshakespeareana. Ningún autor del mundo compite con Shakespeare en la creación aparente de la personalidad, y digo “aparente” aquí con cierta renuencia. Catalogar los mayores dones de Shakespeare es casi un absurdo: ¿Dónde empezar, dónde terminar? Escribió la mejor prosa y la mejor poesía en inglés, o tal vez en cualquier lengua occidental. Esto es inseparable de su fuerza cognitiva; pensó de manera más abarcadora y original que ningún otro escritor. Es asombroso que un tercer logro supere a éstos, y sin embargo comparto la tradición johnsoniana al alegar, casi cuatro siglos después de Shakespeare, que fue más allá de todo precedente (incluso de Chaucer) e inventó lo humano tal como seguimos conociéndolo.
Una manera más conservadora de afirmar esto me parecería una lectura débil y equivocada de Shakespeare: podría argumentar que la originalidad de Shakespeare estuvo en la representación de la cognición, la personalidad, el carácter. Pero hay un elemento que rebosa de las comedias, un exceso más allá de la representación, que está más cerca de esa metáfora que llamamos “creación”. Los personajes dominantes de Shakespeare –Falstaff, Hamlet, Rosalinda, Iago, Lear, Macbeth, Cleopatra entre ellos– son extraordinarios ejemplos no sólo de cómo el sentido comienza más que se repite, sino también de cómo vienen al ser nuevos modos de conciencia.
Podemos resistirnos a reconocer hasta qué punto era literaria nuestra cultura, particularmente ahora que tantos de nuestros proveedores institucionales de literatura coinciden en proclamar alegremente su muerte. Un número sustancial de norteamericanos que creen adorar a Dios adoran en realidad a tres principales personajes literarios: el Yaveh del Escritor J (el más antiguo autor del Génesis, Exodo, Números), el Jesús del Evangelio de Marcos, y el Alá del Corán. No sugiero que los sustituyamos por la adoración de Hamlet, pero Hamlet es el único rival secular de sus más grandes precursores en personalidad. Su efecto total sobre la cultura mundial es incalculable. Después de Jesús, Hamlet es la figura más citada en la conciencia occidental; nadie le reza, pero tampoco nadie lo rehúye mucho tiempo. (No se le puede reducir a un papel para un actor; tendríamos que empezar por hablar, de todos modos, de “papeles para actores”, puesto que hay más Hamlets que actores para interpretarlos.) Más que familiar y sin embargo siempre desconocido, el enigma de Hamlet es emblemático del enigma mayor del propio Shakespeare: una visión que lo es todo y no es nada, una persona que fue (según Borges) todos y ninguno, un arte tan infinito que nos contiene, y seguirá conteniendo a los que probablemente vendrán después de nosotros.
Con la mayor parte de las obras de teatro, he tratado de ser tan directo como lo permitían las rarezas de mi propia conciencia; dentro de los límites de una franca preferencia por los personajes antes que por la acción, y de una insistencia en lo que llamo “ir al primer plano” mejor que el “ir al trasfondo” de los historicistas viejos y nuevos. La sección final, “Ir al primer plano”, pretende ser leída en relación con cualquiera de las obras de teatro indiferentemente, y podría haberse impreso en cualquier parte de este libro. No puedo afirmar que soy directo en lo que respecta a las dos partes de Enrique IV, donde me he centrado obsesivamente en Falstaff, el dios mortal de mis imaginaciones. Al escribir sobre Hamlet, he experimentado con el uso de un procedimiento cíclico, tratando de los misterios de la obra y de sus protagonistas mediante un constante regreso a mi hipótesis (siguiendo al difunto Peter Alexander) de que el propio Shakespeare joven, y no Thomas Kyd, escribió la primitiva versión de Hamlet que existió más de una década antes del Hamlet que conocemos. En El rey Lear, he rastreado la fortuna de las cuatro figuras más perturbadoras –el Bufón, Edmundo, Edgar y el propio Lear– a fin de rastrear la tragedia de ésta que es la más trágica de las tragedias.
Hamlet, mentor de Freud, anda por ahí provocando que todos aquellos con quienes se encuentra se revelen a sí mismos, mientras que el príncipe (como Freud) esquiva a sus biógrafos. Lo que Hamlet ejerce sobre los personajes de su entorno es un epítome del efecto de las obras de Shakespeare sobre sus críticos. He luchado hasta el límite de mis capacidades por hablar de Shakespeare y no de mí, pero estoy seguro de que las obras han inundado mi conciencia, y de que las obras me leen a mí mejor de lo que yo las leo. Una vez escribí que Falstaff no aceptaría que nosotros le fastidiáramos, si se dignara representarnos. Eso se aplica también a los iguales de Falstaff, ya sean benignos como Rosalinda y Edgar, pavorosamente malignos como Iago y Edmundo, o claramente más allá de nosotros, como Hamlet, Macbeth y Cleopatra. Unos impulsos que no podemos dominar nos viven nuestra vida, y unas obras que no podemos resistir nos la leen. Tenemos que ejercitarnos y leer a Shakespeare tan tenazmente como podamos, sabiendo a la vez que sus obras nos leerán más enérgicamente aún. Nos leen definitivamente.
La idea del carácter occidental, del ser interior como agente moral, tiene muchas fuentes. Homero y Platón, Aristóteles y Sófocles, la Biblia y San Agustín, Dante y Kant, y todo lo que quieran añadir. La personalidad, en nuestro sentido, es una invención shakespeareana, y no es sólo la más grande originalidad de Shakespeare, sino también la auténtica causa de su perpetua presencia. En la medida en que nosotros mismos valoramos y deploramos nuestras propias personalidades, somos los herederos de Falstaff y de Hamlet, y de todas las otras personas que atiborran el teatro de Shakespeare con lo que podemos llamar los colores del espíritu.
- - -
El extraño poder de Shakespeare para transmitir la personalidad está quizá más allá de toda explicación. ¿Cómo es que sus personajes nos parecen tan reales y cómo pudo lograr esa ilusión de manera tan convincente? Las consideraciones históricas (e historizadas) no han ayudado mucho a responder a estas cuestiones. Los ideales, tanto sociales como individuales, eran tal vez más prevalentes en el mundo de Shakespeare que lo que son al parecer en el nuestro. Leeds Barroll señala que los ideales del Renacimiento, ya sean cristianos, filosóficos u ocultos, tendían a subrayar nuestra necesidad de adherir a algo personal que sin embargo era más grande que nosotros. Dios o un espíritu. De ello se seguía cierta tensión o angustia, y Shakespeare se convirtió en el más alto maestro en la explotación de ese vacío entre las personas y el ideal personal. ¿Se deduce de esta explicación su invención de lo que reconocemos como “personalidad”? Percibimos sin duda la influencia de Shakespeare en su discípulo John Webster cuando el Flaminio de Webster exclama, al morir, en El demonio blanco: “Cuando miramos hacia el cielo confundimos Conocimiento con conocimiento”.
En Webster, incluso en sus mejores momentos, escuchamos las paradojas de Shakespeare hábilmente repetidas, pero los hablantes no tienen ninguna individualidad. ¿Quién puede decirnos las diferencias de personalidad, en El demonio blanco, entre Flaminio y Lodovico? Mirar hacia el cielo y confundir el Conocimiento con el conocimiento no salva a Flaminio y a Lodovico de ser nombres en una página. Hamlet, perpetuamente discutiendo consigo mismo, no parece deber su abrumadora personalidad a una confusión del conocimiento personal y el ideal. Más bien Shakespeare nos da un Hamlet que es agente, más que efecto, de resonantes revelaciones. Quedamos convencidos de la realidad superior de Hamlet porque Shakespeare ha hecho a Hamlet más libre haciendo que sepa la verdad, una verdad demasiado intolerable para que la soportemos. Un público shakespeareano es como los dioses en Homero: observamos y escuchamos y no tenemos la tentación de intervenir. Pero también somos diferentes de la audiencia que constituyen los dioses de Homero; siendo mortales, también nosotros confundimos el Conocimiento con el conocimiento. No podemos sacar, ni de la época de Shakespeare ni de la nuestra, información que nos explique su capacidad de crear “formas más reales que los hombres vivos”, como dijo Shelley. Los dramaturgos rivales de Shakespeare estaban sujetos a las mismas discrepancias entre ideales de amor, orden y eternidad que él, pero nos dieron cuanto mucho elocuentes criaturas más que hombres y mujeres.
Leyendo a Shakespeare y viéndolo representado, no podemos saber si tenía tales o cuales creencias extrapoéticas. G. K. Chesterton, maravilloso crítico literario, insistía en que Shakespeare fue un dramaturgo católico y en que Hamlet es más ortodoxo que escéptico. Ambas afirmaciones me parecen muy improbables, pero no lo sé, ni lo sabía tampoco Chesterton. Christopher Marlowe tenía sus ambigüedades y Ben Jonson sus ambivalencias, pero a veces podemos aventurar conjeturas sobre sus posturas personales. Leyendo a Shakespeare puedo sacar en claro que no le gustaban los abogados, que prefería beber a comer, y evidentemente que le atraían ambos sexos. Pero sin duda no tengo ningún indicio sobre si favorecía al protestantismo o al catolicismo o a ninguno de los dos, y no sé si creía o descreía en Dios o en la resurrección. Su política, como su religión, se me escapa, pero creo que era demasiado cauteloso para tener la una o la otra. Le asustaban, sensatamente, las muchedumbres y los levantamientos, pero también le asustaba la autoridad. Aspiraba a la nobleza, se arrepentía de haber sido actor y puede parecer que valoraba El rapto de Lucrecia por encima de El rey Lear, juicio en el que sigue siendo escandalosamente único (con la excepción, tal vez, de Tolstoi).
Chesterton y Anthony Burgess subrayan ambos la vitalidad de Shakespeare, y yo iría un poco más allá y llamaría a Shakespeare vitalista, como su propio Falstaff. El vitalismo, que William Hazlitt llama “gusto”, es quizá la última clave de la capacidad sobrenatural de Shakespeare de dotar a sus personajes de personalidades y de estilos de habla fuertemente personalizados. Me cuesta trabajo creer que Shakespeare prefiriera al Príncipe Hal sobre Falstaff, como opina la mayoría de los críticos. Hal es un Maquiavelo; Falstaff, como el propio Ben Jonson (¿y como Shakespeare?), está reventando de vida. Lo están también, por supuesto, los villanos asesinos de Shakespeare: Aarón el Moro, Ricardo III, Iago, Edmundo, Macbeth. Lo están también los villanos cómicos: Shylock, Malvolio y Calibán. La exuberancia, casi apocalíptica en su fervor, es tan marcada en Shakespeare como en Rabelais, Blake y Joyce.
El hombre Shakespeare, afable y astuto, no era más Falstaff que Hamlet, y sin embargo algo en sus lectores y espectadores asocia perpetuamente al dramaturgo con ambas figuras. Sólo Cleopatra y los más robustos de los villanos –Iago, Edmundo, Macbeth– quedan en nuestras memorias con la fuerza perdurable de la desfachatez de Falstaff y la intensidad intelectual de Hamlet.
Para leer las obras de Shakespeare, y hasta cierto punto para asistir a sus representaciones, el procedimiento simplemente sensato es sumergirse en el texto y en sus hablantes, y permitir que la comprensión se expanda desde lo que uno lee, oye y ve hacia cualquier contexto que se presente como pertinente. Tal fue el procedimiento desde los tiempos del doctor Johnson y David Garrick, de William Hazlitt y Edmund Kean, a través de la época de A. C. Bradley y Henry Irving, de G. Wilson Knight y John Gielgud. Desgraciadamente, por sensata y hasta “natural” que fuera esta manera, hoy está fuera de moda y ha sido sustituida por una contextualización impuesta arbitraria e ideológicamente. En el “Shakespeare francés” (como lo llamaré de ahora en adelante), el procedimiento consiste en empezar con una postura política completamente propia, bien alejada de las obras de Shakespeare, y localizar luego algún trocito marginal de la historia social del Renacimiento inglés que parezca apoyar esa postura. Con ese fragmento social en la mano, se abalanza uno desde afuera sobre la pobre comedia, y se encuentran algunas conexiones, establecidas como sea, entre ese supuesto hecho social y las obras de Shakespeare. Me alegraría persuadirme de que estoy parodiando las operaciones de los profesores y directores de lo que yo llamo “Resentimiento” –esos críticos que valoran la teoría más que la propia literatura–, pero he hecho una simple reseña de lo que sucede, en el aula o en el escenario.
Sustituyendo el nombre de “Jesús” por el de “Shakespeare”, se me ocurre citar a William Blake:
“Seguro estoy de que ese Shakespeare no es mío.
Sea yo inglés o sea yo judío”.
Lo inadecuado del “Shakespeare francés” no es precisamente que no sea el “Shakespeare inglés”, no digamos ya el Shakespeare judío, cristiano o islámico: más simplemente es que no es Shakespeare, el cual no encaja fácilmente en los “archivos” de Foucault y cuyas energías no eran primariamente “sociales”. Puede uno meter absolutamente cualquier cosa en Shakespeare y las obras lo iluminarán mucho más de lo que quedarán iluminadas por lo que uno ha metido. Sin embargo los resentidos profesionales insisten en que la actitud estética es ella misma una ideología. No estoy muy de acuerdo, y en este libro yo sólo meto la estética (en el lenguaje de Walter Pater y de Oscar Wilde) en Shakespeare. O más bien él la trae a mí, puesto que Shakespeare educó a Pater, a Wilde, y a todos nosotros en estética, que, como observó Pater, es un asunto de percepciones y sensaciones. Shakespeare nos enseña qué percibir y cómo percibirlo, y nos instruye también sobre cómo y qué sentir y después experimentarlo como sensación. Buscando como buscaba ensancharnos, no en cuanto ciudadanos o en cuanto cristianos sino en cuanto conciencias, Shakespeare superó a todos sus preceptores como hombre de espectáculo. Nuestros resentidos, que pueden describirse también (sin maldad) como chalados del género-y-el-poder, no se sienten muy conmovidos por las obras de teatro como espectáculo.
Aunque a G. K. Chesterton le gustaba pensar que Shakespeare fue un católico, por lo menos en espíritu, era demasiado buen crítico para localizar en la cristiandad el universalismo de Shakespeare. Podemos aprender de eso a no configurar a Shakespeare según nuestra política cultural. Comparando a Shakespeare con Dante, Chesterton subraya la amplitud de Dante cuando trata del amor cristiano y la libertad cristiana, mientras que Shakespeare “era un pagano, en la medida en que está en su punto más alto cuando describe grandes espíritus encadenados”. Esas “cadenas” manifiestamente no son políticas. Nos devuelven al universalismo, ante todo a Hamlet, el más grande de todos los espíritus, pensando en su camino hacia la verdad, por la cual perece. El uso final de Shakespeare es dejar que nos enseñe a pensar demasiado bien en cualquier verdad que podamos soportar sin perecer.
Este fragmento pertenece a La invención de lo humano (Ed. Norma), de Harold Bloom.
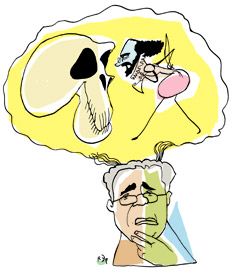
-
Shakespeare por Bloom
Por Harold Bloom
ESCRIBEN HOY
- Adriana Meyer
- Christian D. Doyle
- Cledis Candelaresi
- Diego Fischerman
- Diego Martínez
- Edgardo Pérez Castillo
- Eduardo Febbro
- Felipe Yapur
- Guillermo Zysman
- Harold Bloom
- Horacio Bernades
- Juan Forn
- Leonardo Moledo
- Luciano Monteagudo
- Luciano Sanguinetti
- Mariano Blejman
- Mario Alberto Perone
- María Laura Carpineta
- Oriol Puigdemont
- Pablo Vignone
- Pedro Lipcovich
- Roque Casciero
- Rupert Cornwell
- Sebastián Premici
- Sergio Rotbart
- Silvina Friera
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






