![]()
![]()
![]() Martes, 7 de enero de 2014
| Hoy
Martes, 7 de enero de 2014
| Hoy
Caballo
 Por Hernán Ronsino
Por Hernán Ronsino
Ese ansioso caballo
del verano
Haroldo Conti
1. Los duraznos
Polo y Cachila reciben la orden. Almada, apoyado en la puerta del rancho, dice: “Tienen que ir a buscar el caballo y traerlo a la quinta antes del atardecer”. El caballo pastorea junto al río. Lo dejaron ahí el domingo, después de las carreras de trote. Es un zaino colorado. Se llama Chúcaro trelpón. Y ganó la de fondo dando un batacazo. Ahora un tal Samudio, parece, lo quiere comprar.
El río queda del otro lado del pueblo. Entonces tendrán que recorrer, ida y vuelta, cerca de treinta kilómetros. Cachila se moja la cabeza, a un costado del rancho, abriendo ampliamente las piernas bajo una canilla que pierde y está rodeada por un fandango cargado de moscas. Dos o tres hijos de Almada, las mejillas marcadas por líneas secas de moco, lo miran a Cachila mojarse la cabeza y estremecerse por sentir el agua tan fría en la nuca. Polo, en cuero, la honda colgada en el cuello, lo espera en la calle, montado en la bicicleta. Entonces Cachila se sube en el caño. Y los hijos de Almada empujan la bicicleta para que arranquen. Después son los perros flacos y hambrientos de Almada los que hacen la custodia, más o menos, hasta la Cerámica abandonada. Y es a partir de ahí que viajarán solos y escucharán, ellos, Polo y Cachila, nada más que el rumor de las palomas y alguno que otro pájaro de la siesta.
Polo hace fuerza y pedalea. Con cada pedaleada roza, apenas, los muslos escuálidos de Cachila y, también, golpea con su pera el pelo pajoso y mojado. ¿A qué huele Cachila? ¿A humo? ¿A madera quemada, húmeda? Recién antes de cruzar la calle asfaltada –el camino del centro, como lo llaman ellos– empieza a sudar, empieza a sentir el peso que supone cargar con Cachila en el caño, aunque Cachila sea casi una pluma. Entonces en la calle asfaltada se detienen porque avanzan dos camiones cargados. Cachila salta y Polo, más flojo, descansa apoyando una pierna en la tierra. Polo piensa en hormigas. Cada vez que tiene un tiempo libre piensa en hormigas: le han dicho que la reina madre es grande como un sapo. Una hormiga parecida a un sapo. Los camiones cargados rezongan y al pasar desprenden una lluvia de cereales que saltan por debajo de las lonas azules; flamean, las lonas, por la velocidad pesada que traen los Berdford. Ahora, ellos no tienen el apoyo de los hijos de Almada para arrancar, deben ingeniárselas para retomar el camino. Y hacen así: Polo pedalea y Cachila trepa a la carrera en el caño. Cuando lo hacen, después de cruzar la calle asfaltada y de sentir lejanos los ronquidos de los camiones, la bicicleta tambalea un poco. Pero luego de un forcejeo brusco, Polo retoma las riendas, el control. Y siguen la marcha.
Ahora saben que detrás del canal de la depuración está la quinta de Schultz. Saben, también, que después de esa tardecita de domingo no han vuelto a pasar por ahí. Cuando Polo quedó enganchado en el alambre de púa y vio la cara de Schultz atrás de la carabina empuñada: un ojo cerrado y unas palabras resecas saliendo furiosas de esa boca. Entonces supo, Polo, esa vez, lo que verdaderamente era el miedo. Cachila pudo correr. Corrió tanto y tan ciego que cayó en uno de los fosos aledaños al canal. No se rompió una pierna de milagro. Pero ahora saben, los dos, que cruzando el canal de la depuración van a tener que enfrentarse, después de aquella tardecita de domingo, otra vez, con la quinta de Schultz. Y es por eso que sienten, al mismo tiempo, esas ganas de revancha.
Schultz, en realidad, es el cuidador de la quinta. El dueño es un tipo de Mercedes que nunca está. El que vive y trabaja ahí es Schultz. Por eso a la quinta la llaman la quinta de Schultz. La quinta es una plantación de duraznos. Los viernes a la tardecita, en verano, entran unos camiones que, dos o tres horas después, casi de noche, salen cargados y luego, los fines de semana, los duraznos son vendidos a los costados de las rutas en esos puestos que también venden quesos y salames.
Ese lugar es un desafío. La vez que lo intentaron lo hicieron mal. Por eso es un desafío. Por ejemplo: entrar a la quinta de Laviña era más fácil. Siempre se metían en el terreno del viejo Laviña, que tenía ciruelas y moras. Pero el viejo Laviña nunca les dijo nada. Una vez los agarró colgados de la planta de ciruelas. Y la señora de Laviña los hizo pasar y les dio una fuente que sacó de la heladera y comieron unas ciruelas fresquísimas. Y después de eso tomaron agua y se quedaron dormidos bajo la parra del patio. Pero esta quinta es un desafío. Porque es una zona vigilada. Y además porque ya lo han intentado y fueron atrapados.
Después de cruzar el canal de la depuración se abre una curva ancha y a medida que la recorren aparecen, a los costados, las plantas cargadas de la quinta de Schultz y ese aroma suave, caluroso, de los duraznos maduros. Entonces Cachila salta de la bicicleta. Polo no está muy convencido. Polo tiene ganas de hacer un pozo y ver el tamaño verdadero de la reina madre. Cachila, en cambio, tiene ganas de entrar y de romper algo. Eso dice. Polo deja la bicicleta en la cuneta, bajo la sombra de las plantas, y aclara que si entran es para robar duraznos, nada más. Cachila, ansioso, insiste con romper algo. Pero Polo, ahora, no contesta. Mira la tierra, sentado en la cuneta: si tuviera un poco más de tiempo haría ahí mismo un pozo. “Está bien –dice Cachila, resignado–, pero hay que ver dónde anda Yul.” Polo es ágil para esas cosas: se trepa al eucalipto que tiene más cerca. No hay árbol más difícil de trepar que el eucalipto. Pero Polo parece un gato. Sube con una facilidad increíble. Ahí está: las manos y las rodillas raspadas, ascendiendo. A medida que trepa el mundo va cambiando. La fisonomía y la percepción del mundo van mutando. Entonces llega a la primera rama. Tiene pegadas en el cuerpo esas cáscaras secas que recubren la corteza del eucalipto. Y el olor lo embadurna. Se le mete en la piel. Ahora Cachila, para Polo, es un pequeño cuerpo atrapado por la sombra que dibuja el eucalipto en la tierra. Está bien alto. A cinco o seis metros. Cachila hace señas desde abajo. Dice cosas. Polo, ahora sí, puede contemplar la amplitud de la quinta de Schultz. El sol pegando con violencia sobre el terreno. Y detrás del puente del ferrocarril, hacia la zona del hospital, un frente de tormenta oscuro, avanza. Entonces Cachila grita: “¿Lo ves?”. Polo mueve la cabeza diciendo que sí. Schultz está recostado en el pasto, bajo la sombra de un sauce, junto a la casa. A los perros no los ve. Pero si Schultz descansa, con un sombrero de paja tapándole la cara, los perros seguro estarán cerca de él. “Vos te quedás ahí, yo entro”, ordena Cachila. Y a Polo la idea le parece acertada. Se recuesta contra una rama mientras mira cómo Cachila se arrastra bajo el alambre de púa y también mientras campanea la siesta de Schultz. Así están las cosas. La mirada de Polo se queda contemplando, ahora, unas columnas de humo blanco detrás de las casillas de la depuración. Cachila se mueve en territorio de Schultz. Polo desconoce la estrategia de Cachila pero, si Cachila continúa con ese movimiento, dentro de pocos minutos Polo dejará de verlo. Entonces esa posibilidad lo empieza a alarmar. Uno de los perros de Schultz aparece bajo la sombra del sauce y después se recuesta junto a su dueño. Polo ha perdido de vista a Cachila: va descifrando su camino por el movimiento leve de las ramas de las plantas de duraznos. Y ese movimiento le confirma el temor. Cachila avanza hacia la zona de peligro. Polo concluye que ya no puede hacer nada. Si grita, despierta a Schultz y alarma a los perros. Debe confiar en Cachila. Los pájaros, a esta hora, no cantan. Se siente, un poco sordo, nada más que el rumor de unos motores lejanos. Entonces cuando Polo comienza a pensar, otra vez, en el tamaño de la reina madre, estalla un grito.
Después del grito, Polo ve que Schultz se estremece, salta y entra apurado a la casa. Los perros corren, se meten entre las plantas, ladran. Algo se sacude bajo las ramas. Polo adivina el camino de Cachila, que vuelve. Entonces Schultz reaparece empuñando la carabina. Sale mirando a lo lejos. Polo siente que lo descubre, que Schultz lo encuentra arriba del eucalipto mientras de fondo suenan estridentes los ladridos y el cuerpo flaco de Cachila que se mueve entre las plantas de duraznos. Schultz le apunta. Polo, aterrado, se larga, abrazado al tronco del eucalipto. Cae, raspándose todo el cuerpo. El miedo, en ese momento, es más poderoso que el dolor. Monta la bicicleta. Cachila está a punto de aparecer. Los perros se acercan también a la calle. Polo empieza a pedalear. Cachila asoma unos metros adelante. Grita que se apure. “Dale –grita Cachila–, dale.” Polo hace fuerza. Pedalea. Los perros aparecerán en cualquier momento. Cachila corre hacia la bicicleta. Tiene la remera embolsada como si fuera la panza de un canguro. Los perros llegan al alambre pero no pueden cruzar por la púa. Se desesperan, pero no pueden. Eso, a ellos, los alivia un poco. Cachila trepa en el caño. “Rajemos –dice–, rajemos.” Polo pedalea. Piensa cosas sin importancia, por ejemplo: que el pelo de Cachila ahora está seco. Piensa cosas sin sentido mientras Cachila todavía sigue gritando; saben, los dos, que una vez que tomen la curva que da al puente del ferrocarril estarán a salvo. ¿A qué huele Cachila? ¿A humo? ¿A madera quemada, húmeda? ¿A qué huele? Esas cosas sin sentido piensa Polo mientras toman la curva que los salvará a toda velocidad. Tienen el grito del triunfo madurando en las gargantas. El grito trepa, torcido, como las columnas de humo blanco que en este momento ninguno de los dos ve detrás de las casillas de la depuración: pero la cara de Schultz, junto a un poste, apuntándolos, aparece sin sentido, como los pensamientos de Polo. “No parés –grita Cachila–, no parés.” Y entrecierra los ojos. Polo se cubre la cara detrás de la espalda de Cachila. “No parés”, insiste mientras esperan el tiro. ¿Cómo es recibir un tiro?, piensa Polo y ahora, bruscamente, siente que le arde el cuerpo. La bicicleta dobla a toda velocidad. Entonces se escucha la voz de Schultz, mientras ellos pasan por delante, que simula dos disparos: “Pum, pum”, grita. No sienten más que una breve desorientación hasta que la tierra suelta, arenosa de la curva les hace perder el control. Polo termina en la cuneta; Cachila resiste un poco, tambaleando, pero al final también cae encima de la bicicleta. Algunos duraznos ruedan en la calle. Y esos gritos de triunfo, que trepaban apurados en sus gargantas, ahora salen suaves, pero con la forma lastimosa del lamento.
2. El río
La tormenta de verano –ese frente oscuro que se veía sobre la zona del hospital– se desata, justo, antes de que Polo y Cachila lleguen al puente del ferrocarril. Por eso tienen que correr, porque el agua cae acompañada de ráfagas intensas de viento. Pero la corrida no impide que lleguen al puente empapados. Cachila tira la bicicleta, torcida, contra los pilares de hierro. La bicicleta tiene la dirección descentrada y las ruedas partidas. Polo, chorreando agua, mira los restos de la bicicleta de Almada. Y trata de encontrar alguna solución. Pero pronto desiste. Chifla doblando la lengua para dentro llamando a Cachila, que se ha quedado mirando a lo lejos, hacia la zona del hospital. Y le tira dos duraznos verdes. “Comé”, dice. Después de un rato se forma un claro en el cielo. Una luz suave aparece en la zona de la depuración. Las gotas comienzan a caer escurridas. Y, lentamente, la lluvia se suspende. Desde el puente se respira el olor a tierra mojada que invade el aire.
La bicicleta de Almada ya no les sirve para seguir el camino. La dejan bajo el puente. La reaparición del sol impone, lentamente, un aire cada vez más pesado y húmedo. El cansancio y la sed van ganando terreno en los dos. Cachila es el estratega. Siempre da las órdenes. Ahora le dice a Polo, cuando se sienta bajo la sombra de un paraíso, que pida agua en lo de Barrante. Polo se niega. Aunque tenga sed, se niega. Dice que no, sacudiendo la cabeza. Cachila lo mira serio, le molesta que alguien no acepte su orden. Pero la sed es más fuerte que cualquier recelo. Frente al portón de madera lustrada, Cachila escucha del otro lado las voces mezcladas de los chicos: las zambullidas, las risas, en definitiva, la abundancia. ¿Qué imagina Cachila, ahí, parado bajo el sol furioso, frente al portón de madera lustrada? Eso piensa Polo, cruzándose de piernas, en la sombra del paraíso. Cachila se anima y golpea fuerte, con los nudillos, la madera lustrada. El portón se sacude. Las risas y las zambullidas se detienen. Escucha corridas sobre el césped cálido y acolchonado. Todo se suspende en el silencio de la tarde. Todo es devorado por sonidos lejanos de chicharras y motores. Pero no hay respuesta. Por eso Cachila insiste. Golpea los nudillos contra la madera lustrada. “Por favor –dice– ¿nos pueden dar un poco de agua?” Del otro lado hay una breve inquietud. Pero, de nuevo, el murmullo apagado, la calma aparente, el sordo rugir de un motor lejano. Polo, bajo la sombra, intuye que algo anda mal. Entonces se para y avanza hacia la quinta. Pero antes de llegar al portón ve cómo una cortina de agua cae, violenta, contra el cuerpo flaco de Cachila. Seguro, piensa Cachila todo mojado, estarán los autos lustrados, estacionados bajo la sombra de los sauces y los hombres grandes, en reposeras, tomando limonadas frescas, alentando la diversión de los chicos. Eso piensa Cachila. Y al mirar a Polo, reacciona. Le saca del cuello la honda. Y se trepa, sin decir nada, largando un jadeo lleno de rabia, sobre el cuerpo de Polo. ¿A qué huele Cachila? Espera que la calma, más o menos, vuelva a reinar del otro lado. Y, cuando nadie lo espera, sentado sobre los hombros de Polo, asoma su cuerpo por encima del tapial blanco. Apunta con la honda, amenazante, con un gesto panorámico. Ve casi todo lo que se había imaginado antes. Los chicos divertidos como hienas, los autos lustrados bajo la sombra y, finalmente, se detiene en el ventanal de la casa. Todo es una ráfaga. Los vidrios estallan junto a los gritos de pánico de los Barrante.
Corren. Cachila no puede hacer otra cosa que pensar en la cantidad de agua que vio en esa pileta celeste. Corren, mientras de fondo comienza a escucharse un ronquido suave que trepa lento, adueñándose del aire de la tarde, haciéndose más estridente a medida que llegan al camino de ripio. Corren agitados, las sienes latiendo con fuerza: Cachila piensa en vidrios rotos, Polo sólo siente las pequeñas piedras que va pisando con las alpargatas mojadas. El camino aparece de pronto y entonces se recorta, nítida, la figura de un camión cargado de grasa y huesos pelados, que avanza, rugiente. Cachila ordena: “Dale”. Y sigue corriendo con la intención de treparse en el estribo. Polo lo mira desde atrás, cansado. Polo tiene ganas de escarbar la tierra, de ver el tamaño de la reina madre. El camión, en cada acelerada, larga un humo negro. Cachila se trepa, pero en el paragolpe trasero. Dice, mirando para atrás, “dale”. Estira una mano. Polo saca lo poco de fuerza que le queda. Se estira, roza la mano de Cachila. “Dale”, escucha. El humo negro los rodea. Polo, al respirar el gasoil que despide el camión, mientras se trepa con dificultad en el paragolpe trasero, piensa cosas sin sentido, piensa en la fábrica de aceite, en el olor, por ejemplo, que largan las montañas secas de girasoles, atrás de la fábrica de aceite.
El que maneja es Aceituno. Lleva la grasa y los huesos al frigorífico. Polo, aferrado a la caja, lo reconoce. Y sabe que el camión tiene que doblar antes de la barranca, en el cruce de La salada, y es ahí donde deberán saltar para poder tomar, después, el camino que, por fin, desemboca en el río. Polo mira la cabeza de Aceituno recortada por un pequeño vidrio, en la cabina del Ford. Lo ve como si fuera un muñeco de cera o una pintura estampada en el vidrio. Un ejército de moscas sobrevuela la carga de grasa. “Ahora”, grita entonces Polo cuando el Ford desciende la marcha para doblar en el cruce de La salada. Y entonces es cuando saltan. El camión se recuesta para entrar en la curva cerrada. Después hace unas rebajas y trepa, estruendoso, largando bocanadas negras de humo, hacia el frigorífico. Mientras ese rugido se aleja, Polo y Cachila descubren el camino que buscaban.
Los dos ahora saben que con un gesto, con un leve movimiento de piernas, con un simple amague, incluso, de cualquiera, empezará la carrera. Y eso, los excita. Es Polo el que arranca sin dar ninguna orden. Cachila, entonces, trata de agarrarlo. Pero Polo ya está disparado. Y, a pesar del cansancio en el cuerpo, de las caídas y el aguacero, avanza por el camino de ripio, pisando fuerte con las alpargatas negras. Son doscientos metros los que faltan hasta el río. A los costados crece una frondosa vegetación que desparrama una sombra húmeda. Corren. El agua los espera. Polo piensa que la tierra en el fondo, en el lugar de la reina, por ejemplo, es fresca como en esa zona. Corren. El agua espesa, marrón, los espera. Ahora una mano lo alcanza a Polo. Cachila intenta sacarlo del camino. ¿A qué huele Cachila? Pero forcejean. Mientras corren, forcejean. Y se ríen. Ya no tienen otra cosa más que el río delante de los ojos, encandilando, bajo el cielo celeste. A un costado las montañas de tierra. Y del otro, quieto, con la cabeza hundida en la gramilla reseca, el caballo de Almada, sobresaltado. Corren. El río, cálido y marrón, como un vidrio incrustado en la tierra, por fin, les pertenece.
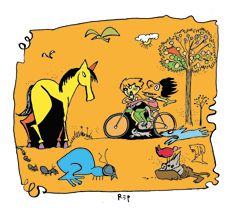
-
Caballo
Por Hernán Ronsino
ESCRIBEN HOY
- Beatriz Vignoli
- Carlos Rodríguez
- Claudio Socolsky
- Diego Fischerman
- Fabián Lebenglik
- Fernando Krakowiak
- Gill Pringle
- Hernán Ronsino
- Horacio Cecchi
- Javier Lewkowicz
- Jorge Luis Bernetti
- Kim Sengupta
- Leo Ricciardino
- Lorena Panzerini
- Marcelo Justo
- María Daniela Yaccar
- Miguel Jorquera
- Pablo Fornero
- Pablo Serr
- Raúl Dellatorre
- Raúl Kollmann
- Rodrigo Fresán
- Sebastián Fest
- Silvina Friera
- Tomás Lukin
- Tony Paterson
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






