![]()
![]()
![]() Viernes, 11 de enero de 2008
| Hoy
Viernes, 11 de enero de 2008
| Hoy
RETRATOS DE MALAMUD
 Por Philip Roth
Por Philip Roth
En una línea similar a la de Beckett, Malamud escribe de su precario mundo de dolor, en un idioma propio, un inglés que, incluso dejando aparte los temperamentales diálogos, cualquiera diría extraído del menos mágico de los calderos: las locuciones, las inversiones y la dicción del habla judía inmigrante, un montón de huesos verbales rotos que, hasta que llegó él y los hizo bailar a su triste son, parecía que ya sólo podían valerle para algo a un cómico de la Borsch Belt* o algún nostálgico profesional. Incluso cuando el autor lleva al límite extremo la parábola de su prosa, las metáforas de Malamud conservan un timbre proverbial. En su manifestación más conscientemente original, cuando el autor percibe, en sus desconsolados y vehementes relatos, que ha llegado el momento de lanzar su nota más profunda, se mantiene fiel a lo que parece más doméstico y antiguo, emitiendo la más limpia y pura de las poesías, para hacer las cosas aún más tristes de lo que eran: “Trató de decir algo cariñoso, pero la lengua le colgaba en la boca como la fruta muerta cuelga de un árbol, y se le había vuelto el corazón una ventana pintada de negro.”
* Es una cadena de hoteles, casi todos judíos, de los montes Catskill, en Estados Unidos. (N. del t.)
El hombre de cuarenta y seis años que conocí en casa de los Baker, en Monmouth, Oregon, en 1961, nunca me dio la impresión de haber podido escribir semejante texto, ni ninguno parecido. A primera vista, y para alguien que, como yo, se ha criado entre agentes de seguros, Bern tenía toda la pinta de pertenecer a ese gremio: podría haber pasado por uno de los que trabajaban con mi padre en su sucursal de Metropolitan Life. Cuando Malamud iba a entrar en el vestíbulo de los Baker, tras haber asistido a mi conferencia, mientras permanecía ahí, con los pies en la alfombrilla, quitándose los chanclos mojados, percibí a un trabajador consciente y amable, del mismo tipo que aquellos cuya conversación y cuyos consejos no solicitados –lo que en idish se llama kibitzing– pusieron música de fondo a mi juventud; un vendedor insistente y avezado, que no sale corriendo cuando le gruñe el perro o que asusta a los niños cuando de pronto surge de las tinieblas, en mitad del porche. No aterroriza a nadie, pero tampoco va por ahí derramando alegría a su alrededor: es, a fin de cuentas, el agente de seguros, a quien sólo muriéndonos podemos sacarle ventaja.
Esa era la otra sorpresa de Malamud. Muy poca risa. Ninguna muestra de la gracia que alumbra intermitentemente en esos pisos de escasa calefacción y malamente amueblados donde se representan las necesidades de sus enterrados en vida. Ninguna señal, en su persona, de las raras payasadas que caracterizan El mejor. Hay relatos de Malamud, como “Angel Levine” –y, más tarde, “El pájaro judío” y “El caballo parlante”–, donde el chiste queda a no más de dos dedos del arte, donde el encanto del arte consiste en cómo se ve llevado en andas hasta el borde del chiste; y, sin embargo, en veinticinco años, no recuerdo que Malamud me haya contado más de dos chistes. Chistes dialectales judíos, muy bien contados, pero es todo. En veinticinco años, dos chistes, y ni uno más.
No era menester exagerar en nada que no fuese la responsabilidad de su arte. Bern no se exhibió, ni consideró necesario exhibir sus temas, tampoco; no, desde luego, así, por las buenas, y delante de un desconocido. No podría haberse exhibido ni aunque hubiera sido tan estúpido como para intentarlo, y no incurrir jamás en la estupidez era parte, aunque no principal, de sus más amplios cometidos. S. Levin, el chaplinesco profesor de A New Life, dando su primera clase con la bragueta abierta, es una y otra vez hilarantemente estúpido; pero no Bern. Así como Kafka nunca habría podido convertirse en cucaracha, tampoco había la más pequeña posibilidad de que Malamud se metamorfoseara en Levin, táctica y cómicamente superado por un contratiempo erótico en las oscuras carreteras de las montañas de Oregon, para luego emprender a hurtadillas el camino de regreso a casa, medio desnudo, a las tres de la madrugada, llevando al lado una camarera sexualmente insatisfecha que luce un zapato y un sujetador como única vestimenta. Seymour Levin, el ex borracho, y Gregorio Samsa, el bicho, representan actos de colosal autotravestismo, permitiendo a sus respectivos autores una especie de alivio masoquista, extrañamente jocoso, del peso de la sobriedad y de la digna inhibición que constituían la piedra angular de su muy formal comportamiento. En el caso de Malamud, la espectacularidad exuberante, como la virulenta burla de sí mismo, sólo podía ponerse de manifiesto por medio de lo que Heine denominaba Maskenfreiheit, la libertad que otorgan las máscaras.
El apesadumbrado cronista de la necesidad enfrentada a la necesidad, de la necesidad combatida sin piedad y sólo de refilón vencida, si llega a serlo; de las vidas bloqueadas y menesterosas de luz, de impulso, de una pequeña esperanza –”Un niño, al arrojar una pelota al aire, vio un trocito de cielo azul”–... prefiere presentarse como alguien cuyas necesidades personales no son asunto de los demás. Y, sin embargo, su necesidad era tan dura que hace daño imaginarla. Era la necesidad de pasar revista, tan prolongada como seriamente, a todas y cada una de las demandas de una conciencia tortuosamente exacerbada por el patetismo de una necesidad imposible de satisfacer. Era éste un tema suyo que no lograba esconderle por completo a nadie que se preguntara por un momento dónde podía estar el punto de encuentro entre el hombre que habría podido hacerse pasar por agente de seguros y el moralista parabólico de los relatos claustrofóbicos sobre “cosas que no se pueden dejar atrás”. En El dependiente, un pequeño delincuente que va dando tumbos por la vida, Frank Alpine, mientras hace penitencia detrás del mostrador de una tienda de comestibles que se está viniendo abajo y que en cierta ocasión pensó asaltar, tiene una “visión terrorífica” de sí mismo: “que siempre estaba actuando como si no, pero en realidad era un hombre de muy estricta moralidad”. Me pregunto si en los primeros años de su vida adulta no habrá tenido Bern una visión de sí mismo aún más terrorífica: que era un hombre de estricta moralidad que sólo podía actuar como lo que era.
Entre la primera vez que nos vimos, en Oregon, en febrero de 1961, y la última, durante el verano de 1985, en su casa de Bennington, Vermont, casi nunca coincidimos más de dos veces al año, teniendo en cuenta, además, que, tras haber yo publicado un ensayo sobre los escritores judíos norteamericanos en The New York Review of Books donde examinaba Pictures of Fidelman y The Fixer desde un punto de vista que a él no le pareció bien –ni podía parecerle–, estuvimos varios años sin vernos. A mediados de los sesenta –cuando yo pasaba largas temporadas alojado en la colonia artística de Yaddo, Saratoga Springs, Nueva York, a corta distancia de Bennington–, Bern y su mujer, Ann, solían recibirme en su casa cada vez que me apetecía aliviar durante unas horas la soledad de Yaddo. En los setenta ambos éramos miembros de la junta directiva de Yaddo, así que coincidíamos en las reuniones bianuales. Cuando los Malamud empezaron a buscar refugio en Nueva York, huyendo de los inviernos de Vermont, y yo seguía viviendo allí, de vez en cuando cenábamos en su piso de cerca del Gramercy Park. Y Bern y Ann, cuando visitaban Londres, en la época en que yo empecé a pasar parte de mi tiempo en esa ciudad, era frecuente que cenaran con Claire Bloom y conmigo.
Bern y yo casi todas esas noches terminábamos hablando de libros y del hecho de escribir, pero muy rara vez mencionábamos la narrativa del otro, y nunca entramos seriamente en el tema, respetando así una regla de urbanidad que no está recogida en ninguna parte pero que es de general aplicación entre escritores, al igual que entre jugadores de equipos rivales en cualquier deporte, porque está claro que en estos casos la franqueza apenas puede aplicarse, por profundo que sea el respeto mutuo. Blake dice que “el enfrentamiento es la verdadera amistad”, pero, por muy digna de admiración y muy estimulante que suene la frase, sobre todo para los discutidores, y aunque fuera cierto que tamaña perla de sabiduría pudiera aplicarse en el mejor de los mundos concebibles, el hecho es que entre los escritores de este planeta, con el orgullo y la susceptibilidad siempre a punto de unirse en mezcla explosiva, uno aprende a conformarse con algo un poco más amistoso que el puro y duro enfrentamiento, para no quedarse sin un solo verdadero amigo entre los escritores. Incluso los escritores que adoran el enfrentamiento tienden a conseguir de su trabajo diario casi todo el que pueden soportar.
Fue en Londres donde planeamos volver a vernos tras mi ensayo para la New York Review, en 1974, pero el intercambio epistolar sobre el tema fue la última comunicación que hubo entre nosotros hasta pasados dos años. La carta que me hizo llegar fue tan lacónica y coloquial como en él era costumbre: una sola frase, que sonaba tal vez un poco menos enfadada que solitaria, allí, en medio de aquella hoja de papel blanco, puesta en lo alto de una firma ponderada y diminuta. Allí se me informaba de que lo que había escrito sobre Fidelman y The Fixer era “problema tuyo, no mío”. Le contesté diciéndole que seguramente le había hecho un favor de los que preconizaba William Blake. No llevé mi osadía hasta el extremo de mencionar a Blake, pero ése era más o menos mi enfoque: no le vendría nada mal lo que yo decía en aquel trabajo. La cosa no resultó tan horrible como suelen ser estos dimes y diretes, pero tampoco fue como para situarnos a alguno de los dos en el canon del género epistolar.
La reconciliación londinense no puede decirse que nos llevara mucho tiempo a ninguno de los dos. A las siete y media de la tarde sonó el timbre y ahí estaban los Malamud, tan puntuales como siempre. Bajo la luz del porche le di un beso a Ann y a continuación, apartándola, me lancé hacia Bern con la mano extendida, mientras él, con la suya en la misma posición, se me acercaba a toda prisa escaleras arriba. En nuestra respectiva ansiedad por ser el primero en perdonar –o quizás en ser perdonado–, acabamos dejando pequeño el apretón de manos y besándonos en los labios, igual que Lieb, el pobre panadero, y el aún más infortunado Kobotsky, al final de “El préstamo”. Los dos judíos de ese cuento de Malamud, que antaño llegaron juntos a Norteamérica en la bodega de un buque de emigrantes, se vuelven a encontrar tras varios años de amistad interrumpida y, en la trastienda de Lieb, escucha cada uno el relato de las penalidades que ha habido en la vida del otro: tan conmovedoras son las historias, que Lieb se olvida del pan que tiene en el horno y deja que se queme. El relato termina así: “Las hogazas, en las bandejas, eran ladrillos negros, cuerpos carbonizados. Kobotsky y el panadero se abrazaron, suspirando por la juventud perdida. Unieron sus labios y se despidieron para siempre.” Nosotros, por nuestra parte, nos reconciliamos de verdad.
En julio de 1985, recién regresados de Inglaterra, Claire y yo agarramos el coche en Connecticut y nos fuimos a comer y a pasar la tarde con los Malamud en Bennington. El verano anterior habían sido ellos quienes hicieron aquel viaje de dos horas y media, para dormir en casa, pero Bern no se hallaba ahora en condiciones de acometer un viaje así. Tres años antes había padecido un derrame cerebral, y sus agotadoras secuelas lo dejaban sin fuerzas: la necesidad de invertir toda su energía en no someterse sin lucha a la discapacidad física empezaba a abrumarlo. Me di cuenta de lo débil que estaba nada más acercarnos con el coche. Bern, que siempre se las había compuesto, lloviera o tronara, para permanecer en la acera mientras llegábamos o nos marchábamos, ahí estaba, en efecto, con su chaqueta de poplín, pero mientras nos dedicaba un saludo de bienvenida más bien sombrío, parecía como si estuviera escorándose ligeramente hacia un lado, sujetándose al mismo tiempo, a fuerza de voluntad y sólo de voluntad, totalmente inmóvil, como si el más pequeño movimiento hubiera podido dar con sus huesos en el suelo. El brooklynense trasterrado que yo conocí a los cuarenta y seis años, en el Lejano Oeste, aquel trabajador impenitente e inmune al desánimo, con su expresión seria y atenta, la calva creciente y el impecable corte de pelo a la moda de Corvallis, cuya resistente suavidad superficial podría haber engañado –y seguramente estaba ahí para engañar– a cualquiera en lo tocante a la líquida obstinación del núcleo, se había convertido en un anciano frágil y muy enfermo, si apenas vestigio de su antigua tenacidad.
De ello se habían ocupado la implantación de un bypass, el derrame y la medicación consiguiente, pero a ningún antiguo lector de su narrativa podía dejar de ocurrírsele la idea de que la búsqueda infatigable de esa aspiración que compartía con tantos de sus personajes –la de superar los férreos límites del yo y las circunstancias, para vivir una vida mejor– había acabado por pasarle cuentas. Nunca me confió gran cosa sobre su infancia, pero, por lo poco que yo sabía sobre la muerte de su madre cuando él todavía era pequeño, la pobreza de su padre y el hermano minusválido, di por sentado que no le quedó más elección que renunciar a la infancia y aceptar la madurez a muy temprana edad. Y en aquel momento era eso lo que parecía: un hombre que llevaba demasiado tiempo teniendo que ser un hombre. Pensé en su relato “Ten compasión”, la más espantosa parábola que escribió sobre la inflexibilidad de la vida incluso ante –o sobre todo ante– los más inflexibles anhelos. Cuando Davidov, empleado del censo celestial, le pregunta cómo murió un pobre refugiado judío, Rosen, que también acaba de incorporarse al número de los muertos, contesta lo siguiente: “Algo se le rompió dentro. Eso fue.” “Pero ¿qué se le rompió?” “Lo que se rompe.”
Fue aquella una tarde triste. Intentamos charlar en el salón, antes de comer, pero le costaba muchísimo concentrarse, y aunque su voluntad era totalmente incapaz de retroceder ante ninguna tarea difícil, era descorazonador darse cuenta de hasta qué punto una simple conversación con un amigo se había trocado para él en un desafío casi insuperable.
Mientras pasábamos del salón al porche trasero, donde estaba puesta la mesa, Bern me preguntó si luego podía leerme los capítulos iniciales del primer borrador de una nueva novela suya. Nunca antes me había pedido opinión sobre un trabajo en curso, de modo que no pude sino sorprenderme. Y también inquietarme: me pasé la comida preguntándome qué clase de libro sería ése, concebido e iniciado en medio de tales dificultades por un escritor que llevaba unos años con la memoria oscurecida –no recordaba bien ni la tabla de multiplicar– y cuya visión, también afectada por el derrame, hacía que el mero hecho de afeitarse por las mañanas se le convirtiera en lo que él irónicamente me definió como “una aventura”.
Después del café, Bern fue a su estudio a buscar el manuscrito, un reducido fajo de papeles impecablemente mecanografiados y unidos con un clip. Ann, que tenía molestias en la espalda, pidió que la perdonáramos, pero que necesitaba descansar un rato, y Bern, nada más instalarse ante la mesa, emprendió la lectura para Claire y para mí, a su tranquila e insistente manera.
Observé que en torno de su silla, en el suelo del porche, había migajas del almuerzo. El temblor de sus manos también había convertido en una aventura el hecho de comer; y, sin embargo, el hombre se había empujado a escribir aquellas páginas, a asumir de nuevo los penosos afanes del escritor. Recordé el principio de El dependiente, el retrato de Morris Bober, dueño de una tienda de comestibles, camino de la vejez, arrastrando hacia su establecimiento las pesadas cajas de leche que el repartidor le ha dejado en la acera, a las seis de la mañana de un día de noviembre. Recordé que todo aquel esfuerzo lo estaba matando, lo tenía cerca del colapso físico; pero, aun así, al final, Bober sale de noche a limpiar el palmo de nieve marzal, recién caída, que cubre la acera delante de aquella tienda que lo aprisiona. Aquella noche, al llegar a casa, releí las páginas en que se describe el último gran esfuerzo del tendero por cumplir con su trabajo.
Para su sorpresa, el viento lo envolvió en un manto helado, haciendo agitarse con violencia el delantal. Había supuesto que, a finales de marzo, haría mejor noche... Arrojó otra carga de nieve a la calzada. “Una vida mejor”, masculló.
Resultó que no había mucho texto mecanografiado en cada página y que los capítulos que Bern llevaba escritos eran extremadamente cortos. No me disgustó lo que oía, porque aún no había en ello nada que pudiera gustar o disgustar: no había arrancado, en realidad, por mucho que él se empeñara en creer otra cosa. Escuchar lo que leía era como verse conducido a un agujero oscuro para admirar, a la luz de una antorcha, el primer relato de Malamud jamás escrito, en la pared de una caverna.
No quería mentirle, pero, ante la visión de esas pocas páginas mecanografiadas temblando en sus frágiles manos, tampoco podía decirle la verdad, aunque la estuviera esperando. Evadiéndome un poco, le dije que me parecía un principio como cualquier otro. Ya era suficiente verdad para un hombre de setenta y un años que había escrito varias de las más originales obras de narrativa publicadas por un norteamericano durante mi vida. En un intento de ser constructivo, le dije que el relato arrancaba con demasiada lentitud y que tal vez fuera mejor que utilizara como principio alguno de los capítulos posteriores. Le pregunté dónde pensaba ir a parar con todo aquello. “¿Cómo sigue?”, le dije, en la esperanza de que nos pusiéramos a hablar de lo que Bern tenía en mente, aunque no lo hubiera puesto por escrito.
Pero no era tan fácil que dejase de hablar de lo que llevaba escrito con tanto esfuerzo. Nada era nunca tan fácil, y menos aún el final de las cosas. En tono suave, sofocado por la rabia, me replicó: “Da igual cómo siga o deje de seguir”.
En el silencio que vino a continuación, puede que estuviera tan furioso consigo mismo por no haber controlado ese afán de seguridad que con tanta crudeza había dejado al descubierto, como enfadado conmigo por no tener nada bueno que decirle. Lo que quería oír era que ese texto, tan penosamente escrito, mientras sobrellevaba todos sus achaques, era algo más de lo que él muy bien sabía que era, en el fondo de su corazón. Sufría tanto, que me habría gustado haber podido decirle que era algo más, y que, si lo hubiera dicho, él me hubiese creído.
Antes de marcharnos a Inglaterra, en otoño, les envié a él y a Ann una nota en que les proponía que bajaran a Connecticut el verano siguiente. La respuesta, que recibí en Londres, unas semanas más tarde, vino en puro y lacónico lenguaje de Malamud. Les encantaría ir a vernos, pero me recordaba que “el verano que viene es el verano que viene”.
Murió el 18 de marzo de 1986, tres días antes de la primavera.
Este retrato está incluido en El oficio: un escritor,
sus colegas y sus obras de Philip Roth.
(Editorial Seix Barral).
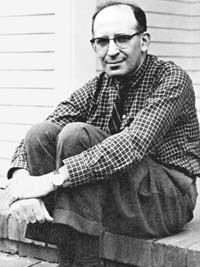
- RETRATOS DE MALAMUD
Por Philip Roth
-
BERNARD MALAMUD X PHILIP ROTH
Por Philip Roth
ESCRIBEN HOY
- Carolina Prieto
- Diego Brodersen
- Donald Macintyre
- Eduardo Febbro
- Eduardo Videla
- Emanuel Respighi
- Facundo Martínez
- Felisa Pinto
- Fernanda González Cortiñas
- Fernando Cibeira
- Gimena Fuertes
- Horacio Bernades
- Irina Hauser
- Jorge Isaías
- Julián Bruschtein
- Katalina Vásquez Guzmán
- Liliana Viola
- M. R. Sahuquillo y
- Martín Piqué
- María Laura Carpineta
- María Mansilla
- Mercedes López San Miguel
- Miguel Jorquera
- Mira Oberman
- Moira Soto
- Paula Carri
- Philip Roth
- Santiago O’Donnell
- Silvina Friera
- Soledad Vallejos
- Verónica Gago
- Victoria Lescano
- Werner Pertot
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






