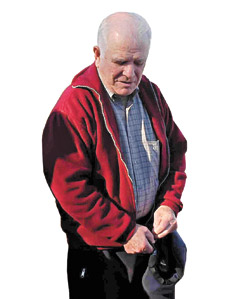![]()
![]()
![]() Domingo, 8 de septiembre de 2013
| Hoy
Domingo, 8 de septiembre de 2013
| Hoy
LECTURAS › ADELANTO DE LOS DIAS SIN LOPEZ. EL TESTIGO DESAPARECIDO EN DEMOCRACIA
Dos veces desaparecido
A siete años de la desaparición de Jorge Julio López, Luciana Rosende y Werner Pertot reconstruyeron en un libro editado por Planeta, su vida, los secuestros que sufrió y profundizaron sobre los posibles autores del crimen.
Las gotas de lluvia golpeaban en forma rítmica el techo de chapa. De a poco, el chaparrón se había convertido en tormenta y las calles de tierra de Los Hornos ya eran pequeñas lagunas donde croaban las ranas. Con furia, las ruedas de un Falcon surcaron el charco a gran velocidad, espantando a los batracios que pudieron salvarse. Veloces en la noche, lo seguían otros autos de civil, patrulleros y hasta camiones del Ejército.
Gustavo dormía, con el sonido de la lluvia de fondo. El tic, tic, tic de las gotas mudó en los golpes feroces sobre la puerta de la casa. “¡Abra! ¡Abra o se la tiramos abajo!” Gustavo se acurrucó en la cama y lo miró a su hermano Ruben, que también se había despertado. Su padre se había levantado y caminaba hacia la puerta, que chasqueaba con los golpes con los que la estaban rompiendo. Se abrió y entró la noche a la casa de Jorge Julio López.

Ya había pasado la medianoche del 27 de octubre de 1976 cuando irrumpieron. Gustavo y Ruben vieron a su padre levantar las manos. Los intrusos se le fueron encima y le ataron los brazos con un alambre. Ya llorando, los pibes, de siete y once años, observaron cómo maltrataban a su madre, mientras le decían: “¡Los documentos! ¡Busque los documentos, señora!”. Ruben observó la cara de dos o tres de los hombres que destrozaban todo a su paso. A ella la hicieron entrar al cuarto de los chicos y un policía les ladró a los tres: “¡Miren a la pared, carajo! ¡Den vuelta la cara!” No pudieron ver cuando el comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz ingresó satisfecho a constatar las tareas de sus sicarios.
Si fueron unos minutos o unas horas hasta que se marcharon, el pánico les impidió saberlo. Tardaron un rato largo en salir de la pieza en la que los habían encerrado. Al trasponer la puerta, estaba la casa dada vuelta, los objetos rotos con saña, los platos sucios que habían usado para comerse todo lo que había en la heladera, la leche tirada en el piso. Y, en todas partes, la ausencia de Tito López.
- - -
Gustavo abrió los ojos. No había un sonido en la casa. No llovía. Eran cerca de las siete y veinte de la mañana, tal vez las siete y media. La puerta del baño estaba cerrada. Gustavo se percató y pensó que su padre estaba dentro. Su madre todavía dormía. Siguió hasta la cocina y se preparó el desayuno. Tenía muchas ganas de ir al baño. Como el baño seguía cerrado, se fue al fondo de la casa, cuya puerta estaba con llave. Abrió y salió. Cuando volvió, comenzó a extrañarle la tardanza de su padre: habían pasado cerca de 20 minutos. Su madre salió de su habitación recién levantada. La cama matrimonial estaba deshecha. “¿Papi está en el baño?”, le preguntó Gustavo. Por toda respuesta, Irene pegó un grito para llamarlo. Nadie contestó. Abrieron la puerta: no había ninguna persona en el baño.
Eran cerca de las ocho de la mañana del lunes 18 de septiembre de 2006. Gustavo volvió a ir al fondo, donde su hermano Ruben tenía su taller de carpintero. Su padre tampoco estaba allí. “Seguro estaba ansioso por lo del juicio y salió a caminar un rato por el barrio y a fumarse un cigarrillo”, se tranquilizó. Tito solía salir a dar un paseo por las mañanas, aunque nunca tan temprano. Desde que se había jubilado como albañil, se levantaba siempre después que Irene, que salía a soltar a las perritas. Gustavo pensó que volvería para la hora en la que su primo Hugo iba a pasar a recogerlos a ambos para ir al centro de La Plata, a la audiencia de alegatos del juicio a Etchecolatz. Gustavo se fue a duchar y a afeitar.
Cuando salió ya le empezó a resultar más preocupante la ausencia. No sabía qué pensar. Salió a la calle, en 69 y 140, en Los Hornos. Había poca gente en las veredas. Y ni rastro de López, ni de nada que le llamara la atención. La vida del barrio seguía sin alterarse, con sus negocios que abrían en forma remolona y las señoras que salían a pasear el perro. Fue hasta la esquina, miró en todas direcciones. Nada. Lo buscó otros 15 minutos y volvió contrariado. Eran las 8.30. Hugo acababa de llegar con su camioneta F-100. “No está, papá no está”, le dijo Gustavo. Empezaron a pensar qué podía haber pasado. Estaban desorientados. A Irene le extrañó la ropa con la que había salido, que era de entrecasa. La que pensaba ponerse para el juicio había quedado en una silla, prolijamente preparada. Eso sí, se había llevado la boina que usaba siempre. “Seguro que se puso muy ansioso y se fue sin esperarnos”, propuso Gustavo. Los dos salieron hacia el centro de La Plata y dejaron la camioneta en 13 y 55.
En la entrada del majestuoso Palacio del Gobierno provincial, donde se hicieron todas las audiencias del juicio, una mujer de pelo larguísimo y blanco y uñas igual de largas fumaba un cigarrillo. Nilda Eloy estaba extrañada con la tardanza de López. Habían quedado en encontrarse a las nueve de la mañana en la puerta del edificio. Desde que lo conocía al Viejo –como le decían– siempre llegaba con mucha puntualidad. Como buen gallego cascarrabias, le molestaba la impuntualidad de los demás.
Nilda era, como López, una sobreviviente de los centros clandestinos de detención de la dictadura. Cuando apagó el cigarrillo, los vio llegar a Gustavo y a Hugo. “Mi viejo no está. No sé, capaz se vino antes”, le dijo Gustavo. Su primo, Hugo, se fue hasta la entrada por la que hacían ingresar detenido a Etchecolatz, a ver si estaba allí esperando encontrarse cara a cara con su torturador. Pero no estaba.
Mientras tanto, Nilda subió apurada las escaleras de mármol de Carrara. Tenía la imagen mental de que iba a entrar al Salón Dorado y, entre las arañas de cristal y las columnas, lo iba a ver a López sentado, esperando que todo comenzara. Tampoco estaba allí. Por las dudas, se fue hasta un puestito de sánguches y cafés que había dentro del edificio. Estaba cerrado y no había nadie. Le preguntó a varios empleados si no habían visto a un viejo con una boina. Le dijeron que no.
Cuando bajó a la entrada, Gustavo le contó que le llamaba la atención que no estuvieran las llaves –que López solía tirar por una ventanita para adentro de la casa cuando salía– y que habían visto la ropa de López en una silla. El atuendo que siempre había usado en los juicios. El buzo bordó. Por ese detalle, Nilda se empezó a angustiar. Ponerse esa ropa era una suerte de ritual que el Viejo había cumplido en todo el juicio, hiciera frío o calor. “¿Lo chuparon?”, pensó Nilda y quedó como bloqueada, sin poder reaccionar. Gustavo llamó a su madre para averiguar si había vuelto López, pero todo seguía igual. Decidió regresar a Los Hornos a hacer la denuncia en la comisaría tercera de la Policía Bonaerense.
- - -
Beatriz Amaya se levantó como cualquier otro lunes. Lo único que tenía de distinto era que, por una vez, su marido se había encargado de llevar a su hijo a gimnasia. Ella se peinó el cabello negro y corto, se vistió y preparó las cosas de su beba, Abril, y salió por las calles de Los Hornos para ir a trabajar.
Cuando estaba llegando a 140 y 69, donde tenía su casa López, lo vio avanzando por la 140 hacia la 68. Ella, aunque iba con el cochecito de bebé, lo alcanzó fácilmente, porque Don López –como le decían sus vecinos– era de caminar lento. Iba por el cordón, casi en la vereda, y tenía un cigarrillo en la mano derecha y la izquierda en un bolsillo de su jogging azul.
Don López era amigo del padre de Beatriz y la conocía desde que había nacido. Ella siempre lo veía sentado cerca de su casa fumándose un pucho. La saludaba y le preguntaba por la casa, por la familia. Una vez la vio andando en bicicleta con la panza embarazada de Abril y la retó: “¿Qué hacés en bicicleta embarazada, nena?”. En el barrio no se sabía que López había estado desaparecido en la dictadura. La versión que había circulado sobre los años en que faltó era que estaba trabajando en otro lugar de la provincia. Otros malpensados rumoreaban que había estado peleado con su señora. Pero nunca que estuvo secuestrado, ni preso.
Esa mañana del 18 de septiembre de 2006, Beatriz lo vio a Don López con los borceguíes con los que salía a caminar y con su gorra azul. Cuando lo alcanzó, se saludaron con un “buen día”. “¿Qué tal la nena?”, preguntó él. “Muy bien”, contestó ella. En la 67 se separaron: ella dobló hacia la 141 y López siguió. Ella no observó nada extraño, todo le pareció normal. Era entre las 9.30 y las 9.45, cuando el hijo y el sobrino de López lo estaban buscando por el centro de La Plata. ¿Dónde había estado desde las siete de la mañana o antes? ¿De dónde venía?
Por la misma calle, la 140, a la altura de la 68, Oscar Mugaburo salía de una panadería cuando lo vio pasar a López. El calculó que era más temprano que lo que pudo recordar Beatriz: entre las 9 y las 9.30. Mugaburo, jubilado como López, lo conocía del barrio, pero aquel lunes no alcanzó a saludarlo. Lo vio caminando para el lado contrario, yendo hacia la avenida 66. Fueron unos segundos.
Otro jubilado del barrio que lo conocía a López, Armando Efesi, estaba en la puerta de su casa cuando lo observó pasar. Se solían avisar cuándo cobraban la jubilación sus esposas. Efesi vivía en la calle 140, entre 66 y 67. López caminaba hacia la 66. Para el vecino, era entre las 9.30 y las 10 de la mañana. Media hora más tarde de lo que habían quedado López y Nilda en encontrarse en el centro de La Plata. A las 10 empezaba la audiencia del juicio a la que López debía asistir. A las 8.45 Hugo había quedado en pasar a buscarlo.
¿A dónde iba? ¿A encontrarse con quién?
Stella Monetti tenía su kiosco en Los Hornos, sobre la calle 137, entre 66 y 67. Entre las 10 y las 10.30 –según cree recordar– estaba barriendo la vereda cuando lo vio pasar a López. Lo conocía porque solía comprar en su kiosco y en la carnicería que tenía su hermano al lado. La saludó al pasar, muy cordial. Creyó ver que no estaba afeitado, que tenía una barba de un par de días.
Un último jubilado, Horacio Abel Ponce, iba en su camioneta por la avenida 66. El Negro Ponce había trabajado en la imprenta de la Bonaerense y lo conocía a López desde hacía 40 años. Don López era de los vecinos más viejos de Los Hornos y el padre de Ponce era el peluquero del barrio. Se lo cruzaba seguido a Don López haciendo mandados. Esa mañana, Ponce estaba yendo a una bulonería cuando paró en una pollería en 66 y 138. Ahí fue cuando lo vio. Cree que era entre las 10 y las 10.30, aunque pudo ser más tarde. Fue el último en verlo. Según recordó, miró a la derecha y lo reconoció a López sobre la avenida 66 “entre la verdulería y el local de Edelap”. Durante mucho tiempo, en la investigación judicial, nadie repararía en quién vivía exactamente ahí donde lo vieron por última vez.

-
ADELANTO DE LOS DIAS SIN LOPEZ. EL TESTIGO DESAPARECIDO EN DEMOCRACIA
Dos veces desaparecido
ESCRIBEN HOY
- Adrián Abonizio
- Alfredo Zaiat
- Ana Fornaro
- Andrés Asiain y Lorena Putero
- Angel Berlanga
- Ariadna Castellarnau
- Carlos Rodríguez
- Cecilia Caminos
- Christian Palma
- Claudio Scaletta
- Claudio Zeiger
- Cristian Carrillo
- Cristian Vitale
- Daniel Paz
- David Cufré
- Diego Bonadeo
- Diego Rubinzal
- Eduardo Videla
- Elena Llorente
- Emanuel Respighi
- Facundo Gari
- Fernando Bogado
- Fernando Brenner
- Graciela Cutuli
- Gustavo Veiga
- Horacio Verbitsky
- José Maggi
- José Pablo Feinmann
- Juan Andrade
- Juan Ignacio Babino
- Juan Pablo Bertazza
- Julia Strada y Hernán Letcher
- Julieta Ortiz Latierro
- Julio Cejas
- Julián Blejmar
- Leandro Arteaga
- Leo Ricciardino
- Luciano Monteagudo
- Luis Bastús
- Mariano Jasovich
- Mariano Kairuz
- Mariano del Mazo
- Mario Wainfeld
- Martín Granovsky
- Martín Pérez
- Mercedes Halfon
- Nicolás Lantos
- Pablo Donadio
- Paula Mom
- Paula Sabatés
- Santiago Rodríguez
- Sebastian Abrevaya
- Sebastián Fest
- Sergio Pujol
- Silvina Beccar Varela
- Tomás Rudich
- Verónica Gómez
- Werner Pertot
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.