![]()
![]()
![]() Viernes, 1 de febrero de 2008
| Hoy
Viernes, 1 de febrero de 2008
| Hoy
Lo desaparecido
 Por Rodrigo Fresán
Por Rodrigo Fresán
Desde Barcelona
UNO
¿Puede hacerse desaparecer a Obama y a Hillary, a las crisis financieras y a los desfalcadores franceses, a los candidatos españoles, a los rumores de atentado, a los graznidos de Bush y a todo lo demás también? La respuesta es sí y, si es uno escritor, lo cierto es que no resulta algo tan difícil de conseguir. Por ejemplo yo, esta semana, aquí, voy a hacer desaparecer todo el ruido blanco, el mundanal ruido, el ruido que hacen los ruidosos y me voy a concentrar, por una vez, en las cosas que no tienen nada que ver con la actualidad porque, por fortuna, son eternas. Yo voy a hacer desaparecer todo para que quede nada más eso que nunca desaparece ni desaparecerá.
DOS
Lo que me lleva a que la semana pasada fui a almorzar con Javier Cercas, Ignacio Martínez de Pisón y Enrique Vila-Matas. Una mesa en que los cuatro éramos escritores y –se puede, es posible– nadie habló mal de un colega ni cayó en insolados exabruptos del tipo “aquí están los elegidos de los dioses”. Por lo contrario, la conversación discurrió por senderos benignos, por las cosas que nos gustan. Me acuerdo de que –entre otras cosas– se habló de Bioy Casares y de Eduardo Mendoza y de un libro que yo acababa de comprar y que llevaba conmigo: My Unwritten Books de George Steiner. En él, Steiner cuenta –en siete partes– la historia de siete libros que quiso firmar, pero no pudo escribir. Son, sí, siete ensayos sobre lo desaparecido pero que siempre seguirá ahí porque –como afirma Steiner en la muy breve introducción– “un libro no escrito es más que un vacío. Acompaña al trabajo que uno ha hecho como una sombra en actividad, tanto irónica como pesarosa. Es una de las vidas que uno pudo haber vivido, uno de los viajes que uno no hizo... El libro no escrito es aquel que pudo haber hecho la diferencia. Aquel que pudo habernos permitido fracasar mejor que nunca”.
Leímos este prólogo en voz alta y en voz baja, cada uno pensó en todas esas páginas que se habían quedado por el camino, lejos, pero que todavía se hacen oír desde la distancia. Después, por suerte, llegó el vino.
TRES
Y al final los escritores hablan nada más que de libros. Y algunos de ellos –especímenes exóticos y perversos– incluso hablan de libros que no son los suyos y que no escribió nadie conocido o espiado. Yo, por ejemplo, hablé de un libro que de un tiempo a esta parte me obsesiona: Praeterita, de John Ruskin. Memorias sinuosas y selectivas que influyeron mucho a un muy joven Marcel Proust y que fueron escritas cuando Ruskin –(1819-1900), el crítico de arte más importante e influyente de su época– ya estaba loco y, durante breves lapsos de cordura, en los últimos años de su vida, intentaba hallar, entre “escenas y pensamientos dignos de ser recordados”, los motivos para que su cordura desapareciera. Ruskin no alcanza en su libro ninguna iluminación definitiva, pero los especialistas teorizan que las raíces de su demencia tuvieron lugar durante su noche de bodas cuando Ruskin experimentó el “disgusto” de contemplar el vello en el pubis de su esposa. Ruskin –educado en la contemplación de depiladas estatuas grecorromanas y cuadros renacentistas– pensó que se había casado con un monstruo. Otros biógrafos –horror de horrores– van más lejos: la mujer estaba, además, en ese sanguíneo momento del mes y Ruskin no tenía la menor idea de esas cosas.
Venus no menstrúa.
CUATRO
Y la persecución eterna y captura imposible de Venus es uno de los temas de Las vidas de Dubin, novela del norteamericano Bernard Malamud y mi favorita entre todas las suyas. Es una pena: la obra de Malamud (1914-1986) es casi imposible de conseguir hoy en español –aunque es de agradecer un par de recientes reediciones de The Assistant y The Fixer– y, aunque sigue en librerías, algo más o menos parecido ocurre en su país de origen. Malamud –alguna vez considerado uno de los más grandes de su generación, ganador del Pulitzer y en dos ocasiones del National Book Award– es hoy un desaparecido que no figura en el canon de casi nadie. No es el primer caso y no va a ser el último. Muchos explican esto como injusta consecuencia de los Nobel a Saul Bellow y Isaac Bashevis Singer (en 1976 y 1978 respectivamente) y por el ascenso de Philip Roth cubriendo todos los casilleros disponibles para Grandes Escritores Judíos. Otros “culpan” a la timidez de Malamud, a su escasa fotogenia, a su inexistente afición a la polémica, a su cautela patológica heredada de padres inmigrantes y hambreados y al relativo entusiasmo de un editor –Roger Strauss de Farrar, Straus and Giroux– quien, cuando una vez le sugirieron la posibilidad de una biografía de Malamud sentenció a muerte: “Me parece una idea ridícula. Ahí no hay nada que contar, pocas veces ha tenido lugar una existencia tan poco excitante. Saul Bellow era filet mignon; Malamud era hamburguesa”.
Con perdón de Mr. Strauss, acaba de publicarse Bernard Malamud: A Writer’s Life, de Philip Davis. Y es caviar. Un gran libro para la gran vida de un gran escritor que –si hay justicia o por lo menos suerte– devolverá a este autor al sitio que le corresponde narrando días y noches de un hombre atado a su escritorio a la búsqueda de la frase perfecta, agobiado por la posibilidad de no dar la talla (su hija cuenta que una vez, afeitándose frente al espejo, le oyó decir: “Algún día venceré”), y metido en un matrimonio tenso pero indestructible con una mujer de pelo en pubis que no le perdonaba una y que nunca dejó de recordarle que era un buen escritor, “pero no a la altura de Faulker y Joyce”. Con derrotado espíritu de revancha, Malamud –quien vivió alguna aventura pasajera y sin importancia– contraatacaba entonces lamentándose acerca de todos los tempestuosos romances que pudo haber vivido y dejó pasar. Su esposa entonces enarcaba una ceja y –conociendo sus obsesivos hábitos de trabajo– le explicaba que todo eso llevaba mucho tiempo y que, de haber obedecido a sus pasiones más terrenas, forzosamente habría tenido que sacrificar años en el cielo de su estudio. “¿Cuál de tus libros no habrías escrito para poder vivir esos otros amores?”, le preguntaba victoriosa a su marido. Y Malamud, luego de pensarlo por unos segundos, respondía en voz baja: “Ninguno”. Así –Philip Roth lo cuenta en un tributo tan sentido como desalmado– el único libro que Malamud dejó sin escribir fue su último libro.
CINCO
“Imposible equivocarte si tienes que imaginarme en mi escritorio. Hoy, mañana, el mes que viene, el próximo año... Siempre será y seré igual”, confesaba Malamud. Por eso, de la mesa de trabajo a la mesa del restaurante y vuelta a la mesa de trabajo y, llegados los postres, alguien abrió el libro de Steiner y leyó las últimas líneas: “Como dice una antigua maldición: que mi enemigo publique un libro”. Y esto es lo más interesante de todo: los cuatro amigos, entusiasmados por la elegancia de semejante conjuro, no pensaron en ningún enemigo, pero sí se pusieron a pelear cordialmente por la frase. Perfecta para insertarla en una nota, artículo o contratapa, coincidieron. Y los cuatro escritores volvieron corriendo a sus casas para ver –todos iguales, imposible equivocarse– quién la iba a utilizar antes. Y afuera, de golpe, todo lo desaparecido aparecía, todo ese ruido que se ha comido a tantos libros regresaba como una ola gigante y hasta la semana que viene y me parece que gané yo.
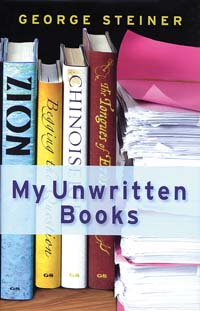
-
Lo desaparecido
Por Rodrigo Fresán
ESCRIBEN HOY
- Alejandra Dandan
- Alejo Diz
- Antonio Caño
- D. H. Lawrence
- Edgardo Perez Castillo
- Eduardo Tagliaferro
- Elisabet Contrera
- Fernando Cibeira
- Gerardo Albarrán de Alba
- Gustavo Arballo
- Karina Micheletto
- Laura Vales
- Liliana Viola
- Luciana Peker
- Luciano Monteagudo
- Luis Bruschtein
- Mario Wainfeld
- Miguel Jorquera
- Moira Soto
- Paula Carri
- Pedro Lipcovich
- Raúl Kollmann
- Roberto Lobos
- Rodrigo Fresán
- Roxana Sandá
- Sebastián Premici
- Silvina Friera
- Soledad Vallejos
- Steve Bloomfield
- Tomás Lukin
- Verónica Engler
- Victoria Lescano
- Werner Pertot
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






