![]()
![]()
![]() Viernes, 27 de febrero de 2009
| Hoy
Viernes, 27 de febrero de 2009
| Hoy
CIVILIZACION POR CLARK
 Por Kenneth Clark
Por Kenneth Clark
Por un pelo
Carlomagno es el primer gran hombre de acción que emerge de las tinieblas desde el hundimiento del mundo romano. Convertido en objeto de mito y leyenda, un magnífico relicario de Aquisgrán, hecho unos quinientos años después de su muerte para albergar un trozo de su cráneo, expresa lo que la alta Edad Media pensaba de él en términos que él mismo habría apreciado, oro y joyas. Pero el hombre real, de quien sabemos mucho por un biógrafo contemporáneo, no estaba muy lejos del mito. Era un personaje imponente, de más de seis pies de estatura y penetrantes ojos azules; sólo que tenía una vocecilla chillona y bigotes de morsa en vez de barba. Fue un administrador incansable. Las tierras que conquistó, Baviera, Sajonia, Lombardía, fueron organizadas muy por encima de las posibilidades de una época semibárbara. Su imperio fue una construcción artificial que no pudo sobrevivirle. Pero la vieja idea de que él salvó la civilización no anda tan descaminada, porque fue a través de él como el mundo atlántico restableció contacto con la cultura antigua del mundo mediterráneo. Hubo grandes desórdenes tras su muerte, pero no más salvaciones por un pelo. La civilización había salido adelante.
¿Cómo lo hizo? En primer lugar, con la ayuda de un maestro y bibliotecario excepcional llamado Alcuino de York, recogió libros y los hizo copiar. Pocas veces nos damos cuenta de que solamente tres o cuatro manuscritos antiguos de los autores latinos existen todavía: todo nuestro conocimiento de la literatura antigua se debe a la tarea de recolección y copia que se inició bajo Carlomagno, y casi todos los textos clásicos que llegaron hasta el siglo VIII han llegado hasta hoy. Al copiar esos manuscritos, sus copistas crearon el más bello tipo de letra que se haya inventado nunca; y también el más práctico, de modo que cuando los humanistas del Renacimiento quisieron encontrar un sustituto claro y elegante de la enmarañada letra gótica, resucitaron la carolingia, que es la que, más o menos con la misma forma, ha sobrevivido hasta hoy. Como la mayoría de los hombres de talento que han tenido que educarse penosamente, Carlomagno era vivamente consciente del valor de la educación, y en particular apreciaba la importancia de un laicado educado. Promulgó una serie de decretos para lograr ese fin. Pero las palabras de esos decretos son reveladoras: “En toda sede episcopal se impartirá instrucción en los salmos, notación musical, canto, el cómputo de los años y estaciones y gramáticas”. “¡El cómputo de los años y estaciones!” Todavía se estaba muy lejos de lo que entendemos por una educación liberal.
La adopción por Carlomagno de la idea imperial le llevó a mirar no sólo hacia la civilización antigua sino también hacia su extraña existencia póstuma en lo que nosotros llamamos el imperio bizantino. Hacía cuatrocientos años que Constantinopla era la ciudad más grande del mundo, y la única donde la vida había proseguido más o menos intocada por los nómadas. Era una civilización con todas las de la ley, productora de algunos de los edificios y obras de arte más perfectos de todos los tiempos. Pero estaba casi incomunicada con Europa occidental, en parte por la lengua griega, en parte por una diferencia religiosa, sobre todo porque no quería mezclarse en los feudos sangrientos de los bárbaros de Occidente: ya tenía bastante con los suyos de Oriente. Un poco de su arte había logrado filtrarse y había servido de modelo a las primeras figuras que aparecen en manuscritos del siglo VIII. Pero en conjunto Bizancio estaba más alejado de Occidente que el Islam, que había establecido una base de vida intelectual avanzada en el sur de España. Ningún emperador de Oriente había visitado Roma en los últimos trescientos años, y cuando Carlomagno, el gran conquistador, fue allí en el 800 el Papa le coronó como cabeza de un nuevo Sacro Imperio Romano, pasando por alto el hecho de que el emperador nominal reinaba en Constantinopla. Más tarde se oyó decir a Carlomagno que el famoso episodio había sido un error, y tal vez tuviera razón, porque dio al Papa una pretensión de supremacía sobre el emperador que fue causa o pretexto de guerra durante tres siglos. Pero los juicios históricos son muy peligrosos. Quizá fuera precisamente la tensión entre los poderes espiritual y mundano a lo largo de toda la Edad Media lo que mantuvo viva a la civilización europea. Si uno u otro hubiera logrado el dominio absoluto, es posible que la civilización se hubiera estancado como las civilizaciones de Egipto y Bizancio.
Al regresar de Roma, Carlomagno pasó por Rávena, donde los emperadores bizantinos habían erigido y decorado una serie de edificios espléndidos que no iban nunca a visitar. Vio los mosaicos de Justiniano y Teodora en la iglesia de San Vital, y se dio cuenta de lo deslumbrante que podía ser un emperador (añadiré que él nunca vestía otra cosa que un manto franco azul y liso). Y de vuelta en su residencia de Aquisgrán (se había instalado allí porque le gustaba nadar en los manantiales de agua templada) decidió construirse una réplica de San Vital como capilla palatina. No podía ser una réplica exacta; su arquitecto, Eudes de Metz, no había captado toda la complejidad del edificio antiguo. Pero cuando se piensa en las toscas obras de piedra que lo precedieron, como el baptisterio de Poitiers, es una hazaña de lo más extraordinario. Claro está que los artesanos, como las columnas de mármol, vinieron de Oriente porque, bajo Carlomagno, Europa occidental estaba una vez más en contacto con el mundo exterior. Incluso recibió un elefante de parte de Harún-al-Rashid, el de las Mil y una noches, llamado Abbul Abuz: murió en el curso de una campaña en Sajonia, y de sus colmillos se hizo un juego de piezas de ajedrez, algunas de las cuales se conservan todavía.
Como rector de un imperio que se extendía desde Dinamarca hasta el Adriático, Carlomagno acumuló tesoros de todo el mundo conocido; joyas, camafeos, marfiles, sedas preciosas. Pero al final serían los libros lo más importante: no sólo los textos sino las ilustraciones y encuadernaciones. En ambas artes había una larga tradición técnica, y en ambas se hicieron obras maestras por influencia del renacimiento carolingio. No ha habido nunca libros más espléndidos que los ilustrados para la biblioteca de la corte, y enviados como regalos a toda Europa occidental. Muchas de las ilustraciones se basaban en modelos antiguos tardíos o bizantinos, cuyos originales se han perdido. Como los textos de la literatura romana, sólo los conocemos a través de sus imitaciones carolingias. Lo más curioso son las páginas que se derivan del estilo de la pintura mural antigua: aquellas fantasías arquitectónicas que se extendieron por todo el mundo romano, desde España hasta Damasco. En su tiempo, aquellos libros eran tan preciosos que se estableció la costumbre de dotarlos de las encuadernaciones más ricas y complicadas. Normalmente tenían la forma de una placa de marfil rodeada de oro martillado y piedras. Todavía se conservan algunas así, pero incluso allí donde el oro y las joyas han sido robados quedan las placas de marfil; y en algunos aspectos estas pequeñas piezas de escultura son la mejor indicación que poseemos de la vida intelectual de Europa durante casi doscientos años.
De la disgregación del imperio de Carlomagno nació algo semejante a la Europa que conocemos. Francia al oeste, Alemania al este y Lotaringia o, como diríamos ahora, Lorena, una faja de tierra contenciosa entre ambas. Ya en el siglo X correspondía el predominio a la parte alemana bajo los príncipes sajones, los tres Otones que fueron sucesivamente coronados emperadores.
Los historiadores suelen considerar al siglo X casi tan oscuro y bárbaro como el VII. Ello se debe a que lo contemplan desde el punto de vista de la historia política y la palabra escrita. Si leemos lo que Ruskin llamaba el libro de su arte recibiremos una impresión muy escrita, porque, en contra de lo que cabría esperar, el siglo X produjo obras tan espléndidas y técnicamente perfectas, tan delicadas incluso, como cualquier otra época. No será la última vez que, al estudiar la civilización, observemos lo difícil que es establecer un paralelo entre arte y sociedad. La cantidad de obras de arte es asombrosa. Los mecenas regios como Lotario y Carlos el Calvo encargaban numerosos manuscritos con cubiertas preciosas y los enviaban como presentes a otros príncipes o a eclesiásticos importantes. Una época que valoraba estos bellos objetos como instrumentos de persuasión no puede haber sido totalmente bárbara. Hasta Inglaterra, que en vida de Carlomagno yació sumida en una oscuridad provinciana, se recuperó en el siglo X y produjo obras de arte que apenas han sido igualadas en esta isla. ¿Hay algún dibujo inglés más fino que la Crucifixión que sirve de frontispicio a un salterio del Museo Británico? El rey Aethelstan no es una figura muy clara o heroica de la historia inglesa, pero su colección, que tenemos descripta con cierto detalle, habría hecho palidecer de envidia al señor Pierpont Morgan, que era muy aficionado al oro. Claro está que aquellos objetos maravillosos solían contener reliquias de los santos: era el pretexto normal para que el artista empleara sus materiales más preciosos y su mejor técnica. La idea de que basta el arte para dar espiritualidad a las sustancias materiales pertenece a una fase posterior del pensamiento medieval, pero esta utilización de lo artístico para revestir objetos de valor religioso no es sino una expresión indirecta de la misma actitud. En estos objetos esplendorosos, el apetito de “oro y gemas labradas” ha dejado de ser símbolo de valentía y ferocidad de un guerrero para emplearse para mayor gloria de Dios.
En el siglo X, el arte cristiano asumió el carácter que retendría a lo largo de toda la Edad Media. Para mí, la cruz de Lotario del tesoro de Aquisgrán es uno de los objetos más impresionantes que nos han llegado del pasado remoto. Una de sus caras es una hermosa afirmación del prestigio imperial. En el centro de las piedras y la filigrana de oro figura un camafeo del emperador Augusto, una imagen del imperium mundano en su forma más civilizada. En la otra cara no hay más que una lámina de plata, pero que lleva inciso un dibujo lineal de la Crucifixión, un dibujo de tan profunda belleza que a su lado el anverso de la cruz parece vulgar. Es la experiencia de un gran artista reducida a su esencia: lo que Matisse quiso hacer en la capilla de Vence, pero más concentrado y hecho por un creyente.
Hasta tal punto nos hemos acostumbrado a la idea de que la Crucifixión sea el símbolo supremo del cristianismo, que nos asombra comprobar lo tardíamente que se reconoció su poder dentro de la historia del arte cristiano. En el paleocristiano no aparece casi, y el ejemplo más antiguo, el de las puertas de Santa Sabina de Roma, está metido en un rincón, casi escondido. Sencillamente, la Iglesia necesitaba conversos, y desde ese punto de vista la Crucifixión no era un tema atractivo. Así, el arte paleocristiano se ocupa de milagros, curaciones y aspectos tan esperanzadores de la fe como la Ascensión y la Resurrección. La Crucifixión de Santa Sabina es oscura y fría; las otras pocas que se conservan de la Iglesia primitiva pretenden hacer mella en nuestras emociones. Fue el siglo X, ese período despreciado y repudiado de la historia europea, el que hizo de la Crucifixión un símbolo conmovedor de la fe cristiana. En una figura como la realizada para el arzobispo Gerón de Colonia aparece ya muy semejante a como desde entonces ha venido siendo: los brazos extendidos, la cabeza hundida, la torsión patética del cuerpo.
Los hombres del siglo X no se limitaron a reconocer el significado del sacrificio de Cristo en términos físicos sino que supieron también sublimarlo en forma de ritual. La evidencia de miniaturas y marfiles muestra por primera vez una conciencia del poder simbólico de la Misa. En el manuscrito de ese siglo conocido como Códice de Uta se aprecia el esplendor oriental que los otonianos creyeron apropiado para el ritual eclesiástico. Las cuestiones teológicas están representadas visualmente con gran detalle. Ello sólo era posible dentro de una Iglesia segura y triunfante. Y contemplamos esta cubierta de libro de marfil, con sus solemnes, columnares figuras cantando y celebrando la misa. ¿No son, casi literalmente, pilares de un gran establishment nuevo?
Estas obras confiadas demuestran que a finales del siglo X había en Europa una potencia nueva, mayor que ningún rey o emperador: la Iglesia. Si hubiéramos preguntado al hombre medio de la época a qué país pertenecía, no nos habría entendido; solamente habría sabido decir a qué diócesis. Y la Iglesia no fue solamente organizadora sino humanizadora también. Mirando marfiles otonianos, o las maravillosas puertas de bronce hechas para el obispo Bernardo de Hildesheim a principios del siglo XI, me vienen a la memoria los famosos versos de Virgilio, ese gran mediador entre el mundo antiguo y el medieval. Vienen después que Eneas ha naufragado en un país que teme esté habitado por bárbaros; luego, al mirar a su alrededor y ver algunas figuras esculpidas en relieve, dice: “Estos hombres conocen el patetismo de la vida, y las cosas mortales les tocan el corazón”.
El hombre ya no es imago hominis, imagen del hombre, sino un ser humano, con los impulsos y temores de la humanidad, y también con su sentido moral y su fe en la autoridad de un poder superior. Para el año 1000, el año en que muchas gentes pusilánimes habían temido que se acabara el mundo, la larga dominación de los bárbaros errantes había llegado a su fin, y Europa occidental estaba preparada para su primera gran era de civilización.
Este fragmento pertenece a Civilización, por Kenneth Clark.
Editorial Alianza.
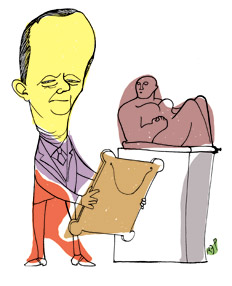
-
CIVILIZACION POR CLARK
Por Kenneth Clark
ESCRIBEN HOY
- Adriana Meyer
- Andrés Valenzuela
- Bea Suárez
- Cecilia Hopkins
- Cinthia FrIas
- Cledis Candelaresi
- Cristian Carrillo
- Diana Sacayán
- Diego Trerotola
- Edgardo Pérez Castillo
- Eduardo Febbro
- Eduardo Videla
- Ernesto F. Villanueva
- Fernando Cibeira
- Gerardo Albarrán de Alba
- Guadalupe Treibel
- Guillermo Zysman
- Gustavo Veiga
- Hilda Cabrera
- Horacio González
- José Maggi
- Juan Forn
- Juana Menna
- Julián Bruschtein
- Kenneth Clark
- Luciana Peker
- MarIa Mansilla
- Mariana Carbajal
- Mariano E. Massone
- Marisa Avigliano
- Martín Piqué
- María Mansilla
- Milagros Belgrano Rawson
- Natali Schejtman
- Nora Veiras
- Oscar Guisoni
- Pablo Vignone
- Patricio Lennard
- Paula Carri
- Pedro Lipcovich
- Sebastián Hacher
- Silvina Friera
- Sonia Tessa
- Suyay Benedetti
- Tomás Lukin
- Victoria Lescano
- Werner Pertot
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






