![]()
![]()
![]() Jueves, 31 de diciembre de 2015
| Hoy
Jueves, 31 de diciembre de 2015
| Hoy
VERANO12 › POR RODOLFO RABANAL
Conversación a las diez
Con la noche, también el otoño parece haber crecido afilándose hasta el borde mismo del frío. Y en consecuencia, la piel se crispa, las manos buscan el áspero contacto de los gruesos tejidos o la tibieza previsible y sin embargo sorprendente de otra mano. La imaginación, tan aventajada sobre los pasos del hombre, prefigura el fuego, organiza el tiempo del abrigo y en un salto de melancólico e incalculable futuro, urde el verano, la indiscreción vigorosa del sol.
Pero ahora es la noche del otoño avanzado, y los pájaros del pantano que habitan entre las altas cañas verdosas y el légamo acaramelado de las orillas se hunden y envuelven en sus propias plumas, aunque antes estiran el cuello y gritan un afónico graznido, un ronco aviso tan seco y desolado como el estallido de la madera en el bosque.
Ha llegado la hora del gato, del rápido y oscuro deslizamiento en los zócalos. La rata de campo aserra voraz los palos del cimiento, y todo eso se oye, es el movimiento y el ruido de la noche; es, más generalmente, el silencio rumoroso de la noche. En la llanura, sobre las tierras deprimidas y húmedas, de pastos altos y árboles delgados, la bruma tiene la sostenida altura de un hombre. Y la bruma, que huele a lata fría y a alcohol degradado, cubre familiarmente la cabeza de un hombre viejo. La niebla de este otoño penetra más hondo en su cerebro, sabe filtrarse como jamás logró hacerlo antes en los celosos repliegues de su alma. Es el otoño de un hombre viejo y orgulloso y solitario que, ahora, ha enfermado y teme morir.
Y en el cuenco de la hora –son las nueve, quizá las diez– con el fuego de algarrobo encendido en el cuarto que también es cocina y despacho de trabajo, este hombre y la mujer –una mujer– hablan. Lo hacen en el círculo aparentemente inexpugnable de una confianza añeja y desaprensiva.
Han compartido olores mutuos y acataron, antaño, una misma norma de convivencia; no ignoran sus movimientos íntimos. Y el modo de andar de cada uno de ellos, la manera de sentarse o de iniciar un gesto con la cabeza, forman parte de la memoria imborrable del otro.
Con todo, existe entre ellos una franja de sospecha y sobresalto, una dentellada de temor y menosprecio que los acosa e irrita, que los alerta y previene llenándolos de descontento y zozobra.
No son, sin embargo, marido y mujer. Ella, si se quiere, es más libre que una esposa, pero está más ligada a él en aquello que no comprende de sí misma, digamos en el así llamado ardor torrentoso de la sangre que los vincula más allá de toda voluntad. La joven mujer es la hija, y como tal, puede oírlo sin escucharlo como oye ahora los comentarios quedos de la noche afuera, la escala fantástica y menuda de susurros a la que, es muy posible, conceda más atención que al discurso de su padre. Y así, puede ella contribuir a fortalecer la sensación de un atento coloquio, confirmado –quiere suponer el padre– por la mera presencia de su persona, no obstante sospechosa de parcialidad y desidia. Porque el hombre viejo es astuto y, últimamente, la edad y la enfermedad agregaron malicia a su natural talento.
De todos modos, he ahí el círculo de la costumbre. Por momentos la hija puede sentir que se asfixia –al menos circunstancialmente– en la cada vez más tensa y árida telaraña del padre. Y él, ajado sedimento de un licor antaño activo, entienda que no tiene más que aquello: su confianza, la vieja propiedad con el pequeño chalet vecino, el campo hundido ahora en la niebla de mayo y la certeza –¿pero hay certeza duradera?– de que la traición no turba ni agita los humores de ese cuerpo de mujer que él, su hacedor indiscutible, empero desconoce y aun teme en el litúrgico rechazo que encierra su revelación más íntima. ¿Porque una hija no es acaso un misterio muy grande? A la propia mujer se la posee y así se borra –o se negocia– la última frontera: además la propia mujer comparte los secretos del hombre, sus pasiones, sus cuidados y desvelos, comprometiéndose en la entrega de la mirada. La hija, en cambio, puede remedar los gestos y ahondar la semejanza en parecidos sentimientos, pero, en fin, es otro hombre quien penetra sus ojos y mueve lo que en ella hay de más hondo y removible. El padre, cómo evitarlo, morirá sabiendo que tuvo a su lado a una extranjera.
Ahora los dos convergen en la noche lívida de otoño.
La mujer, que ha aprendido a sofrenar sus odios tanto como a encauzar su ternura, oye sin culpa el discurso oscuro y acre del padre. La voz de él zumba en un timbre bajo y desgastado, parecido, se diría, al vaivén de un gozne oxidado que se queja bajo el peso del viento. La voz pedregosa, jadea. Se alza súbitamente impelida por una curva áspera y vuelve a caer en el espeso rumor de un soliloquio que, básicamente, no espera respuestas.
–Aquí me encuentro –dice– en el último tramo, y sospecho que apenas tuve tiempo de aprender algo acerca de la vida, cuando ya me veo en el trabajo de aprender a morir. Y no sé morir, ni tengo demasiado tiempo para aprender. Quién sabrá morir, me pregunto. ¿Servirá de algo la paciencia?
Es un hombre de algo menos de sesenta y cinco años, vigoroso hasta hace muy poco con su firme y arbitrario porte de rústico señor rural que enloda con las botas el umbral de la casa. Pero su gran cuerpo de tambor ha enflaquecido, y la fuerte cabeza color de corcho se ha encogido socavando las sienes. Ahora, envueltas las piernas en una vieja manta escocesa, habla desde su sillón de mimbre acolchado con dos grandes –y sucios– almohadones de felpa.
–No debiste venir –dice–, no debiste venir con ese hombre que imagino afuera esperando no sé qué y a quien no conozco. Me aflige que te hayas mostrado tan impaciente. Es una torpeza de tu parte, un mal signo.
La hija se distrae ocupada en sus uñas donde faltan trocitos de esmalte, o en la maraña de su pelo indócil de un rubio oscuro y rojizo. La recriminación monótona y reiterada del padre tiene, sí, un punto que la irrita y exaspera. Le basta con admitir en ella la misma rencorosa preocupación para perder la paciencia reconociéndose entonces como astilla de un mismo palo. Le basta husmear con qué peligrosa facilidad podría sumarse al sueño vano de orgullo del viejo, para detestar la herencia, el “carácter”, la fuerza que agita en su corazón el desprecio y el desafecto. Y contesta pausada, tratando de ser clara y justa, sentada casi como una escolar en el banquillo de madera y paja muy cerca del suelo, con sus pantalones desteñidos y el suéter de dos temporadas remendado en los codos.
–Vamos a vivir en el chalet –explica–: no usaremos tu casa. No sé qué es lo que tanto te incomoda. El quiso venir a trabajar unos días en la tranquilidad del campo: eso es todo.
El padre se vuelve hacia el fuego. Su perfil, todavía hermoso, relumbra un instante marcado por la falsa salud del calor, pero de inmediato, un gesto doloroso tuerce y baja los extremos de su boca. Escupe. Se revuelve en el sillón, estira mejor las piernas bajo la manta y suspira.
–No puedo negar que fuiste oportuna. Viniste a presenciar mi fin, ya poco me queda. ¿Viniste a asistirme? ¿Estás aquí para impedir que tu padre muera solo, tanto como ha vivido hasta ahora? Si es eso, no creas que estoy solo: tengo mis perros y mis gatos y mi gente. No necesito pedir nada a mis hijos.
La mujer baja los párpados. También ella observa el fuego en la chimenea y estira las piernas sobre la alfombra de yute extendida encima de las gastadas losas del piso.
–Estoy aquí –dice ella– no para presenciar tu fin, sino para recomenzar mi vida. Además, no creo que mueras, pero si así fuera, estaré para asistirte y es posible que pueda hacerlo bien. Por otro lado, esto también es mío: el pantano, la casa... Por lo menos parte de esta casa.
El viejo enciende un cigarrillo a pesar de que no debe fumar, pero jamás ha escuchado las prescripciones médicas. Y mientras fuma, agrega:
–Tenías todo cuanto era tuyo. Tu casa, tu marido y tus hijos. Tenías un lugar en el mundo y eso estaba bien y nadie opinaba sobre tu vida, ni sobre lo que hacías o dejabas de hacer. Pero no fue suficiente, ¿no? Necesitaste romper el convenio, desorganizar lo que tenía un orden y darte a otro hombre, a un desconocido, a una sombra...
Los ojos de la mujer, que son verdes con levísimas pero evidentes estrías doradas, centellean en el resplandor rojizo de las llamas. Afuera cruje la noche y sigue avanzando, apretada contra las gruesas paredes. Las ratas y las liebres corretean en la sombra.
–Papá, si he perdido algo es porque ya estaba perdido y el lamento y el reproche no podrían restituirlo. Pero tengo a mis hijos, y tengo mi vida pasada que no fue siempre mala, y tengo además este presente y un futuro que, espero, sea mejor todavía. Además, no me entregué a una sombra, sino a un hombre que, en este momento, es para mí el mejor de todos.
No es fácil adivinar si el padre sonríe. El dolor y la vejez trazan muecas confusas en lo que antes fue una perfecta boca definida. Pero se pasa lentamente la mano por el pelo color corcho y sacude la cabeza.
El humo del cigarrillo, exhalado en grandes vaharadas –porque el padre ya no retiene el humo– impide a la hija distinguir el brillo de los ojos. Esos ojos eran antes como dos puntas de luz fría: eran dos brasas grises hechas de un fuego helado que paralizaba. Ahora sólo relumbran un momento con la fugacidad de una chispa y vuelven a sumirse en las cuencas descarnadas, aguachentos y de un color indefinible y coloidal.
–Un desconocido –dice el padre–, una sombra... Sí, una sombra que está acechando afuera el olor de la muerte. ¿Dónde está, en la orilla, con las zancudas, en el maizal con las ratas, dónde se esconde?
De pronto se interrumpe, incorpora un poco el torso cansado y mira a la mujer joven:
–Hija, es tarde, es muy tarde, y está todo podrido. Por primera vez sé que todo seguirá dando vueltas sin mí. Podrán hacer lo que quieran con esta casa y con el chalet y con los perros. Te regalo también los gatos y los perros, son cinco y de la mejor raza, pero más viejos que yo y reumáticos... Para mal o para bien, ¿qué edad tiene ese tipo?
–No llega todavía a los cuarenta.
–Podría ser mi hijo. Soy viejo verdaderamente. Hoy por hoy, cualquiera es más joven que yo. Aun las sombras, una sombra cualquiera, desconocida y sin nombre.
El cuerpo de la mujer, de la cintura hacia arriba, se ha puesto tenso. Bajo la lana color petróleo del suéter los pechos se hinchan plenos de encono. Habría que hablar tanto... Habría que andar un camino tan largo que resulta inútil siquiera iniciarlo.
–Papá, por favor... Quiero a ese hombre como nunca quise a ningún otro. Y nadie acecha, ninguna sombra exceptuando las de la noche. Mañana, con el día, todo será distinto y él vendrá y los dos hablarán y al conocerlo verás que valía la pena.
–Ya veo... Sea quien fuere ha llegado hondo, ¿no es cierto? Hondo y alto. A menudo uno olvida que la hija es ante todo una mujer. ¿Qué hora es ahora?
–Van a ser las diez.
–En verano me iba al lago, sacaba el bote y me echaba a bogar bajo la luna. Ya no habrá más verano.
La hija, en voz muy baja, dice:
–Tonterías.
–Ahora la noche empieza a las seis, o antes. De joven no detestaba el invierno. Y esta noche va a ser interminable. Quiero que me escuches, voy a morir aquí y aquí seré enterrado, no en el cementerio. Quiero que vengan los perros de tanto en tanto y meen en confianza: creo que eso me gusta. Por otra parte, pueden instalarse... qué me importa. Quiero decir ustedes, vos y tu hombre; la casa o el chalet, da lo mismo.
Ahora la hija se ha incorporado. Sus mejillas y su frente lejos del fuego, relucen pálidas: con la espalda ligeramente inclinada y los brazos cruzados sobre el pecho camina de aquí para allá por la estancia. La telaraña es tan tensa que asfixia, pero cuanto más tensa es, más rápido puede quebrarse. Tiene sed tajante y teme que la noche no acabe nunca. El padre ha callado y reclina la cabeza sobre uno de los hombros. ¿Duerme? Los pájaros del pantano gritaron dos veces, siempre lo hacen. Los perros viejos de raído y sucio pelo vinieron a olisquearla parcamente y se echaron a sus pies. Ella toma coñac, quizá le convenga ponerse un poco borracha, no demasiado pero sí un poco. Y hasta es posible que se duerma. El padre duerme ya o intenta hacerlo mientras siente que se muere, que morirá, que quizá ya esté muerto –supone– y todo no sea más que una escena concesiva de la muerte. Entonces ella se le aproxima y lo mira, y le tiende la mano. Se ve ahora que es una mujer seria y que tiene miedo y que trata de saber qué es la piedad.
Pero se duerme, y el sueño urde el verano, la caricia del sol en los muslos y el aliento del hombre en su aliento. Para el padre, la piedad es un nuevo deseo, grande y terso, que lo envuelve, el complacido deseo sin vergüenza de llegar hondo y alto en su hija y entregarse a la noche interminable.
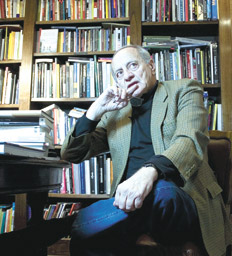
- Conversación a las diez
-
Conversación a las diez
Por Rodolfo Rabanal
ESCRIBEN HOY
- Adrián Melo
- Alejandra Varela
- Alejandro Dramis
- Andrés Valenzuela
- Ariana Harwicz
- Brian Majlin
- Clara Gualano y Paula Jiménez España
- Claudia Vásquez Haro
- Daniel Gigena
- Daniel Guiñazú
- Diana Maffía
- Diego Brodersen
- Eduardo Fabregat
- Facundo Enrique Soler
- Facundo Martínez
- Fernando Krakowiak
- Florencia Abbate
- Guadalupe Treibel
- Gustavo Veiga
- Hernán Panessi
- Horacio Çaró
- Hugo Soriani
- Javier Aguirre
- José Totah
- Juan Barberis
- Juan Ignacio Provéndola
- Julia González
- Julio Nusdeo
- Karina Micheletto
- Leandro Arteaga
- Leo Cendrowicz
- Leticia Kabusacki
- Lohana Berkins
- Lola Sasturain
- Lorena Panzerini
- Lucas Kuperman
- Luciano Lutereau
- Luciano Monteagudo
- Luis Paz
- Malena Rey
- Marina Yuszczuk
- Mario Wainfeld
- Mario Yannoulas
- Marisa Avigliano
- María Eugenia Ludueña
- María Mansilla
- María Moreno
- Norma G. Chiapparrone (
- Pablo Fornero
- Paula Jiménez España
- Raúl Kollmann
- Robert Fisk
- Rodolfo Rabanal
- Roxana Sandá
- Santiago Rial Ungaro
- Sebastian Abrevaya
- Sergio Zabalza
- Silvina Herrera
- Soledad Vallejos
- Sonia Tessa
- Stephanie Zucarelli
- Tomás Lukin
- Valeria Meiller
- Victoria Lescano
- Washington Uranga
- Werner Pertot
- Yumber Vera Rojas
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






